Cuando Franco salvó a la II República de ser destruida por el terror socialista de 1934.-a
 |
| Don Niceto conversa con Francisco Franco en el curso de unas maniobras navales en 1934 |
El refranero popular rememora la época en la que «Franco era corneta» para hacer referencia a un pasado distante y casi olvidado. A pesar de que los dichos suelen albergar más verdad que muchos libros de texto, este no es demasiado preciso. No ya porque no hayan pasado una infinidad de años desde aquello (que es cierto), sino porque existe una etapa en la vida del ferrolano que es más desconocida todavía: aquella en la que, como abanderado general de brigada de la Segunda República, reprimió en nombre del gobierno central la revolución protagonizada por socialistas y sindicalistas en Asturias allá por octubre de 1934. Su rudeza contra los obreros (similar a la que había demostrado años antes contra los rifeños) no impidió que la prensa empezara a conocerlo como el «Salvador de la República».
Durante dos semanas, tanto Franco como el general Eduardo López Ochoa lideraron a las fuerzas que aplacaron el fervor de unos mineros que, a partir del 4 de octubre, atacaron con escopetas y dinamita los cuartelillos de la Guardia Civil. Unos obreros que, azuzados por el socialismo más subversivo, se habían alzado en contra del gobierno formado por Alejandro Lerroux y tres ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Terminado el enfrentamiento, la República agradeció sus servicios a los militares, como bien lo demuestra la noticia publicada en ABC a finales de mes:
«El Ayuntamiento de Oviedo ha declarado hijos adoptivos [...] al libertador de Asturias, general López Ochoa, y al general D. Francisco Franco […], al cual se le tiene aquí muchísimo cariño, y que llevó desde Madrid toda la organización de las fuerzas que habían de venir en defensa de esta provincia».
Turbios años treinta
Pero vayamos por partes, pues la llamada Revolución de Asturias no se fraguó en una tarde de locura sindicalista. Su origen hunde sus raíces en las turbulencias políticas que se vivían en la España de los treinta. Un país que, a pesar de atravesar una época mitificada por algunos nostálgicos, ya empezaba a polarizarse entre los dos bandos que -a la postre- combatirían en la Guerra Civil. No hay más que girar la vista hasta 1933, cuando el Partido Radical de Lerroux y la CEDA de José María Gil Robles empezaron a ganar terreno a la dañada coalición de republicanos y socialistas. Esta situación, palpable desde comienzos de año y molesta hasta el extremo para los partidos más progresistas, terminó de hacerse patente cuando, durante las elecciones municipales de principios de año, el PSOE y sus aliados se llevaron sus primeros varapalos.
Según explica el historiador Mariano García de las Heras en su extenso dossier «La revolución de Asturias, ¿primer acto de la Guerra Civil?», aquello soliviantó a los dirigentes socialistas lo suficiente como para tomar dos decisiones. Por un lado, empezar a usar una terminología revolucionara que irritara a los trabajadores y les concienciara de los supuestos peligros de que la derecha tomara el poder. Por otro, separarse de sus clásicos compañeros de viaje y presentar una candidatura única (todo ello, a pesar de que el sistema fomentaba las coaliciones). Francisco Largo Caballero, peso pesado del partido (aunque no líder por entonces del mismo), no tardó en repetir hasta la saciedad que, en el caso de que tuvieran que enfrentarse a una derrota electoral, «no dudarían en provocar una revolución que devolviera a la República a la senda del socialismo».
A este ala extremista del PSOE se sumaron otros tantos políticos desencantados con el devenir que había tomado la Segunda República, la CNT y UGT. El ambiente no podía ser peor y se recrudeció en noviembre cuando, como se esperaba, la debacle del PSOE aupó al Partido Radical y a la CEDA. Lerroux, por si fuera poco, no tardó en intentar formar gobierno con Gil Robles; el mismo líder que se había declarado «cercano» a las ideas de Adolf Hitler, Benito Mussolini y el canciller austríaco Engelbert Dollfuss (abanderado de la extrema derecha del país). Los peores temores, aquellos que se fomentaban desde hacía un año, empezaban a hacerse realidad entre los grupos progresistas.
Las posiciones terminaron de radicalizarse cuando, a comienzos de 1934, Largo Caballero se hizo con el poder del PSOEy clamó contra sus contrarios. Para entonces Luis Araquistáin, uno de sus más estrechos colaboradores, ya había repetido hasta la saciedad que solo había una respuesta efectiva contra el «fascismo», la «destrucción del Estado capitalista». De forma paralela, la UGT y la CNT empezaron a forjar la llamada Alianza Obrera, cuyo objetivo era alzarse en armas al calor de las soflamas -y con el apoyo socialista- si la CEDA asomaba la cabeza en el gobierno. Con todo, hay que decir que fue solo la facción norte de este grupo la que aseguró que tomaría «las posiciones pertinentes ante los posibles acontecimientos que pudieran sucederse».
Todo este barril de tensiones explotó el 4 de octubre de 1934 cuando, en palabras de García de las Heras, se publicó la lista que configuraba el nuevo gobierno de la República.
«La CEDA había entrado por primera vez en el Gobierno con tres ministros. El hecho de que el partido acariciara el poder propició la excusa perfecta a los defensores de la revolución: había llegado el momento de frenar el avance fascista», explica.
La reacción fue contundente en Asturias y tibia en Madrid, León y Palencia. Pocas regiones más secundaron la huelga general a la que se había llamado desde hacía semanas. Aunque, en el caso del norte, fue la crónica de una muerte anunciada, como explicó el mismo Lerroux meses después: «Cuando el gobierno tomó posesión, se anunciaba inmediatamente un estallido».
En la noche del día 4 se tomaron las calles de Asturias. Mineros, comunistas, sindicalistas y socialistas sacaron las escopetas de sus casas y tirotearon los cuarteles de la Guardia Civil. Los que no tenían con qué disparar se colaron en los polvorines de las minas e hicieron acopio de cartuchos y cartuchos de dinamita que arrojaron contra las autoridades. Así lo recordaron multitud de manifestantes tras la contienda. La situación se hizo, en definitiva, desesperada. «El 5 de octubre todo empeoró y el gobernador civil de Asturias cedió el control de la región al comandante militar de Oviedo, el coronel Alfredo Navarro, quien declaró inmediatamente la ley marcial», explica el hispanista Paul Preston en «Franco, caudillo de España».
En nombre de la República
El 6 de octubre, tras un consejo de ministros subido de tono, el gobierno central tomó medidas para acabar con la revuelta en Asturias, región en la que la situación era dramática. Para entonces, la huelga se había estrellado ya en Madrid, donde todos los líderes habían sido apresados. El presidente Niceto Alcalá-Zamora decidió encargar a López Ochoa la represión de la revolución. La decisión cuadraba, pues el militar era considerado como uno de los más firmes defensores del régimen establecido, además de masón. Al parecer, solo hubo una máxima. «López Ochoa confió más tarde al abogado socialista Juan-Simeón Vidarte que Alcalá Zamora le había pedido que realizara esa tarea precisamente porque esperaba limitar al mínimo el derramamiento de sangre», añade Preston.
Sin embargo, la llegada de malas noticias desde Asturias (donde los revolucionarios no tardaron en tomar Gijón, Avilés, parte de Oviedo y la fábrica de armas de Trubia) hizo que el ministro de guerra, Diego Hidalgo (del Partido Radical) decidiera cambiar de rumbo.
«El ministro, con el consentimiento de Lerroux, decidió entonces llamar a Francisco Franco para ordenarle que se encargara del restablecimiento del orden, otorgándole carta blanca para emplear los medios que creyera necesarios», explica el escritor y divulgador histórico José Luis Hernández Garvi en su ya clásica obra «Breve historia de Francisco Franco».
El futuro líder del alzamiento el 18 de julio de 1936 era considerado, por entonces, como un leal servidor de la República (ironías de la vida) y todo un experto en aplastar movimientos revolucionarios. Así lo había demostrado en la huelga general española de 1917 y en el Rif, donde había acabado con las insurrecciones de los líderes cabileños contrarios a la Península.
En la práctica, Franco quedó al mando de las operaciones debido a que la declaración del Estado de Guerra en Asturias daba el poder absoluto de la decisión a Hidalgo. No pudo ser peor. El general decidió desde el primer momento terminar con aquella situación por la vía de la dureza extrema debido a que (como declaró después) entendía que la rebelión había sido preparada «deliberadamente por los agentes de Moscú» y a que consideraba que los socialistas «creían que podían instalar una dictadura con la experiencia y dirección técnica comunista». «Esta guerra es una guerra de fronteras y los frentes son el socialismo, el comunismo y todas cuantas formas atacan la civilización para reemplazarla por la barbarie», explicó a un periodista tras los sucesos de octubre.
Un ejemplo de que estaba decidido a usar toda la fuerza que pudiera contra los revolucionarios es que destituyó sin titubear al teniente coronel López Bravo después de que mostrara sus reticencias a disparar sobre la población civil. A cambio, apostó por el coronel Juan Yagüe. Otro tanto hizo, como señala Preston, con Ricardo de la Puente, de quien sospechaba que había ordenado a sus aviadores no disparar contra los huelguistas en Oviedo.
«Además, casi de inmediato ordenó el bombardeo y el ataque a los barrios obreros de las ciudades mineras. Algunos de los generales más liberales consideraron estas órdenes brutales en exceso», desvela el hispanista en su obra. Durante dos semanas, Franco se encargó de liderar el aplastamiento de aquella movilización armada «utilizando su teléfono de Madrid como enlace entre los acorazados y las fuerzas de tierra estacionadas en Gijón».
Si analizamos los hechos desde el punto de vista cronológico, lo cierto es que los eventos se sucedieron a una velocidad de vértigo. El 8 de octubre fue el de mayor auge de la revuelta, pues los obreros lograron detener a las tropas de López Ochoa cerca de Trubia. Poco después los Regulares de Yagüe arribaron a Gijón. Así recogió este suceso el diario ABC en su edición del día 13 de ese mismo mes:
«El 9 llegaron los acorazados Jaime I y Cervantes, y dos barcos mercantes, conduciendo los primeros una bandera del Tercio y un tabor de Regulares y una compañía mixta de Infantería de Marina. En los mercantes venían fuerzas de Artillería y Caballería y material de guerra. El martes desembarcó una compañía marinera y el miércoles lo hicieron media bandera del Tercio y el regimiento número 29, que estaba a bordo del crucero Libertad».
Gijón fue limpiada de «revoltosos», como empezaron a llamarse en la prensa. El 11 de octubre, las fuerzas de la Segunda República entraron en Oviedo. Aquel día los alzados estaban ya absolutamente desmoralizados, pues la sucesión de comités revolucionarios provinciales no impedía el avance de las tropas gubernamentales.
«El jueves 11 comenzó a mejorar de modo notable la situación […]. En Sotiello apareció muerto de un balazo en el pecho el conocido sindicalista José María Martínez», explicaba el ABC bajo el titular «Es dominada por completo la situación».
Todo acabó el 18, cuando ya se habían contado 1.500 muertos.
«El pacto de López Ochoa con el dirigente minero Belarmino Tomás permitió una rendición ordenada e incruenta», añade Preston.







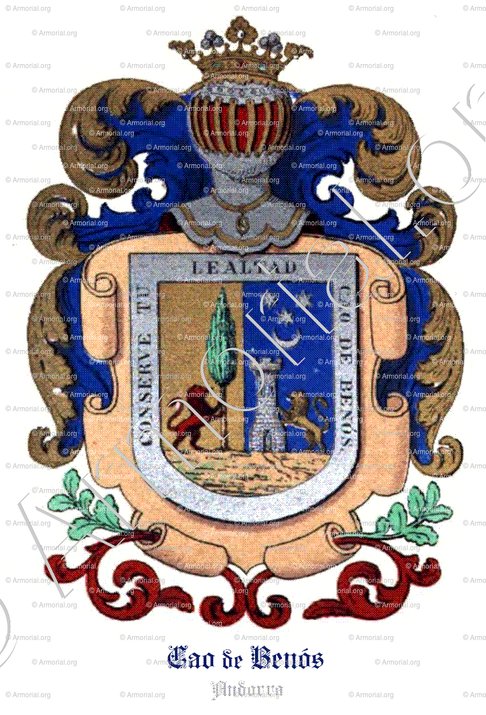




Comentarios
Publicar un comentario