SEMBLANZA DEL CONDE DE RODEZNO SU PERSONALIDAD Y SU ACTUACIÓN En el discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia de D. Jesús Pavón, que ocupó el sillón del Excmo. Sr. Conde de Rodezno (q. e. p. d.), pronunció las siguientes palabras en homenaje al fundador de nuestra Institución, que gustosos transcribimos:
Es grato y doloroso a la vez, para mí, hablar de mi predecesor en la Academia, el Conde de Rodezno. Le conocí y traté, estimé y quise. Y —caso curioso— me bastaría, para trazar su elogio, con actualizar la semblanza que escribí y publiqué en 1935.
En la vida y en la historia de todo hombre, la cuna es el punto de partida.
En Rodezno resulta ser la clave de su personalidad y de su vida extraordinarias. Don Tomás Domínguez Arévalo, madrileño de nacimiento, era andaluz por la familia paterna y navarro por la de su madre. Cuando el Conde de Rodezno atendía las casas y las tierras heredadas, había de repartir su tiempo entre Carmona de Sevilla y Villafranca de Navarra.
Pero lo más notable en sus orígenes residía en algo muy curioso. Su padre, el Marqués de San Martín, era figura principalísima del Tradicionalismo, una minoría en la política andaluza de su tiempo. Su madre, heredera de los condados de Rodezno y Valdellano, era un Arévalo, de familia dinástica, cuyo padre, el conde viudo de esos títulos, había sido personalidad importante del partido Liberal-Conservador y gran amigo de Cánovas. Familia, pues, encuadrada en una minoría de la vida pública navarra del XIX.
De aquí una primera y amable hipótesis que suscitaba la personalidad de Rodezno. Hacía pensar en lo que hubieran sido la España y el español medio de nuestro tiempo si la excepción hubiese constituido la regla. Esto es, si con sus naturales e irrenunciables caracteres, los navarros en su mayoría se hubieran encuadrado en el Liberalismo conservador y la mayoría de los andaluces se hubieran formado en el Tradicionalismo.
De aquí también una primera tesis. Todo en Rodezno —decíamos— procedió de su cuna, de la lealtad a ella, de la concepción de sus deberes hacia la tierra y los muertos. Se identificó con las ideas paternas, que coincidían con las aspiraciones y las formas de vida de la tierra en que nació su madre y transcurrió su niñez. Esa lealtad dictó su actuación pública, su labor histórica y su carácter señero, los tres aspectos de la personalidad de Rodezno que hemos de considerar, brevemente, al recordarle y pensar en él.
El proclamó, al ingresar en esta Real Academia, cuanto le había impulsado a intervenir en la política de su país y de su tiempo:
«tradiciones familiares —dijo—, requerimientos regionales y, en definitiva, el imperativo de una convicción a la que siempre serví»
Documentada y elocuentemente, el Marqués de Saltillo habló, en tal ocasión, de la juventud de Rodezno. Estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, el magisterio de don Matías Barrio y Mier hizo fructificar las ideas sembradas en el muchacho por la palabra y el ejemplo de su padre. Tomás Domínguez Arévalo participaba entonces en las actividades de los modestos círculos tradicionalistas de la Corte, en la compañía de jóvenes, políticos destacados luego, como Chicharro, Liñán y Larramendi.
Frecuentaba, a la vez, el salón literario, político y aristocrático, que presidía una dama, ilustre por la sangre y la inteligencia, la Condesa de Doña Marina.
La identificación con Navarra, determinó su larga y brillante carrera política: alcalde de Villafranca, diputado a Cortes por Aoiz, senador por Navarra, presidente de la Junta Suprema Tradicionalista, consejero foral y vicepresidente de la Diputación.El Movimiento Nacional le hizo ministro de Justicia, y hubo de abordar, rigiendo aquel Departamento, una tarea extraordinaria: la de revisar toda la obra de la segunda República y establecer las bases de un nuevo estado de Derecho. Reintegró el personal judicial y fiscal apartado, al ejercicio de la Justicia; reorganizó los servicios del Departamento; organizó por Ley el Tribunal Supremo; estableció la Comisión General de Codificación; modificó el Código Penal; atendió a la reconstrucción de los Registros de la Propiedad; volvió a la vida el Consejo Superior de Protección de Menores; creó el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo; acometió la renovación de la Justicia Municipal; derogó las disposiciones relativas al matrimonio civil; devolvió a la ortodoxia el artículo 22 del Código Civil en cuanto a la condición y nacionalidad de la mujer casada; restauró en España la existencia oficial de la Compañía de Jesús.
El político de oposición que había sido hasta entonces, en obediencia a sus convicciones, mostróse, llegada la ocasión, un gran hombre de gobierno. Y es este uno de los mayores elogios que pueden pronunciarse respecto a un político.
Dijo, también aquí, las razones que le movieron a cultivar la Historia. Sin el conocimiento del pasado, el preseníe carece, muchas veces, de sentidlo. El examen del pretérito le proporcionaba, en primer término, la sensación de que ensanchaba la vida, compensando la cortedad de los días con una proyección indefinida.
«Paréceme —afirmó— que los que no sienten la necesidad de saber cómo se llamó su bisabuelo, o la inquietud de conocer los sucesos pasados, y las posiciones ante ellos de las generaciones que les precedieron, achican su vida resignándose a desconocer el porqué de la mayor parte de las cosas.»
Muy joven aún, y en tanto colaboraba desde 1912 en la «Revista de Historia y Genealogía Española», dióse a una tarea que era, para él, descanso y regalo en las luchas políticas. Los Teobaldos de Navarra, su primera monografía, apareció en 1909. Y en 1913, publicó los estudios reunidos bajo el título De tiempos lejanos.
A la historia del carlismo contribuyó con dos obras, admirables por diversas razones. En La princesa de Beira y Los hijos de Don Carlos (1925), la investigación, que aportaba documentos capitalísimos, se alió con una lucidez mental y una serenidad de espíritu que le permitieron lograr la más clara exposición alumbrada hasta hoy del confuso, apasionante y dilatado pleito. En Carlos VII, duque de Madrid (1929), lo que pertenece a la Historia se enlaza con la propia vida del autor, con las ideas y los recuerdos personales, y eso le presta una agudeza penetrante y una emoción contenida y latente que hacen el libro atrayente y perdurable.
Crecientemente obligado a la acción, le fué más difícil escribir. Lo hizo cuando lo tuvo también por obligación; y entonces dió forma a alguno de sus estudios en curso. Leyó en la Real Academia de Jurisprudencia un trabajo sobre el Doctor Navarro don Martín de Azpilcueta; leyó ante vosotros el inolvidable discurso Austrias y Albrets ante la incorporación de Navarra a Castilla.
Fijémonos, por último, en el tercer aspecto de su personalidad que llamaba nuestra atención. Rodezno, político e historiador, personaje en la España de su tiempo y estudioso de la de tiempos anteriores, fué una figura respetada por todos, querida por cuantos le conocían, desconcertante —como figura fuera de serie— para muchos.
Desconcertante porque, perteneciendo política y socialmente a una minoría, nadie le sentía distante o ajeno. Y porque, virtualmente adscrito a un sistema ideológico radicalmente disconforme con el medio que discurrió buena parte de su existencia, supo vivir y convivir con amabilidad inalterable y con noble cortesía que, a veces, eran tenidas por escepticismo en cuanto a las ideas y por indiferencia respecto a la acción.
Y nada más falso que esa interpretación de su conducta, opinión muy extendida de la que nunca se preocupó. Porque su proceder obedecía a razones hondas y firmes.
Alguna vez y en reducido círculo de oyentes, recordaba Rodezno las conversaciones sostenidas de niño con su padre, respecto al porvenir. El hablaba en ellas de un futuro brillante que fiaba, en normales ilusiones infantiles, al ejercicio de tal profesión o al desempeño de tal cargo. Y el padre le advertía cuan difícil había de ser que, en aquellas situaciones que ambicionaba, sirviese a las ideas y siguiese el ejemplo que pretendía legarle como la mejo herencia. Así, en el comienzo de su vida y como norma primera de existencia, quedó en su alma esa convicción: la lealtad a la cuna —al pasado, a las ideas, a la sangre de los mayores— consistía en un renunciamiento, en un desapego de lo generalmente apetecido, en un apartamiento de lo poseído o gozado comúnmente por las gentes de su condición. Guardó fidelidad a esa concepción inicial y familiar de la vida pública, sin sombra de amargura, con elegancia constante, a veces con palabras y actitudes llenas de gracia. En la anormalidad de los tiempos que le tocó vivir, sentía como posible la pérdida de lo que legítimamente conservaba suyo; pero, en cambio, rechazaba por principio cuanto no correspondía al cuadro firmísimo de sus creencias. Una sesión de Cortes de la segunda República —lo registré en 1935— se hizo famosa por unas breves palabras de Rodezno. Un diputado de la Ezquerra Catalana se refirió a él, llamándole con léxico democrático, «el buen ciudadano ex Conde de Rodezno». Y Rodezno, espontáneo y magnífico, le interrumpió:
«¿Ex conde? Bueno. ¿Ciudadano? ¡Jamás!»
Si nunca gustó de la agresividad en las palabras fué, fundamentalmente, porque entendió, siempre y en toda su hondura, la pugna política a que respondía su posición. En su obra La princesa de Beira escribió:
«Aun cuando en los primeros documentos de la campaña se hacen referencias frecuentes a la cuestión sucesoria, lo cierto es que ésta tuvo una importancia secundaria... Si don Carlos hubiera abrazado los principios de la revolución y doña María Cristina los de la tradición monárquica pura, los liberales habrían invocado la legitimidad borbónica agnada, y en las montañas y valles de Navarra se habría defendido —y no por primera vez— el derecho sucesorio de las hembras».
Como historiador y como político. Rodezno nunca faltó a la verdad respecto a los hechos, ni vició el juicio en cuanto a las personas.
Porque siempre se situó en el campo de las corrientes ideológicas y no en el de las pugnas personales, y dió de lado a las pasiones, innecesarias en BU convicción.
Por otra parte, esa convicción, respondiendo a una clara concepción del Tradicionalismo, no admitía ni sentía la noción de «parte» que produce la rivalidad política como norma. Prologando un volumen de las obras de Vázquez de Mella, Rodezno escribió:
«Ese cuerpo de doctrina política y social excluye el concepto partidista y hace que el Tradicionalismo no sea un partido, sino un sistema de estructuración nacional, una constitución orgánica de la nación».
Y hubo siempre otra razón, de más peso aún, para la admirable serenidad de Rodezno. Y fué la firmeza misma de sus ideas. Contra lo que cree el vulgo, la actitud intransigente del extremista, responde a una íntima debilidad, a la inquietud constante por una convicción que teme la opinión ajena y que se asusta de la contradicción. La paz exterior procede de una íntima solidez, que ni se turba ni se agita ante lo que en vano pretende sacudirla.
Y eran tan firmes la creencia y la conducta de Rodezno porque su raíz era toda una fe religiosa. A su amigo y correligionario don Antonio Iturmendi, actual ministro de Justicia, le confesó, un buen día, en calidad de consejo, lo que fué norma de su existencia:
«¡Procura hacer en esta vida todo lo que te sirva para la otra!».
La inclinación del hombre a pensar que «todo tiempo pasado fué mejor», aunque se equivoque al emitir un determinado juicio, acierta como estímulo en el presente. Y es beneficiosa también cuando nos lleva a estimar lo que perdemos, a sentir lo que se nos va.
Quizá no nos engañe el sentimiento cuando nos hace pensar que, con Rodezno, se nos fué algo extraordinario y complejo, que él encarnaba a la perfección. La radical firmeza de unas convicciones, que hacían amables la generosidad del renunciamiento y la corrección del ademán. La nobleza que lo llenaba todo en él: las venas, la inteligencia y la conducta. La lealtad a la tradición familiar, al señor ausente, al amigo cercano, al compañero en las tareas políticas y académicas.
Recordaremos siempre su figura y sus gestos: aquel su aire entre despreocupado y cariñoso; la manera con que se sacudía de sus solapas una ceniza del cigarro o un polvo inexistentes; el modo con que ponía su mano
sobre el hombro del interlocutor, precisamente en el momento de advertirle un serio error.
Le recordaremos —digamos sin temor la palabra— siempre que la tolerancia se abra paso entre nosotros, y sea obra no de la debilidad, sino de la firmeza de las ideas; de la generosidad y no del interés. Porque él, historiador de tres contiendas y figura principalísima de otra, había practicado y procurado de por vida, aquella tolerancia cristiana que predicó San Pablo:
«Soportándoos unos a otros con caridad, solícitos en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz» |












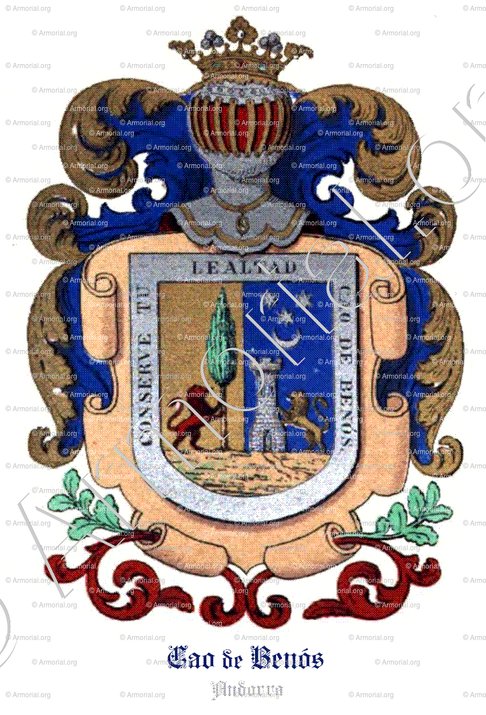




Comentarios
Publicar un comentario