Nobiliario de la Montaña leonesa.
Mientras preparábamos la publicación de En torno a Camposagrado…, hace ya más de una década, fuimos tomando conciencia del inexplicable abandono que habían venido padeciendo los estudios consagrados a la hidalguía en la Montaña leonesa, a sus linajes y casas, no obstante el prestigio de que gozó aquélla entre los cronistas medievales y modernos, como origen y garantía de nobleza, equiparándose a las regiones más «solariegas» del norte español. Y no sólo carecía la Montaña de tales estudios, sino que, además, en las obras recientes del género, la raigambre montañesa de familias y armerías era sistemáticamente olvidada o confundida, trasplantada a regiones vecinas o difuminada en ámbitos geográficos tan amplios como inconcretos, evidenciando la ignorancia o el desdén que los correspondientes autores, estudiosos devotos de la genealogía y la heráldica todos ellos, demostraban hacia sus manifestaciones en el Reino de León. Esta carencia, unida a los numerosos datos que, acerca de tales cuestiones, habíamos venido recogiendo a lo largo de los años y en las más diversas fuentes, nos impulsó a acometer la obra presente, en la cual, bajo el convencional formato de nobiliario, pudiéramos reunirlos y ponerlos a disposición de investigadores y curiosos.
Antes de entrar en materia, y en previsión de que el título de nuestro estudio pueda resultar ambiguo —todos suelen serlo en alguna medida—, convienen unas breves palabras acerca del objeto del mismo y del marco espacio-temporal a que se refiere. Nos ocuparemos en él, ciertamente, de los linajes e individuos, oriundos de la Montaña o afincados en ella, cuya nobleza haya sido claramente reconocida; pero también a aquellos otros que la pretendieron infructuosamente o la falsificaron, gozaron de exenciones e inmunidades, usaron de armerías, justificadamente o no, o recibieron condecoraciones y recompensas por parte de la Corona. La información que aquí recogeremos es, por lo tanto, amplia y diversa, al igual que sus fuentes: pruebas de ingreso en las Órdenes militares, expedientes, pleitos de hidalguía, padrones, referencias genealógicas y prosopográficas, descripciones heráldicas… Por otro lado, la definición del espacio montañés presenta no pocas dificultades, habida cuenta del carácter extensivo que adquiere el corónimo durante los siglos medievales y modernos. En efecto, por razones tanto geográficas como de renombre, es frecuente que los armoriales ubiquen la estirpe de muchos linajes nobles en esa mitificada Montaña leonesa, de extensión tan variable, que puede abarcar los Montes de León, las serranías de Ancares, la vertiente asturiana o los distritos de Guardo y de Cervera. E incluso zonas que, si bien leonesas, nada tienen de montaña. Por ello, hemos preferido atenernos a lo establecido y circunscribir nuestra labor a los antiguos partidos de Murias de Paredes, La Vecilla y Riaño, eso sí, con algunos añadidos que eviten la fragmentación de comarcas tradicionales y viejos distritos: Sil de Abajo, Rioseco y Valdeviñayo, Valdellamas, Villapadierna, el Condado, Almanza, y los valles de Bernesga y Torío, tan ligados a las tierras altas. Un territorio, en fin, con más de 400 localidades y una superficie cercana a los 5.500 km2.
En cuanto al marco temporal, la dificultad de definirlo no es menor, ya que nobleza y linajes ilustres, de un modo u otro, han existido siempre, por lo que también en esto recurrimos al convencionalismo, ciñéndonos al período de mayor caracterización de nuestra hidalguía, entre la Baja Edad Media y el ocaso del Antiguo Régimen.
Hacia la generalización de la hidalguía
El análisis de la hidalguía montañesa, como fenómeno, se enfrenta inevitablemente al que constituye, sin duda, el rasgo más característico y llamativo de la misma: su inusual abundancia.
Estamos ante una nobleza generalizada, mayoritaria o, en todo caso, muy numerosa. Si nos fijamos en los datos aportados por padrones y otras fuentes fiscales, comprobaremos fácilmente hasta qué punto la condición hidalga se había extendido en la Montaña ya a finales del siglo XVI. Sus valles centrales, y refiriéndonos siempre a vecinos, tenían entonces una población por completo hidalga o, cuando menos, una ínfima o esporádica presencia de pecheros: coto de Arbas (82%), Mediana de Argüello (84%), Tercia del Camino y Valdelugueros (94%), Babia de Yuso, con Pinos y San Emiliano (96%); Torrestío (84%), Luna de Arriba, con Caldas y Sena (100%); Luna de Abajo (72%), Omaña (60%), Viñayo (100%), Bernesga de Arriba (89%), Alba (97%), Encartación (91%), Valle de Curueño (88%), Vegacervera (90%), Fenar (85%), Folledo (93%), Aviados-Campohermoso (75%), Alión (83%), Aleje (92%), Liegos (89%), La Losilla-San Adrán (78%), Pedrosa del Rey (88%), Riocastrillo (76%), Rioseco (100%), Abadengo de Torío (78%), Ventanillo, con Argovejo, Crémenes y Corniero (60-70%); Valdesabero (66%), Valdetuéjar y Urbayos (60%), Sajambre (58%), Villapadierna (58%, en 1630). Hacia el oeste y el sur, sin embargo, la situación iba cambiando, alcanzándose porcentajes más reducidos: en Valdellamas, el padrón de 1480 recoge en torno a una cuarta parte de hidalgos, y un siglo después (1591) tenemos datos de Espinosa (32%), Inicio (18%), Mataluenga (10%), San Martín de la Falamosa (15,50%), Condado de Porma (24%), Laciana (33%), Babia de Suso (43%), Omañón y Vivero (33%). También cambiaba hacia el este, donde se registran algunas de las cifras más bajas: Vega de Boñar (40%), Cofiñal (26%), Peñamián y Redipollos (44%), las Arrimadas (22%), Acevedo y La Uña (37%), Carande y Horcadas (39%), Valdellorma (35%), Ribesla (31%), Sorriba (39%), Lario (47%), Vegacerneja (18%), Salio (0%), Merindad de Valdeburón (45%), Riaño y La Puerta (41%), Prioro (10%), Mogrovejo (33%), Cegoñal (27%), Valderrueda (29%), Soto de Valderrueda (3%), Tierra de la Reina (15%), Tierra de Almanza (26%), Valle de Boñar (28%). El vecindario de Campoflorido (1712) no hace sino confirmar esta realidad: el partido de Vegacervera tenía entonces nada menos que un 99,24% de hidalgos, el de Otero de las Dueñas un 84,22%, un 65,22% el de Canales, y cerca del 57,02% el de Boñar, mientras que el partido de León, excluida su capital, alcanzaba el 58,09%. En aquel momento, Valdesamario contaba con un 65% de nobles, el condado de Colle con un 60%, y Ribas de Sil de Abajo con un 77-83%. Estas cifras contrastan vivamente con los porcentajes de hidalgos que ofrecen los partidos de Cabrera (32,5%), Astorga (29,66%), Ponferrada (27%), Sahagún-Cea (7,03%), Valencia de Don Juan (6,67%), Benavides (2,77%) y La Bañeza (1,76%)
.
Tan notoria profusión de hidalguías era comúnmente atribuida, en los viejos compendios heráldicos y certificaciones de armas, a las hazañas de los primitivos campeones de la Reconquista, atrincherados en el formidable baluarte montañés. Para Moreno de Vargas, precisamente en las montañas del norte habían de buscarse los solares de las familias nobles de España, porque los que de ellos procedían eran «verdaderos descendientes de las reliquias de los naturales Españoles, Romanos y de los Godos, que en aquellas partes se retraxeron (…) para defenderse de los Moros». Nada sorprende, por tanto, que Alfonso Gutiérrez, al firmar el acuerdo de incorporación del maestrazgo de Calatrava a la Corona en nombre de los Reyes Católicos, haga pleito homenaje a su tío político, el último maestre, «como caballero fijodalgo de las Montañas de León, e de casa, e solar conocido, al fuero de ellas, e de España». La reputación de la Montaña leonesa como refugio y fuente de hidalguías es tópico recurrente en la literatura hispánica, genealógica o no, desde Cervantes a Salas Barbadillo, que lo encarna en aquel montañés tan ufano cuando afirma «que la Casa de Austria dexa de ser de las más ilustres de todas quantas oy ay en el mundo, solamente por no aver tenido sus principios en las Montañas de León». A ellas remiten, a menudo de forma imprecisa, cronistas y reyes de armas, y lo mismo sirven para embellecer los orígenes de un turbio linaje que para blanquear una prosapia marrana. Los propios montañeses, inclusive su gran vate Vecilla Castellanos, entendían la condición noble como inherente a su nación y fundamento de su identidad, y así lo declaraba en 1699 un riberiego del Bernesga en las pruebas de cierto paisano para entrar en la Orden de Santiago:
«no ai en España familia, por lustrosa que sea, que no traiga su origen de diferentes montañas, y las de este Reyno son tan conocidamente nobles (que) qualquiera se preçia tener en ellas parentesco (…) y si alguno presume (…) ya se sabe cómo lo sufren, y con raçón, pues a nadie deben rendir mayoría en la calidad que para consuelo de esta pobre montaña la dotó Dios de esta graçia y honrra tan espeçial, que pocas naciones la ygualan en la pureça como es bien conoçido».
Por la misma época, se justifica la hidalguía de un difunto capitán indiano y de su padre en que ambos, si bien tenidos por asturianos, siempre «se habían jabtado de montañeses de las dichas montañas de León (…) porque el Principado de Asturias era distinto de las montañas de León y su reino se distinguía por sus arcas, límites e mojones y heran diferentes juridisdiciones porque a los del principado los llamauan asturianos y a los del dicho rreino y montañas montañeses de León (…) y los montañeses de las dichas montañas nunca auían confundido los nonures con los asturianos y se diferenciauan (…) en el trato, abla y trage».
En este contexto ha de entenderse, igualmente, el pleito de los hidalgos leoneses con la catedral compostelana, en 1678, por el Voto a Santiago, del que creen estar exentos, como luego veremos. Ya en nuestro tiempo, también la erudición local y no pocos estudiosos han preferido explicar tan sorprendente fecundidad nobiliaria echando mano del repliegue godo y las particulares circunstancias de aquellas comunidades aldeanas que iniciaron la repoblación altomedieval, sin desechar del todo sus hazañas y servicios en favor de la causa cristiana. El revival nobiliario florecido durante las últimas cinco o seis décadas vino a acentuar aún más esta idealización de una baja nobleza nacida en los albores de la Recuperación de España y nutrida con lo mejor de cada época, hasta definirse plenamente como «estado» ejemplar y virtuoso, cuya pureza queda garantizada por la endogamia y una estricta vinculación al par cromosómico «XY».
La documentación medieval, sin embargo, no permite hablar de una hidalguía tan abundante en nuestras montañas hasta épocas relativamente recientes. Cuando Alfonso X concede fueros al concejo de Fenar, en 1254, exime a sus gentes de todo pecho, pero mantiene la moneda forera. El fuero de Laciana, dado por dicho rey en 1270, contempla que sólo «los fijos dalgo que poblaren, que non pechen moneda, aquellos que la non solían pechar ante que y poblasen».
Asimismo, la carta puebla de Caldas, otorgada por Enrique II, dispensa a sus vecinos de todo pecho, excepto la moneda forera, y la disposición de Enrique IV sobre cómo habían de elegirse los jueces de Argüello (1462) se refiere a los electores como «doce hombres buenos de la misma tierra».
Especialmente llamativo es el caso de los habitantes de Cervera, señorío de San Isidoro, los cuales, si en los fueros de 1313-34 eran sancionados con diez maravedís si osaban criar, acoger o acompañar a hidalgos, en 1729 afirmaban regirse por la norma de «no tener ni admitir Vezino alguno de el estado llano», de forma que a los presentes, «a no ser tales hijosdalgo no se les huuiera permitido uiuir en él ni diera uezindad». ¿Qué ocurrió, pues, entremedias?
Hasta donde podemos conjeturar, el núcleo primitivo de la hidalguía regional, ya abundante a mediados del siglo XV, debió de formarse a lo largo de los anteriores a partir de la descendencia de los antiguos infanzones, a los que se irían sumando distintos elementos procedentes de la caballería, «las gentes más acomodadas de la sociedad rural, sólidamente
instalados en las aldeas y probablemente vinculados por estrechos lazos familiares y clientelares con los caballeros e infanzones de la tierra», respondiendo a la necesidad de «buscar entre los villanos gentes dispuestas a luchar a caballo a cambio de ciertos privilegios, les permitió escapar a la condición villana y alcanzar las ventajas económico-sociales, judiciales y fiscales de los caballeros».
La propia voz «hidalgo», de probable origen leonés, va a tener una propagación tan rápida a partir de finales del siglo XII, que Lacarra no duda en calificarla de «explosiva», lo que parece indicar su adaptabilidad a diversas situaciones y bajo supuestos económicos o jurídicos no siempre coincidentes, de forma que puede aplicarse «a un grupo social ya existente, y a ella se acogen muchas veces los que quieren mejorar de status». De este modo, «los hidalgos constituían una clase privilegiada, que podía dedicarse al ejercicio de las armas y armarse caballeros, aunque los simples hidalgos rurales quedaban en una nobleza de segunda categoría». Ya los milites del Fuero de León componen un grupo diferenciado, aunque dependiente, definido por la posesión de caballo y armas y la capacidad de elegir señor, al que debían acompañar a las juntas dos veces al año, pero de forma que pudiesen regresar a su domicilio en el mismo día. El ennoblecimiento del miles o caualleiro, como lo denomina doña Urraca en 1109, debió de iniciarse muy temprano, desarrollándose de forma paulatina a lo largo del tiempo, a medida que se iban consolidando sus exenciones y adquiriendo carácter hereditario, pese a que aún los pleitos de hidalguía modernos siguen previniendo contra los caballeros a fuero de León y otras figuras semejantes como fuente de nobleza. Todos ellos cumplen su cometido militar, integran los concilios judiciales, obtienen en prestimonio propiedades eclesiásticas, poseen sus propios vasallo, y se vinculan a la más alta nobleza desempeñando cargos de tipo administrativo o la tenencia de alguna de sus fortalezas.
Durante la Baja Edad Media, la hidalguía se consolida como concepto englobador del conjunto nobiliario, y así lo entiende el infante don Juan Manuel (Libro de los estados, XC), cuando comprende en ella a todos los laicos no villanos:
«en pos de este estado de los ricos homes ha otro que llaman en Castiella infanzones (…) caballeros que luengo tiempo ha que por sus buenas obras ficieron los señores más bien et más honra que a los otros sus eguales, et por esto fueron más ricos et más honrados que los otros caballeros. Et los que son dichos infanzones derechamente son de solares ciertos, et estos casan sus fijas con algunos de aquellos ricos homes (…) Et como quier que los infanzones son de solares ciertos, pero que sean levadas adelante las sus honras et mengüe mucho de ello, ayuda o empesce mucho segunt facen sus faciendas et sus casamientos et sus obras (…) como quier que los infanzones son caballeros, son muchos más los otros caballeros que no son infanzones et éste es el postrimer estado que ha entre los fijos dalgo, et es la mayor honrra a que home fijo dalgo puede llegar; et el caballero lieva nombre de caballería, et caballería es orden que non debe ser dada a ningún home que fijo dalgo non sea derechamente».
En suma, tan hidalgos son los ricos homes como los infanzones, que ocupan las capas altas dela baja nobleza, y los simples caballeros, «postrimer estado» de la misma, aunque el ejercicio de la caballería, característico de la nobleza, los contenga a todos y se considere su «mayor honrra».
El término «infanzón», quizás importado de Castilla, es definido en el pleito que algunos de ellos, asentados en el valle de Bernesga, sostienen contra el obispo legionense Pedro en 1093: «milites non infimus parentibus ortos, sed nobiles genere necnon et potestate, qui uulgari lingua infanzones dicuntur»; un grupo diferenciado del resto de los milites por su origen e identificable seguramente con los filii bene nadorum o natu majores de otros textos.
Su condición, contrapuesta en los documentos a la de los villanos, incluía determinadas exenciones, que Alfonso VI extiende a los canónigos palentinos, y Alfonso VII a los de Zamora. Constituyen,pues, una baja nobleza cuya posición queda lejos de la aristocracia condal, y que vendría definida por su carácter hereditario, la exención fiscal, la obligación de prestar servicios militares, estatus jurídico diferenciado y privilegio de devengar 500 sueldos. Esto explica las reiteradas prevenciones legales contra el traspaso a estos sectores de heredades sujetas a tributación, desde la ley X del Fuero de León:
«nullus nobilis siue aliquis de benefactoria, emat solare, aut hortum alicujus junioris, nisi solummodo mediam hereditatem de foris».
En 1089, Alfonso VI prohíbe que las heredades de realengo, infantado, behetría, obispado o cualquier otra institución religiosa, condes, infanzones o herederos, pasen de unas jurisdicciones a otras. La misma preocupación se advierte en la donación que hacen a San Marcos de León, en 1177, los herederos de San Miguel del Camino: «si aliquis istam hereditatem dare vel vendere, voluerit, vendat vel donet illi qui super nominatum forum persolvat, sed non vendat eam ulli sanctitati nec ullo filio de algo», primera ocasión, por cierto, en que este último término se emplea como denominación del estamento nobiliario. El problema, sin embargo, persiste, si no se agrava, en épocas posteriores, a juzgar por disposiciones como la adoptada por Alfonso IX en 1206, al ordenar a los vasallos del obispo que no abandonen su jurisdicción para situarse bajo amparo del realengo o el señorío de nobles y caballeros; y también por las numerosas sanciones que encontramos en los fueros bajomedievales de monasterios como Espinareda o San Isidoro contra los vasallos que críen hidalgos o se sujeten a ellos. Los infanzones de Val de San Lorenzo ligaban su condición al estatuto de behetría, de forma similar a los milites leoneses de 1017, y a los hereditarii de Albarellos, citados en 1042. Esta tendencia a identificar a infanzones y hereditarii se percibe también en la ciudad de León, en el sentido de tratarse de personas heredadas, con bienes propios, o más probablemente de poseedores de divisas de una villa y, muy especialmente, de su parroquia. En Mancilleros y otras aldeas cercanas se citan durante el siglo XII algunas divisas pertenecientes a infanzones, y con este hecho debemos relacionar las menciones en 1165 a una Mansella de Hereditariis, y a Vega de Infanzones en 1173. Tales «villas de infanzones» se han relacionado con la cesión por parte de la Corona de determinados derechos jurisdiccionales en favor de estos sectores, del mismo modo que, como recompensa, habrían sido beneficiados también con préstamos a partir de tierras fiscales.
A nuestro juicio, concesiones de este tipo, que debieron de existir en cierto modo desde la más temprana Edad Media, tendrían un carácter muy secundario y puntual frente al verdadero origen de su posición: el ser herederos y, a partir de ahí, por medio de la actividad militar, acceder a las mercedes y exenciones regias. Lo dicho explica que buena parte de los conflictos del momento deriven de la transmisión a sedes y monasterios de algunas partes o divisas de villas e iglesias pertenecientes a estos grupos de herederos, que luego van a pretender recuperarlas. Algo que venía de lejos, si tenemos en cuenta los pleitos entre grupos destacados de heredes y fundaciones religiosas u obispados por el patronato de las iglesias durante la etapa altomedieval, y las revueltas de la segunda mitad del siglo X que permitieron a ciertos homines Maligni usurpar los bienes eclesiásticos.
En 1088, el monasterio de Algadefe pleitea con los infanzones hereditarios de Castrellino por el patronato de la parroquia local; y pocos años más tarde, en 1092-93, el de Sahagún se enfrenta, por una parte, a los infanzones de Ual de Frexeno, que habían invadido sus heredades, y, por otra, a Citi Díaz, Nepzano Vermúdez y la suegra de ambos, doña Jimena, también infanzones, por sus bienes en la ribera del Porma.
Comprobamos cómo los conflictos protagonizados por estos sectores se dirigen contra los dominios eclesiásticos, algo comprensible en una etapa de fuerte concentración de villas, heredades y monasterios en manos de muy pocas y muy poderosas instituciones religiosas, lo que limita el ascenso social de dichos grupos, restringiendo notablemente su capacidad de acumular riqueza y mantener el prestigio y la influencia en sus comunidades. Los propios pleitos iniciados por las sedes y las abadías contra estas apropiaciones, pese a la aparente derrota que supusieron para los infanzones, constituyeron otro medio de que éstos lograsen participar en los derechos señoriales sobre villas e iglesias, ya que, a cambio de su renuncia al total de lo usurpado o reclamado y a su reconocimiento de los intereses eclesiásticos, obtenían normalmente alguna compensación. Y el patronato sobre los templos era un aspecto particularmente relevante para la hidalguía, tanto en la Alta y Plena Edad Media como en la etapa bajomedieval, en la que casi un tercio de los beneficios sobre los que poseemos datos dependían de grupos de herederos o hidalgos locales. Estamos, en realidad, ante una constante histórica que, con diferentes ropajes jurídicos, encontraremos una y otra vez a lo largo del tiempo. En Bernesga, los infanzones de 1093 están firmemente arraigados en la comarca, como demuestran sus nombres, conformado una nutrida parentela que controla heredades, villas y hombres por toda ella:
«Aloitus Petriz et filiis qui sunt generati a Transmiro Fortes, Aluarus Ciprianiz, Ruderigus Ciprianiz et Dominicus Ciprianiz, scilicet, et Aznar Ciprianiz, Adefonsus Menendiz et consanguineis suis Martinus Citiz de Uilla Aluura, item Martinus Citiz de illa Sicca, Ciprianus Uellitiz cum suprinis et consanguineis suis».
Parecen ser linaje de Esperus, cognomento Citi Fortes, poblador de Valcastro, junto al Bernesga, y fundador de su iglesia de San Tirso, heredándole Pedro Fortes y los hijos de Anaya, de Froila, de García Cítiz, de Anaya Vita, de doña Gutina y de doña Eslonza. En 1060, ya fallecido Pedro Cítiz, sus herederos donan la iglesia a la sede, confirmando y ampliando la donación siete años más tarde, con el añadido de una heredad comprada por Transmiro Fortes y su mujer, Jimena, al monasterio de Cilleruelo. No obstante, comienzan las disputas por éstas y otras heredades en 1093, llegando el pleito ante el propio rey. En 1115, un grupo de infanzones o milites encabezado por Miguel Rodríguez y sus hijos —seguramente descendientes de Citi Fortes y doña Vislavara, enterrados en el monasterio—, se enfrenta al obispo por el patronato de San Tirso.
Ante la firme actitud episcopal, los herederos terminan por destruir el monasterio, aunque finalmente se avienen a reconocer los derechos de la sede. Dos años después, otro grupo de hereditarii integrado por Pelayo Fróilaz y sus hermanos, Pedro Vermúdez y los suyos, y los hijos de Martín Cídiz, de Miguel Rodríguez, de Rodrigo Cipriániz y de Pedro Sarracínez, litigan nuevamente con el obispo por el monasterio, llegándose al acuerdo de que aquéllos devuelvan las heredades monásticas a la sede para que el obispo las pueble y nombre abad, con el consejo de los herederos.
En 1140, hacía testamento el caballero Fernando Gutiérrez, dejando diversas propiedades en Olleros, Vega de Gordón y Crespín (en Llanos) a sus hijos Gutierre y Pedro Gordón. Este último se cita en 1145, cuando el Emperador les concede a su padre y a él el realengo de la villa asturiana de Ranón. Más tarde, María González, o Gómez de Gordón, fallecida hacia 1263, hija de Suer Álvarez de Gordón y nieta de Juan Álvarez de Gordón, legaba sus bienes al monasterio de San Pelayo de Oviedo, del que era abadesa, sitos en Crespín, Vega de Gordón, Olleros y otros lugares, los cuales llevan en renta, en 1330, Pedro Suárez de Gordón, «ome fillodalgo», y luego sus hijos Alvar y Pelayo. Dicho Pedro era hijo de otro Suer Álvarez de Gordón, que toma en prestimonio heredades del monasterio de Otero de las Dueñas en Rodiezmo, Ordás y Luna en 1298, originando un pleito en 1310, por las rentas correspondientes. Posiblemente estemos ante el tronco común de una ramificada parentela vinculada a las heredades citadas, cuya complejidad no es fácil desentrañar, pero que incluiría no sólo a los Gordón, sino también a otras familias, como los Fernández de Llanos, los González de Villasimpliz —que usan las mismas armas que los Llanos—, o los Quiñones, que comparten derechos con ellos desde el siglo XIV, y cuyo parentesco consta por las palabras de Suero Pérez de Quiñones, en 1398, al referirse a su tío Pelayo Suárez de Gordón.
Este último aparece también confirmando algunas escrituras del Quiñones, junto a otros personajes de su familia o confianza. En tierra de Luna, el beneficio de Santa Doradia fue causa de desencuentros entre sus numerosos patronos, y en 1446, el obispo de Oviedo nombra abad, por renuncia de Fernando Garavito, a Pedro Martínez, párroco de Vega de los Caballeros, siendo presenteros: Ramiro Núñez de Guzmán, arcediano de Benavente; Gómez Arias de Quiñones, como tutor de sus hijos; Sancho Garavito, doña Inés y Suer Pérez de Quiñones, María de Quiñones, María Gutiérrez, viuda de Velasco Pérez de Quiñones; Sancha Álvarez de Omaña, y Gonzalo Suárez de Pardavé, por sí y en nombre de su sobrino Gómez Fernández de Pardavé. En 1482, no obstante, litigan por el mismo Pedro Suárez de Ferreras, canónigo de León, y Alvar González, clérigo de Portilla, con fallo a favor del primero y de la sede, como su heredera, que comparte patronazgo con Diego de Quiñones, nieto de Gómez Arias y de Leonor Sánchez Garavito; María Osorio, mujer de Álvaro Garavito; Reinaldo de Garavito, en el lugar de Sancho Garavito; Diego de Miranda, por las herederas de María González de Villasimpliz, mujer de Velasco Pérez Quiñones; María de Quiñones, Arias de Omaña, Fernando Gutiérrez de Pardavé, Teresa Suárez de Pardavé, y Gómez Fernández de Pardavé. Reinaldo de Garavito fue uno de los hidalgos que ayudaron al señor de Sena en sus acciones contra la torre de Rabanal, en 1485, mientras que Sancho Garavito fue tenente del castillo de Benar como «criado de la Sennora Condesa» de Luna, y su hijo Álvaro es nombrado por el conde merino de Gordón y Valdetorío.
En cuanto a los Fernández de Llanos, nada tendría de sorprendente que se contasen entre la descendencia de los infanzones de Bernesga, junto con otros varios deviseros que, durante la Baja Edad Media, se enfrentan al concejo leonés por bienes y derechos en dicho valle. Acaso descendiesen también del caballero de Llanos Miguel Fernández, citado en 1275, en relación con un pleito sobre el patronato de la iglesia del inmediato Sorribos. En 1327, venden ciertas heredades en La Seca Aldonza Pérez y Pedro Fernández, clérigo, viuda e hijo de Juan Fernández de Llanos. En 1338, Dominga Martínez, vecina de Cascantes, aprueba concluir el molino que había comenzado Juan Fernández de Llanos en La Seca, ya que ella es «heredera et deuisera en el llugar», y el molino queda dentro de su divisa y de la del citado Juan y sus parientes. También son deviseros Fernando Fernández de Llanos, sus hermanos Gonzalo y Pedro, sus sobrinos Menendo García y Juan Fernández; Fernando Pérez de La Seca; el clérigo Alfonso Martínez; Pedro González, Domingo Juan y Alfonso Pérez, vecinos de La Seca; Marina Fernández, y Aldonza Martínez. Gonzalo Fernández de Llanos tenía bienes en Cascantes, en 1341, y en Alcedo, donde compra en 1342, a Diego Centeno, hijo de Pedro, «caballero de las montañas», las heredades que éste había adquirido de Alvar García de Llanos y su madre. En 1434, el concejo mueve pleito contra María Fernández, vecina de Cuadros, devisera del monte de La Seca y del río y sotos inmediatos; Catalina Alfonso, devisera del monte de Crespín y del río próximo; Pedro Suárez de Gordón, vecino de León, devisero también del monte de Crespín y del piélago que había acotado en el río; Gómez Fernández de Llanos, vecino de Llanos y devisero del monte y río de La Seca; Urraca Arias, devisera y señora del monte de Cascantes y Crespín; Velasco Pérez de Quiñones, señor de Alcedo, devisero del monte y río de Crespín; la abadesa de Santa María de Carbajal, devisera del monte y río de La Seca; Pedro Sánchez de Valdés, regidor de León, devisero del expresado monte de La Seca; Pedro González de Villasimpliz, cuñado de Velasco de Quiñones y regidor de León, devisero y señor del monte de La Llamiella; y María, devisera de Herreros, que heredó de su madre, Catalina Fernández de Llanos, y ésta de sus pasados. Aunque el concejo interpreta que se trata de una atribución de prerrogativas señoriales que no les corresponden, acotando bienes comunales y realengos
cedidos a la ciudad, los demandados alegan que sus derechos como deviseros proceden de sus mayores, que venían ejerciéndolo desde tiempo inmemorial, «así commo omes fijosdalgo en el tienpo que bivieran»
.
Cuanto acabamos de ver parece demostrar la pervivencia, durante los siglos bajomedievales, de nutridos grupos familiares de infanzones o hidalgos cuyos orígenes se remontan a etapas
anteriores, y en los que resulta difícil diferenciar claramente entre una alta nobleza y otra media�baja, más allá del hecho de que la primera se defina por su carácter señorial, agraciada con las mercedes regias en una etapa particularmente convulsa e inestable. Porque, después de todo, la llamada «nueva nobleza», consolidada fundamentalmente con los Trastámara, procede tanto de estirpes —o de algunas de sus ramas— que se contaban entre lo más señero del León plenomedieval, bendecidas ahora con señoríos y prebendas, como de otras que, surgidas de la hidalguía rural o urbana, van ascendiendo en la escala social, equiparándoseles y emparentando con ellas. Unas y otras acaparan los más altos cargos de la administración regia, desde el adelantamiento y la merindad mayor a la tenencia de castillos y alfoces; ocupan los regimientos capitalinos, entroncando con el patriciado urbano enriquecido con el comercio y ennoblecido mediante la política y la adquisición de bienes y señoríos, que les permiten elevarse hasta ocupar cargos relevantes en la Corte; se hacen con villas y vasallos por toda la Montaña, le usurpan bienes y derechos a la Iglesia, y se ven favorecidos o perjudicados por los sucesivos conflictos dinásticos que azotan el reino. Estos dos últimos aspectos estaban, en realidad, muy interconectados, ya que esa constante histórica que antes señalábamos, por la que la expansión señorial laica tropieza y se nutre muy a menudo de los señoríos eclesiásticos, tiene que ver también con las concesiones regias en favor de la aristocracia, que colisionan con derechos previamente adquiridos por obispados, cabildos y monasterios.
Los nuevos estados nobiliarios se fundamentan «sobre la enajenación del realengo, y en unos momentos y circunstancias en los que las nuevas comunidades vasalláticas y la tierra o término que ocupaban estaba ya repartido entre los habitantes (…), la iglesia (…) y los propios concejos (…) los nuevos señores (…) no sólo pugnan por los vasallos y por las rentas agrarias, sino que obtienen a través de la enajenación de determinadas rentas reales (…) el mejor seguro con el que suplir la dificultad de acceso al dominio de la tierra».
En un período de crisis política y económica, la competencia por el terrazgo se manifiesta de forma particularmente virulenta en el caso del patrimonio comunal, «revalorizado por la mesta en torno a los puertos o pastizales y en su defecto al dominio solariego sobre el término que llevaban disfrutando durante siglos las comunidades de forma privativa y comunal en aras y razón de una supuesta cesión, junto al jurisdiccional».
Así pues, «el proceso de señorialización de los concejos de la Montaña Occidental leonesa, no sólo marca importantes diferencias con respecto a (…) otras zonas de la Corona de Castilla, sino que genera una dinámica en las relaciones de poder cuya intensidad y resultados va a depender (…) en especial de la mayor o menor capacidad coercitiva y de acción colectiva de cada unidad administrativa y territorial». Y a lo que se ve, la leonesa demuestra en todo momento ser una sociedad litigante, «la que más procesos judiciales colectivos plantea ante los altos tribunales de justicia durante la Edad Moderna», en la que «comunidades concejiles perfectamente organizadas jugaron un papel fundamental, como poder local que son, a la hora de valorar el desarrollo e incidencia del régimen señorial»
.
Durante la Baja Edad Media, y hasta las primeras décadas del siglo XVI, estos conflictos se cronificarán, implicando a la nobleza señorial, la Iglesia y los concejos vecinales.
Así, los Quiñones de Luna tendrán que enfrentarse de un modo u otro a sus homólogos Guzmanes y Osorios por los respectivos derechos señoriales, obligando a «ir por fuerza a los vecinos e moradores de los dichos concejos a las dichas asonadas que avía con los sobredichos»; pero también a los propios concejos de Omaña, La Lomba, Los Travesales y Villamor, que se quejan al rey, en 1435, de cómo Diego Fernández de Quiñones, «contra todo derecho, e de su propia autoridad no haviendo razón ni causa justa de la facer se apoderó en los dichos concejos y en cada uno dellos por fuerza de armas e de omes armados (…) e tirara a los jueces e justicias e a los otros oficiales e pusiera otros por sí (…) les rovara los privilegios que tenía e fueros de sus libertades prendiendo (…) los omes que tenían en guarda los dichos privilegios e libertades asta que se los dieron (…) y por fuerza los que tenían en guarda los dichos privilegios e libertades se les obieron de dar».
El Quiñones, además, «usurpaba los términos e pastos e montes e ríos e propiedades y las rentas que son de dichos concejos (…) acogía antes a malfechores que rovaban e destruían la tierra», obligando a los vecinos a trabajar en la edificación del castillo de Benar «a sus costas (…) por premias e penas que les él ponía (…) e que comían mientra que ansí ficieron el dicho Castillo de lo que traían de sus casas e quél no les daba para su trabajo nin para comer cosa alguna, e cuando alguno non podía ir a facer el dicho castillo que luego era prendado de sus oficiales».
El monarca falla en favor de los concejos, aunque éstos hubieron de mantenerse en guardia frente a los desmanes de los condes, que seguirán intentando una y otra vez ampliar sus derechos señoriales. Particularmente intensas son las presiones de los Luna hacia los concejos babianos, parte del realengo legionense, pretendiendo hacer vasallos a sus vecinos y despojarles de heredades y ganados, lo que provoca una serie de pleitos entre 1487 y 1496. En 1527, el de Laciana envía al rey otro memorial semejante, denunciando los intentos por parte del conde de cargarles con nuevos impuestos, invadir sus competencias jurisdiccionales y privarles de los puertos de montaña, iniciando una larga serie judicial que se cerrará y reabrirá periódicamente hasta el siglo XVIII. Los enfrentamientos serán constantes en toda la región, no sólo con la casa de Luna, sino también con sus parientes de Sena, que por igual se enfrentan a linajes hidalgos locales, como los Rabanal, cuya torre asaltan en 1485, que expanden sus dominios a costa de la sede ovetense, a la que despojan de su señorío sobre la propia villa y su concejo, que poseía desde tiempo atrás, provocando un agrio pleito en 1483, del que los
Quiñones salen vencedores.
Entre 1490 y 1495, las herederas de Suero de Quiñones, señor de Alcedo, cierran un arreglo con Ónega Menéndez, abadesa de San Pelayo de Oviedo, con la que habían tenido diversos «pleitos e contiendas», firmando una carta de censo y aforamiento por los bienes que el monasterio ovetense poseía en los valles de Gordón y Alba, y que la familia llevaba en arriendo desde 1389, incluyendo el patronato de las iglesias. Poco más tarde, en 1493, los vecinos y concejo de Orzonaga, junto a su señor, San Isidoro de León, se querellan contra los señores de Villardefrades por sus intromisiones y abusos, usurpando el dominio isidoriano e intentando anexionarse el valle de Medianas, que era de Orzonaga. También hubo conflictos por Coladilla, hacia 1535, debidos a las intromisiones de esta familia, que afirmaba tener el señorío local e incluso llegó a levantar allí horca y picota. En Torío, donde los reyes habían cedido los derechos del Infantado a los señores de Luna, menudearon los choques con San Isidoro, que ostentaba el señorío del concejo e Infantado de Torío; el obispado de León y su cabildo catedral, que tenía las behetrías; y el concejo capitalino, por el realengo, terminándose por repartir el territorio entre las distintas jurisdicciones, en 1483. En 1466, Enrique IV dona a Gonzalo de Guzmán, señor de Aviados, los valles de Fenar, Boñar y Cervera, con la justicia civil y criminal y el derecho de nombrar en ellos alcaldes, jueces y escribanos.
El primero estaba desde tiempo atrás en manos del cabildo catedral, lo que ocasiona una larga e intrincada serie de pleitos y sentencias, que se prolongan hasta mediados del siglo XVI, y que enfrentan a ambas partes y, asimismo, a los propios vecinos del valle, que desconfían por igual de los Guzmán y del cabildo e intentan pasarse al realengo, alegando, incluso, ser behetría de mar a mar. En Cervera, los encontronazos con San Isidoro soncontinuos, llegando el asunto ante los propios Reyes Católicos, en 1508, por «ciertos logares en los quales ponía alcaldes» el Guzmán, cuando solamente la mitra tenía derecho de darles a los jueces la vara y el ramo. Lo mismo sucede en el valle de Boñar, respecto de los derechos de Santa María de Valdediós, que se queja ante las autoridades regias de León, en 1495, de cómo Ramiro Núñez de Guzmán pesca en los piélagos y ríos del concejo, cobra penas a los vasallos del monasterio y nombra escribanos. Ya antes, en 1467, se habían acotado las pretensiones de su padre, Gonzalo de Guzmán, sobre los realengos del valle. En Isoba, los Guzmán se hacen con el señorío, aunque tropiezan con el monasterio de Sandoval, al que Fernando II había donado dicho lugar en 1185, interviniendo la Corona en favor de los monjes en 1493. No menos compleja era la situación en los condados de Colle y Valdoré, donde al dominio episcopal se había superpuesto el de Guzmanes y almirantes, terminando por repartirse entre los tres. En Curueño, en 1501, los vecinos de Barrillos se enfrentan a Ramir Núñez de Guzmán y su mujer, María de Quiñones, cuando intentan usurpar sus bienes comunales e imponerles tributos, como a prestameros o solariegos, cuando eran todos hidalgos.
También cedió el citado monarca la merindad de Valdeburón a Juan de Tobar, en 1464, el cual hubo de enfrentarse a los concejos que la componían, por cuanto «non lo quisieron ansí facer, e cumplir, poniendo en ello sus escusas, e dilaciones indebidas (…) algunos de los vecinos, e moradores de los dichos Concejos (…) se levantaron contra él, e fueron a la su casa de Boca de Güérgano, e que le robaron sus vasallos, e ficieron otras fuerzas, e daños», obligando a don Enrique a anular la concesión en 1467. Más tarde, los Reyes Católicos reciben quejas de los concejos contra otro merino, Fernando de Prado, al cual acusan de que «nin queredes guardar sus vsos e costunbres que diz que tienen çerca de las cosas tocantes al dicho vuestro ofiçio de merindad ni así mismo los capítulos que diz que tenedes firmados e jurados çerca dello con la dicha tierra, antes diz que ge lo avedes todo quebrantado». En 1514, don Fernando ha de litigar con los vecinos de Tejerina, que salen victoriosos, pasándose al realengo. En 1618, no obstante, los Prado intentan recuperar el señorío de la villa, comprándosela a la Corona, que parece interesada en la transacción, si bien la respuesta del vecindario impide la maniobra. Cerca de allí, en 1521, Mental, un remoto lugarejo con rentables puertos de montaña, es asaltado por los criados y hombres de don Fernando, bajo las órdenes de su hermano Cristóbal de Prado, los cuales apresan a los vecinos, queman sus casas y documentos, y los conducen, encadenados, hasta la torre de Renedo, donde son obligados a rubricar la venta de sus bienes a los Prado. En 1561-90, son las gentes de Las Muñecas, Ferreras del Puerto y La Red los que litigan con otro Fernando de Prado, su señor, para que no les impida reunir sus concejos libremente ni se entrometa en el uso de sus comunales y ejidos, ni los arriende o venda a particulares.
Varios son los aspectos a destacar de los sucesos referidos. En primer lugar, el afianzamiento de una nobleza señorial que intenta en todo momento aprovechar las circunstancias para ensanchar sus dominios, entrando en conflicto de forma continuada con la Iglesia y los concejos. En segundo lugar, la consolidación de una hidalguía influyente, cuya diferenciación de la aristocracia señorial, como antes advertíamos, dista de ser nítida, ya que muchas veces está emparentada con ella o deriva de ella, y otras pretende equiparársele. Aunque de forma más modesta, también los hidalgos rurales aspiran a vincular bienes y rentas, algún oficio municipal o el patronato de una capilla mejor o peor dotada, donde albergar el panteón de la familia y poner sus señales. Sirvan como ejemplo de ello los Flórez y los Álvarez de Torre de Babia, que poseían varios molinos locales, la presentación de la parroquia y un regimiento perpetuo del concejo de Babia de Suso, al que los segundos añadieron la escribanía del mismo. Las posesiones y mayorazgos de esta hidalguía se relacionan con las muchas torres que ahora salpican la geografía norteña, fruto de las interminables pendencias banderizas, y que serán solar de los linajes más duraderos e influyentes de la región, alcanzando algunos el siglo XIX.
Una tenían los Rabanal «aredrada de las casas del lugar asentada sobre una peña», y otra sus parientes de Riolago. La de Robledo de Babia era «solariega con su torre y foso y barbacana y puente levadiço con almenas troneras y saeteras y el foso se llenaba de agua de una fuente que está detrás de la dicha torre y casa y foso la qual casa y foso está en el dicho lugar en lo más alto dél y en parte superior del qual sitio señorea el lugar y un monte de robles que tiene junto aella ques de la dicha casa y señor della el qual monte está a mano derecha de la dicha casa y va estendiendo un pedaço dél por delante della apartado un trecho y el dicho lugar de rrobledo le tiene a mano yzquieda començando las casas dél mui cerca de la dicha casa y solar quedando la dicha casa en sitio alto y campo rrasso de donde señorea además delo dicho gran parte de tierra, la torre a lo que demuestran sus Ruinas y algunos pedaços que oy están en pie hera quadrada y oy día se echa de ber aber tenido el dicho fosso y contramuralla y la fuente de que se llenaba que al presente está en el dicho sitio».
Asimismo, están las torres de Ordás y Tapia, que dieron nombre a los linajes de sus tenentes; la de Vegacervera, de los Vacas y Bazanes; la de Otero de Curueño y la de los Buelta; la Torre de Terrado, en Caldas, y la de los Álvarez de Alba, en Sorribos; la de Canseco, que «hera casa torreada de armas», y la de los Díaz de Caldevilla, en Oseja, «la qual denota mucha antigüedad, con un escudo de armas en un torrexón biexo que haçe esquina»; el «castillo y casa fuerte solariega de los Arias de Rodiezmo», donde se alojó Enrique III en 1395; el de La Vecilla, «castillo grande de cal y canto, que (…) por un lado (…) tiene un sitio y cerca de piedra, cosa de una vara del cimiento para afuera, y en este sitio, si alguna persona se acoge en él por cualquier delito que no sea de los prohibidos, no le pueden sacar las justicias y tiene la misma preeminencia que si fuera lugar sagrado»; la casa de Lois, «sita casi en lo más alto del lugar, la cual es aislada de quatro fachadas, vna de las quales cae sobre el río, que pasa a raýz de ella, y de los dos ángulos salen dos ramales de muralla sin terraplén, que corren asta dos cubos, con sus troneras y almenas»; la de Castañón, en Reyero, «un torreón de piedra en cuadro…»; la de la Cueva, en Buiza, «cassa fuerte de cal y canto con sus saeteras e troneras (…) distinta y apartada del dicho lugar y de las demás cassas»; la de Villapadierna, «fundada a un lado de la dicha villa desviada de las demás cassas en un sitio alto e dicho hedificio era de piedra y cal como castillo fuerte mui levantado y torreado con murallas baruacana fosso i contrafossa y troneras en la muralla que todo denotaua mucha antigüedad»; la de Alcedo, «un castillo muy alto y arriba a la redonda por las cuatro partes a maneras de balcón unas rejas muy menudas. Tiene dicha torre dos ventanas a manera de rendijas y en lo alto abierto en redondo unas claraboyas muy chicas que tendrán un palmo de ancho»
.
Todo ello viene a corroborar el carácter solariego y militar de las primitivas hidalguías, detectable todavía en los pleitos del siglo XVI, generalmente en referencia a los antecesores de los litigantes, pues éstos parecen desenvolverse ya en un modo de vida mucho más aburguesado, al igual que sucede en otras zonas de la Corona. En todo caso, buena parte de ellos se vinculan expresamente a un determinado solar a la hora de empadronarse, generalmente bajo la fórmula «de casa y solar conocido y armas pintar», o bien mencionando el nombre de la casa que fuere. No en todos los concejos ni empadronamientos aparecen estas expresiones, salvo esporádicamente, lo que no significa que se desconociesen en los respectivos lugares, a juzgar por la presencia en ellos de casas nobles y representaciones heráldicas, pudiendo atribuirse a una mayor influencia de las normativas oficiales. Son más comunes en las comarcas septentrionales y centro-occidentales, donde las emplea una media de en torno al 10% de los hidalgos, aunque con variaciones notables, que van del 1,5% de Caldas o Sena al 25% de La Tercia (1656) o el 66% de Valdelugueros (1791). En estos valles argollanos, a despecho de las amonestaciones dirigidas contra sus concejos desde la Real Chancillería a lo largo del siglo XVIII y de la tendencia generalizada a eliminarlas de los padrones, las referencias a dichas casas no sólo no disminuyen, sino que aumentan de forma espectacular. Ya López Morán se asombraba de cómo, en la Tercia dieciochesca, casi todos los vecinos se tienen por descendientes de alguna de ellas:
«La casa de Nembra está en primer lugar; (…) Siguen a ésta las de Orzonaga y Vega de Gordón, y vienen después las de Avelgas y Candamuela. Hay algunas familias, pocas, que descienden de las casas de Rodiezmo, de Cueva de Buiza, de Pardabé, de Caldas, de Campomanes, de Pobladura, del Campar de la Pola, de Cármenes, de Canseco, de Aralla, de Láncara, de los Rodríguez de Coladilla, de los Robles de Ventosilla, del Castillo de Luna y de los Arguellos de Pobladura»
En la Mediana, la mayor parte de sus familias se remiten a las casas de Loma de Barrio, Rodiezmo, la Cueva, Nembra, Vega de Gordón, Corral de Casomera, Canseco, Getino, Arintero, Llamazares, la Faya de Tabanedo, Tascón de Lerilla, Pardavé, La Vecilla…. Tales solares agrupan a un número variable de apellidos supuestamente descendientes de los mismos, por lo general de tipo patronímico, aunque no únicamente, a los que suelen añadir su nombre como timbre de hidalguía, si bien no siempre lo hacen.
Las relaciones de esta numerosa hidalguía con la nobleza señorial son ambiguas, compitiendo algunas veces con ella o, más frecuentemente, integrándose en su clientela, compuesta por caballeros, escuderos, criados… que responden a la necesidad que los señores tenían, durante la turbulenta etapa bajomedieval, de formar en sus dominios grupos de vasallos capaces de desempeñar funciones administrativas subalternas en el control de tenencias y dominios señoriales y prestarles auxilio militar, así en sus interminables conflictos horizontales como a las órdenes del monarca o pretendiente que fuere.
Resulta aventurado afirmar si los bandos locales tuvieron el calado y la duración que en otras regiones del norte peninsular, como Vizcaya, donde la «hipertrofia de los linajes y (…) excesiva durabilidad de los bandos implicó la asunción de la mentalidad de bando por parte de los numerosos miembros no hidalgos del mismo (…) forzados por distintos mecanismos a participar de las estrategias del linaje y del bando, lo mismo que asumieron el riesgo bélico y los beneficios otorgados por su pariente mayor, tuvieron que asumir igualmente la mentalidad diferencial hidalga».
No cabe duda, en cualquier caso, del peso que tuvieron en los enfrentamientos interseñoriales las respectivas clientelas. Ahí están los tantos hidalgos que sirven a un determinado señor como alcaides, merinos, escuderos de caballo, caballeros con montura y armas… Ahí están, también, los que, «con mano armada con escudos lanças e espadas casquetes e coraças e lanças e vallestas e espingardas», auxilian al señor de Sena en sus correrías por las montañas de Luna, en 1485; los hombres del señor de Alcedo que, por la misma época, le siguen en sus intromisiones en tierra de Cervera; los «criados e vasallos» del señor de Aviados que hacen lo propio en 1508, o los de Fernando de Prado, que asaltan el lugar de Mental en 1521. Fácilmente reconoceremos entre ellos los apellidos más característicos de la hidalguía local, como también los veremos entre los numerosos servidores que el conde de Luna tenía en 1509. Por otro lado, la propia política señorial favoreció en ocasiones la exención de sus vasallos, a fin de aislarlos del Fisco y aumentar su clientela, en competencia con otros aristócratas o con la Iglesia, que también irá incrementando sus escusados. El señor tenía a su disposición, «como pago a los servicios destacados de sus servidores y también como instrumento al servicio de su política, múltiples fórmulas recompensatorias: nombramientos de cargos y oficios en sus dominios y casa; acostamientos; armar caballeros (…); enlazar a sus criados con linajes de nobleza y cuantías
acrisoladas; crear excusados», aunque esta vía de ennoblecimiento no se ajustase a Derecho y hubiera luego que blanquearla por otros medios. Así, la cuestión de los escusados fue «fuente de debate probatorio en muchos pleitos de hidalguía, pues el origen de muchas noblezas se debió fundamentar en apariencias de tales (…) al demostrar que no habían pechado y que esta circunstancia, olvidadas mayoritariamente las causas, no estaba fundamentada en el privilegio de un determinado señor que lo había excusado, sino en el propio origen nobiliario del exento».
Los escusados suponían en torno al 15% de los pecheros del valle de Torío a mediados del siglo XV, repartidos entre sus diversos señores: el obispo de León, la abadía de Arbas, Beatriz de Acuña, viuda de Pedro Suárez de Quiñones… Los Almirantes tenían privilegio, concedido por Juan II, de nombrar 50 monteros en el Reino de León, cuyas exenciones fiscales provocaron, en 1538, algunos pleitos con los concejos del valle de Boñar, donde residían 38 de ellos. También los Tovar, señores de la Tierra de la Reina, disponían de 33 monteros que gozaban de las exenciones propias de los hidalgos desde tiempo inmemorial.
Sin embargo, el incremento del número de hidalgos en las comarcas montañesas no se limitó, ni mucho menos, a los períodos y causas que acabamos de ver, sino que, por el contrario, se acentuó durante la etapa moderna por fuerza de un largo y sostenido proceso en el que intervinieron diversos factores, estrategias y mecanismos, no siempre ortodoxos, y en el que se evidencian tanto la desaparición de algunas familias plebeyas y sus apellidos como el ingreso de otras en el estado noble. Los padrones y censos son elocuentes en este sentido: en Geras, los de 1560 recogen 51 vecinos nobles y 27 labradores, mientras que en el Catastro de Ensenada son ya todos hidalgos notorios. En el mismo Catastro, el concejo de Ordás afirma que, si bien antaño hubo allí vecinos llanos (27 en 1528), por entonces sólo se cuentan hidalgos. En los cinco lugares del concejo de La Lomba, los hidalgos suponían, en 1537, un 30,50% del vecindario, pasando a ser el 90% en 1752. En el Sajambre de 1552-54, el estado noble representaba un 58% de los vecinos, pero era ya un 78% en 1680, y el 83% en 1722.
Algo similar se produjo en la Encartación, donde, si en 1490 la ya nutrida población hidalga pasaba del 78%, rozaba la totalidad en el siglo XVIII; y en el valle de Torío, cuyos vecinos hidalgos rondaban, en 1451, el 45%, y en 1552, el 65%. En La Mata de la Riba, la población noble apenas pasa del 35% en 1537, se acerca al 50% en 1596, alcanza ya el 65% en 1625,y se convierte en un 71,74% en 1730, y nada menos que en un 85% en 1765. Boñar aumenta el porcentaje de hidalgos de un 37% en 1552 a un 52% en 1698; Almanza, del 38% en 1686 al 46% en 1816, y su tierra del 25% en 1591 al 50% en 1816; Valdetuéjar pasa del 60% de 1566 al 90% de 1736. Aunque de forma más modesta, este incremento también se registra en otras comarcas: Babia de Suso (43% en 1591, 53% en 1580, 55% en 1759), Laciana (30% en 1693 y 40% en 1761), Riaño y La Puerta (41% en 1591 y 56% en 1752), Prioro (10% en 1591 y 22% en 1752), Ribas de Sil de Abajo (77% en 1737 y 83% en 1789), Fenar (85% en 1591 y 100% en 1752), coto de Arbas (82% en 1591 y 100% en 1816), Mediana de Argüello (84% en 1591 y 100% en 1757) y Bernesga (88% en 1595 y 99% en 1698). Es difícil establecer el peso que pudieron tener en este proceso los factores de tipo demográfico. Posiblemente, el crecimiento, tanto vegetativo como real, fuese más favorable inicialmente a las familias nobles, por ser las
mejor dotadas, capaces, además, de reforzar su posición mediante la adquisición de bienes y
rentas, la fundación de mayorazgos y una hábil política matrimonial. Además, la inmigración
recibida por las comarcas montañesas solía proceder de la misma Montaña, o bien de territorios
que, como Asturias o Cantabria, contaban asimismo con una población mayoritariamente
noble. Esto puede comprobase merced a las distintas clases de hidalgos que aparecen en los
padrones de muchos concejos, las cuales, aunque los criterios varían de unos a otros,
fundamentalmente diferencian al hidalgo notorio, «que no cambió a lo largo del tiempo de
vecindario o que su hidalguía era de tal notoriedad que nadie se atrevió a disputársela»95, del
que no lo es, sin duda por tener origen en otros territorios. Este último puede estar «en
posesión de hidalguía», alistado como noble, aunque «pendiente de calificar»; ser «hidalgo de
ejecutoria», si la ha obtenido en la Chancillería; o simplemente aparecer como «hidalgo», sin
más. En el valle de Torío, por ejemplo, los padrones de 1552 recogen no menos de un 15% de
vecinos de estado dudoso. En el concejo Alión, en torno al 5% de los empadronados estaban
«en posesión de hidalgos» en 1596 y 1680, a los que han de sumarse un 1% de hidalgos de
ejecutoria y otro 2% de condición incierta. En Caldas, en 1760, los forasteros que tenían
pendiente de probar su hidalguía representaban un 17% del vecindario. En el Sajambre de los
siglos XVI y XVII, sólo eran considerados notorios los doce apellidos más antiguos del valle, al contrario que sus descendientes bastardos reconocidos y el resto de familias hidalgas, en su mayor parte procedentes del oriente asturiano. Por otro lado, el propio incremento del número hidalgos en los pueblos montañeses terminaría por hacerlos poco atractivos para la exigua población pechera local, que debía sostener toda la carga tributaria y asumir otras
prestaciones y el desempeño de los oficios más onerosos. E igualmente para potenciales nuevos vecinos de condición llana que quisieran asentarse dentro de sus términos, siendo elocuentes los innumerables pleitos entre estados por estos motivos y por el control y reparto de los cargos concejiles. Tampoco ha de ignorarse el continuado menosprecio que se hacía de los pecheros en las propias asambleas concejiles, donde incluso se diferenciaban las vasijas destinadas a ellos y a los hidalgos. En Argüello, éstos bebían de una taza de plata, mientras que los plebeyos lo hacían de una cuerna o vaso de asta, costumbre que recoge también Valbuena, diciendo que, debido a ello, eran denominados «los de la cuerna prieta». Sabemos de cierto hidalgo de las riberas del Luna que no toleraba que los hombres buenos «beuiessen por la taça y bassija por donde viuían los hijosdalgo ni consentía que los que daban a vever fuessen pecheros (…) y porque una vez el susodicho avía hechado de ver que un vecino pechero tomar la taça por donde biuían los hijosdalgo para beuer por ella se levantara y se le hauía quitado de las manos y le auía hechado en el suelo y la auía Pissado y pateado».
La fuga de pecheros se registra en la Mediana, donde una información de 1692 concluye que los tres únicos que residían en dicho concejo el año anterior lo habían abandonado, para irse a vivir a otros lugares. Resulta significativo, en este sentido, el pleito litigado infructuosamente, en 1685, por el concejo de Vega de Gordón con la Casa de Luna por el pan del pedido y la yecha, pagaderos cada San Martín; 25 cargas de pan mediado y 3.000 maravedís que se repartían entre los vecinos del estado llano «ahora sean pocos, o muchos, e según cada uno tiene de hazienda», los cuales, en dicho año, ya sólo sumaban cinco, aunque en 1528 llegaban a 80. Aparte, se satisfacían 25 cargas de pan y 3.350 maravedís por los foros y rentas de las heredades condales, conforme a los apeos de 1573, repartidos entre labradores e hidalgos. Los vecinos de Vega dicen sólo pagar 500 maravedís de matadera y estar exentos de dichas cargas y de servir en oficios concejiles onerosos, según sentencias de 1585 y 1678, provocando las quejas de los hidalgos, pues por dicha exención, todos los pecheros gordoneses querían mudarse a dicho lugar, para no contribuir.
Quizás esto explique las diferencias en el número de pecheros entre jurisdicciones vecinas, e incluso, dentro de una misma jurisdicción, entre unas u otras localidades: en el valle de Boñar, por ejemplo, entre 1520 y 1539, Adrados disminuye de un 57% de nobles a un 25% mientras La Devesa aumenta del 36% al 82%; y si Llamera y Valdecastillo tienen un 100% de ellos, Las Bodas, La Vega y Voznuevo andan en torno al 0-9%.
En todos estos procesos no deja de entreverse una activa política concejil orientada claramente hacia la homogeneización del vecindario dentro del estado noble, hasta el punto de que algunos autores consideran a los concejos norteños principales responsables de una eficaz «máquina de producir hidalguías», pese a las continuas advertencias de la real hacienda: «en muchos casos fueron las autoridades municipales y los grupos dirigentes los más interesados en defender dichas exenciones, sin duda porque la verdadera evaluación de la situación de ciertas hidalguías (…) podría haberse llevado por delante las mismas exenciones de las que gozaban las oligarquías locales».
Los objetivos de esta estrategia eran, en algunos casos, la protección de bienes y personas frente a la ofensiva señorial desarrollada durante la Baja Edad Media y los inicios de la Moderna; y de forma más general, beneficiarse de una exención colectiva. No es casualidad que el concejo de la Mediana, a raíz de la referida averiguación de 1692, consiguiese del Rey la dispensa de quintas y de la recluta para sus Ejércitos, una ventaja notable, ya que evitaba las continuas probanzas y alistamientos. Algo que también parece valorar el concejo de Ordás, que poco después tiene pendiente de fallo un pleito ante el Real Consejo para excusarles colectivamente de pechos y servicios. Por la misma época, se afirma del concejo de Alba que sus siete lugares «son bien poblados de gente calificada Hijosdalgo sin consentir en ellos personas de calidades inferiores».
Veíamos antes cómo el concejo de Vegacervera seguía la regla de «no tener ni admitir Vezino alguno de el estado llano», de forma que a los presentes, «a no ser tales hijosdalgo no se les huuiera permitido uiuir en él ni diera uezindad»; y lo mismo hacía el de Pedrosa del Rey, según Valbuena. La localidad de Arintero justificaba en las hazañas de su Dama el privilegio de que «ninguno pudiesse morar por vecino de dicho lugar que fuesse pechero o tuviesse otra raza que dañasse al tal Solar». Es posible que gozasen de la misma condición poblaciones como Getino, Canseco y Llamazares, o como Villacorta y Tejerina, a los que se califica en 1509 de «solares conosçidos de omes fijosdalgo de la montaña».
En 1501, los vecinos de Barrillos aseguran ser todos hidalgos, y lo mismo hacen los de Ventosilla en 1529. Durante unas pruebas de nobleza realizadas en 1552, un testigo asegura que, por entonces, en La Vecilla no había ya pechos de pecheros, al ser lugar exento, de forma que sólo se distinguían los hidalgos porque no pagaban foro al obispo por algunas tierras, como sí hacían los pecheros. Otros recuerdan el pago de la moneda forera cada siete años, aunque alguno precisa que no se pechaba desde hacía 60 años, y que sólo se satisfacía el citado foro por parte de los vecinos que labraban determinadas tierras. En las respuestas generales al Catastro de Ensenada, numerosos lugares afirman no satisfacer servicio ordinario ni extraordinario por ser todo su vecindario noble, aunque luego comprobamos que cuentan con vecinos llanos, que parecen gozar de una cierta opacidad fiscal: forasteros, autóctonos carentes de medios para demostrar su hidalguía, hijos ilegítimos no reconocidos y hospicianos.
Los mecanismos para lograr la hidalguía fueron muy diversos, y no cabe duda de que tanto los concejos como los individuos del estado llano supieron aprovecharlos a lo largo del tiempo. En algunos casos, los privilegios concedidos a determinadas regiones caracterizadas por su aspereza e infecundidad fueron claramente tergiversados, como en Leitariegos, donde la necesidad de mantener o estimular la población cercana a los puertos llevó a Alfonso XI, en 1326, a la concesión de amplias exenciones, reinterpretadas más tarde como nobleza universal. Particularmente llamativa es la perversión que se produjo en relación a otro privilegio, el de Páramo de la Focella (Teverga), convertido en subterfugio para alcanzar la nobleza. Se trató, en origen, de una carta de inmunidad otorgada por Vermudo III, pero su torcida interpretación sentó la idea de que permitía heredar la exención, equiparada a la hidalguía, tanto por línea varonil como femenina, debido a lo cual, como advierte Tirso de Avilés, «muchos hombres labradores pretenden casarse con mugeres de este linage».
Recurso que nada tuvo de anecdótico, habida cuenta de la amplia repercusión del privilegio en la Montaña occidental y central, donde se multiplicaron los favorecidos por el mismo. Lugares hubo, como Torrestío, en los que llegaron a suponer un 17% de la población hidalga, si bien pertenecientes todos ellos a un mismo linaje vaqueiro, el de los Sirgo, aunque aquí, a diferencia de otros lugares, donde se confundieron con el estado noble, los privilegiados se vieron obligados a litigar en reiteradas ocasiones con el concejo local. Y pese a que sucesivas sentencias les reconocen su calidad, como descendientes de quienes la probaron en 1552, en la localidad babiana «nunca se les permitió obtener los oficios onoríficos de la republica que obtienen los nobles hijosdalgo». Algo palpable aún en el padrón de 1816, donde los que llevan este apellido se agrupan en una categoría aparte, bajo el común epígrafe que les identifica como privilegiados de Bellico de Auriolis o «hidalgos de privilegio».
Como evidencia el Libro de la montería, la riqueza cinegética de la región motivó la continuada presencia en ella de los monarcas: Fernando IV la corrió «cazando e folgando» (1301), Alfonso XI «entró a las montañas de León a correr los venados; et fueron con él los caballeros monteros et otros sus monteros que él traía» (1342); Enrique III visitó los montes argollanos (1395), Enrique IV «en la Quaresma (…) fue a la Pola de Gordon e corrió aquellos montes y mató muchos Osos y Puercos y Venados y volviose a León» (1459); Fernando el Católico, ya enfermo, «procuró partirse para el Reino de León, aunque era invierno (…) porque (…) avía muchas Osas, de que él era muy aficionado a la caza de ellas» (1514).
Ello explica la existencia de los famosos monteros de Babia desde, al menos, el reinado de Alfonso XI, posible herencia de la monarquía leonesa, como los de Espinosa lo serían de la castellana. Ambos se dedicaron también a la guarda y custodia de los aposentos reales. En principio, como se aclara en las cortes de Madrid de 1433, el rey podía tomar todos los años 206 monteros, libres de tributos, y otros varios pecheros, pagando por ellos a sus lugares de origen las contribuciones que correspondiesen. Sin embargo, las de 1435 disponen que los monteros han de conocer bien su tarea y no deben escogerse de otros oficios, ni tampoco labradores, pues suelen aceptar el nombramiento solamente por las exenciones que conlleva, y no porque lo conozcan. Parece, pues, que esta especialización, unida a la recurrencia del oficio en las mismas familias y zonas, debió de ir afianzando la hidalguía en ellas: los vecinos de Espinosa de los Monteros terminaron siendo todos nobles, y Juan II se refiere a una exención de tributos concedida a los monteros de Babia, nombrando también monteros del rey, en 1411, a los vecinos de Caldas, que declaran en 1528 estar libres por ello de pechos y moneda. Asimismo, la asistencia militar de los montañeses a sus reyes no fue infrecuente en los conflictivos reinados de los Trastámara. Enrique IV, por ejemplo, ennobleció por tal motivo a Fernando Pelaiz, vecino de Salio (1462), y a Pedro del Río, que lo fue del valle de Boñar (1465); pero también a todos los pecheros «del puerto de Arbas adentro» que acudieron al real de Simancas para servirle, quitándoles de moneda y servicio. Tampoco hay que descartar que la leyenda de la Dama de Arintero surgiera para justificar alguna concesión semejante por parte de los Reyes Católicos, haciendo de la localidad «solar cognosçido de Hijos dalgo notorios».
Por otro lado, no ha de olvidarse que los concejos inscribían a veces como nobles a determinados vecinos o recibían por tales a otros nuevos sin necesidad de acudir a la Chancillería, basándose en diversos documentos o testimonios en su favor. En los primeros tiempos, la prueba de hidalguía podía ventilarse dentro del ámbito local, como sucede con Diego Mateos, vecino de Caboalles, en 1416, que ve reconocida la suya por el juez concejil115; o con Domingo Fernández y su hijo, vecinos de Villardefrades, en 1463, que se presentan ante el señor local con una pesquisa realizada dos años antes, en La Pola de Gordón, por los jueces de dicho concejo, que probó la nobleza de ambos. Del mismo modo, estaban las informaciones ad perpetuam rei memoriam, con testimonios diversos ante las autoridades locales, como hacen Diego de Robles Villafañe en Villanueva del Condado, en 1583, para evitarse el coste de un pleito en la Real Chancillería de Valladolid; Juan Flórez de Ocariz, ante el juez y el escribano de Villasecino, en 1644; y Tirso Flórez, ante los de Torrebarrio, en 1650. Pero incluso los propios pleitos de hidalguía, como en otras regiones de la Corona, se convirtieron a veces en medio para conseguirla, si el litigante conocía los cauces adecuados. Así, es frecuente que los litigios movidos por pretendientes de una misma comarca se agrupen en el tiempo, repitiéndose los testigos o rotando como tales los propios litigantes, algo que pudo deberse no sólo a un mero ahorro de costes. Entre las declaraciones recogidas en Almanza, en 1570, se dice de los Molleda que su padre fue pastor de un hidalgo, quien influyó para que se le asentara como noble. Otros testigos refieren que el sastre local, cuando le empadronaron como pechero, dejó la villa para irse a vivir a Villapadierna, volviendo sólo cuando el vecindario, que dependía de sus servicios, le quitó de
padrones. De unos Villacorta hidalgos se afirma que su padre y abuelo no lo eran, ni llevaban siquiera tal apellido. Algo después, en 1622, la mayor parte de los testigos que presenta en su favor un litigante son impugnados por mentecatos, bebedores y personas de poca memoria y menos fiabilidad, cuando no manifiestamente parciales.
Muchos concejos montañeses parecen utilizar las distintas categorías de hidalgos y situaciones asimiladas como herramientas para la homogeneización del vecindario dentro del estado noble. Así, en un padrón de Sariegos de 1590, los que no se clasifican como hidalgos notorios están «en possesión de hijodalgo», se acogen al «previlegio de Velica Auriolis» o, en el peor de los casos, su estado es desconocido; en padrones posteriores, todos los vecinos son hidalgos notorios. En el cercano Carbajal, algunos pecheros consiguen, en 1614, la condición de «libertados», figurando ya en 1698 como hidalgos de privilegio y, finalmente, como notorios. La propia Chancillería favoreció involuntariamente el proceso, al censurar de forma severa la costumbre, muy arraigada todavía a finales del siglo XVIII, de establecer categorías diferentes dentro de la nobleza baja. Así, en 1788 recriminaba al concejo de la Mediana el haber formado sus padrones mediante un orden «enteramente contrario y opuesto a la general de la Sala que tubieron presente, y a lo que se practica unibersalmente en los demás Pueblos del Reino, de no poner a ningún vecino otra qualidad que la que le corresponda de Hijo Dalgo, o Pechero, sin añadir la que indevidamente se advierte en todos los referidos Padrones, a unos de Hijos Dalgo de las aparentes Casas, y solares que se mencionan, y a otros ser Hijo Dalgo notorios de Armas Pintar, todas espresiones mui repugnantes, perjudiciales y opuestas al espíritu de dicha Real Orden».
No sorprende, en este contexto, que algunos concejos llegasen a empadronar como nobles a los expósitos del Arca de la Misericordia, que estaban exentos de pechos, merced a especiales privilegios reales.
Antes de concluir este apartado, debemos ocuparnos del papel desempeñado en los procesos de ennoblecimiento por parte, no tanto de los concejos en sí, como de algunos de sus cargos y escribanos, a veces corruptos o venales, aunque ignoramos hasta qué punto se produjeron en nuestra región los abusos y corruptelas contra los que se previene en los pleitos de hidalguía. En 1584, se les recrimina a las autoridades del valle de Torío su connivencia con los defraudadores:
«en esos dichos concexos y jurisdición auía muchos pecheros vezinos dellos que no los enpadronáuades por ser Ricos y Poderossos en esa dicha tierra de donde se siguía mucho daño a nuestro Real patrimonio y a los pobres de los dichos lugares».
En ocasiones, llegaron a producirse asaltos a los archivos municipales, a fin de encubrir las falsificaciones documentales llevadas a cabo por varios vecinos para acceder al estado noble. Es lo que sucede en Laciana durante 1760, cuando varios desconocidos acceden al archivo, que se custodiaba en la casa de uno de los escribanos, Pedro Simón de la Lama, y destruyen padrones y otros papeles. De las averiguaciones emprendidas por la Real Chancillería se desprende que muchos pecheros lacianiegos habían venido gozando de los privilegios del estado noble durante más de diez años, gracias a las supercherías de los tres escribanos de aquel concejo y de su amanuense, quien así llegó a convidar a los parroquianos de la taberna:
«Amigos, buen ánimo, que aquí está Valladolid para hacer hidalgos; que yendo de aquí bien dispuesto, allá todo pasa».
En 1737, Pedro Álvarez-Pérez litiga con Francisco González del Campillo y Pedro Álvarez Barreiro y Ron, juez y escribano del concejo de Ribas de Sil, por los excesos cometidos al elaborar los padrones. Los Flórez de La Mata de la Riba consiguieron incorporarse a la hidalguía mediante sobornos y amenazas, ayudados por el juez Domingo Alfonso, que aprovechó la enfermedad del escribano para quitarle las llaves del archivo y convocar un concejo fraudulento en el que reconocer por nobles a los Flórez, apoyado por otro escribano, Francisco González�Bocinos.
Arbitrariedades parecidas atribuye el párroco de Torrebarrio, en 1692, al escribano Juan Bernardo, el cual «dice y publica que sólo a de ser hydalgo el que él quisiere». En Sajambre, por el 1697, se denuncia que los Acevedo han sido incorporados al estado noble mediante falsos testimonios y cohechos, señalando como principal maquinador a Manuel Díaz de la Caneja, escribano, «a quien dieron los susodichos mucha cantidad de dinero a quien, como hombre poderoso que es en el concejo, atemorizó a los vecinos (…) y sobornó a otros».
La condición social de los hidalgo
La unidad jurídico-fiscal alcanzada por la hidalguía no ocultaba el hecho de que, dentro de sí, el estado noble albergaba situaciones muy diversas, y que la presión ejercida por cuantos la pretendían desde fuera terminaba generando una fuerte reacción purista y endogámica. Tanto el continuado acceso a la misma por parte de campesinos acomodados, soldados, burgueses, funcionarios..., como los enlaces con familias relevantes, pero plebeyas, o incluso conversas, motivaron la censura de determinados sectores aristocráticos, que desembocaría a menudo en un cierto desdén hacia la hidalguía, o en la exigencia de los «cuatro costados», como harían las Órdenes Militares.
Que la identificación entre hidalguía y nobleza tenía aspectos contradictorios es algo que se aprecia ya en las Partidas (Ley III), donde, si bien se define la primera como «nobleza que viene a los hombres por linaje», se reconoce que «deben mucho guardar los que tienen derecho en ella, que no la dañen ni la menguen ca pues que el linaje faze ̈que la ayan (…) como herencia non debe querer el fidalgo (…) que lo que en los otros se començó e heredaron, mengüe o se acabe en él (…) casando con villana o el villano con fijadalgo. Pero la mayor parte de la fidalguýa ganan los omnes por la onra de los padres ca maguer la madre sea villana e el padre fijodalgo, fijodalgo es el hijo que de ellos nasçiere, y por fijodalgo se puede contar, mas no por noble, mas sy nasçiere de fijadalgo y de villano, no tuvieron por derecho que fuese contado por fijodalgo».
Como convenían Fadrique y el Pinciano, siglos más tarde, las hidalguías «no son noblezas, sino unas libertades y exempciones solamente (…) porque la nobleza, en verdad, se pierde, y la hidalguía no». Pero la mezcla de sangres no era la única falta que devaluaba la nobleza, a juicio de aquellos sectores. La nobleza no se mide únicamente por criterios jurídicos, funcionales, socio-económicos…, sino, también, ideológicos. Surge así el problema de su generalización en amplias regiones del norte peninsular, en las que, por ello mismo, prácticamente no existen matrimonios con pecheros, pero cuyos hidalgos distan mucho encajar en el modelo ideal de caballero, por muchas que sean sus ínfulas, tan molestas al resto de castellanos, como le manifiesta Fernando del Pulgar al cardenal Mendoza:
«Sabido habrá vuestra Señoría aquel nuevo estatuto fecho en Guipúzcoa, en que ordenaron que no fuésemos allá a casar ni morar (…) no vi cosa más de reír para el que conosce la calidad de la tierra y la condición de la gente. ¿No es de reír que todos o los más enbían acá sus fijos que nos siruan, y muchos dellos por moços d’espuelas, y que no quieran ser consuegros de los que desean ser seruidores?».
En el Señorío de Vizcaya, la universalización de la hidalguía va incorporando, inevitablemente, a todo tipo de gentes, de forma que «lejos de encontrarse en un estado de esclerosis, es un instrumento de diferenciación social abierto a las posibilidades de personajes y familias con poder económico suficiente como para reclamar dicha condición (…) hidalguía y trabajo no son (…) dos realidades contrapuestas en el norte de la Península Ibérica».
El fuero señalaba que «todos los Naturales, Vecinos, e Moradores de este dicho Señorío de Vizcaya, Tierra-Llana, Villas, Ciudad, Encartaciones, e Durangueses, eran notorios Hijos-Dalgo, e gozaban de todos los privilegios de Homes Hijos-Dalgo (…) según Fuero de España»; y que, teniendo en cuenta las dificultades que solían sufrir al dejar su provincia e ir
a otras de Castilla, donde habían de realizar las oportunas pruebas de su hidalguía, ésta se les admitiría simplemente «mostrando, e probando ser Naturales Vizcaynos, Hijos dependientes de ellos, a saber es, que su Padre, o Abuelo, de partes de el Padre son, y fueron nacidos en el dicho Señorío de Vizcaya». Esta idea de la hidalguía universal, derivada de una hábil manipulación de los primitivos textos forales vizcaínos, echando mano para ello de mixtificaciones bajomedievales y modernas en torno a los orígenes tubálicos de los vascongados y su absoluta limpieza de sangre, no era, desde luego, bien recibida en todos los ambientes de la época. No dejaron de surgir, en consecuencia, reacciones críticas, como la de Juan García de Saavedra, fiscal de la Real Chancillería de Valladolid, el cual, en su Tractatus de hispanorum nobilitate et exemptione..., sugiere la necesidad de limitar el acceso a la hidalguía, al entender que toda nobleza ha de corresponderse con una determinada condición social y económica que la caracterice como minoría, en oposición a la mayoría pechera, y sus solares poseer vasallos plebeyos que los sirvan, nada de lo cual se daba en el Señorío. Todo en vano, no obstante, ante la enérgica contraofensiva de las autoridades vizcaínas, apoyadas en una arbitraria reelaboración histórico-jurídica sin precedentes, que dio sus frutos: Felipe II censuró severamente las alusiones y críticas de Saavedra, que deberá retractarse, multiplicándose a partir de entonces los «ensayos» dirigidos a demostrar la solera de la nobleza vascongada: Comentarios sobre las leyes de España, de Acebedo; De vizcaynorum nobilitate et excemptione, de García de las Landeras; Fuero de hidalguía ad pragmáticas de Toro et Tordesillas, de Andrés de Poza… Un camino similar siguió la vecina Guipúzcoa, partiendo de diversas franquicias y exenciones, e incluso de la «fosilización» de las alcabalas, que obtuvo la provincia en 1509, de forma que su encabezamiento no fuera incrementado como en el resto de la Corona.
«Exentos, luego hidalgos (…) fue la equiparación utilizada en el discurso jurídico y político que empleó la Provincia. Muy pronto (…) la generalización de la hidalguía fue uniéndose a la limpieza de sangre».
Aunque tales pretensiones venían de lejos, fue una provisión real de 1608 la que reconoció que la Ley de Córdoba y otras de índole semejante no eran aplicables en la provincia, por no existir en ella pecheros que pudiesen testificar a favor de la hidalguía de ningún vecino. Esta provisión intentó ser revocada por el fiscal de Real Chancillería de Valladolid, atendiendo a que se habían naturalizado en Guipúzcoa familias de otros reinos que, para la tercera o cuarta generación, se consideraban originarias, y a que «el suelo y tierra no daba, ni podía dar la hidalguía de sangre, sino la calidad de las personas». Además, sentaba un peligroso precedente al que podrían acogerse otros territorios, menguando el número de pecheros. No obstante, en junio de 1610, la Corona da la razón a los guipuzcoanos, eximiéndoles de las probanzas ordinarias.
Consecuentemente, en estas como en otras regiones donde la hidalguía era inusualmente copiosa, quienes realmente encajaban en el concepto y las características definitorias de la nobleza constituían una minoría, coincidente, a grandes rasgos, con los «hidalgos de solar conocido y armas poner y pintar», denominación que, desde un punto de vista jurídico, ponía a su disposición «un importante medio de prueba (…) cuando (…) resultara imposible probar en juicio contradictorio (…) todos y cada uno de los extremos exigidos para obtener su declaración en propiedad o en posesión»; pero que, sobre todo, reflejaba «la existencia de un orden interno jerárquico dentro del estamento nobiliario local».
Una definida elite local y regional, en fin, numerosa y bien distribuida, que, más allá de su posible situación privilegiada en lo económico y lo fiscal, se siente distinta y pretende dejar constancia de ello en todo momento, se empeña en distanciarse de sus convecinos en cuanto a formación y estilo de vida, adopta los valores de las elites nacionales, edifica casas solariegas e instala en ellas sus divisas, y refuerza su posición mediante enlaces matrimoniales y mayorazgos, a los que vinculan bienes, patronatos y rentas.
Por el contrario, la más parte de la hidalguía montañesa estaba integrada por modestos labriegos de pan coger y menestrales de escasa fortuna. La interpretación acostumbrada de esta realidad ha pasado por una especie de inversión argumental, entendiéndose que era la dureza del país la que obligaba a tales hidalgos a sufrir unas determinadas condiciones, como repetían los cronistas del Siglo de Oro, refiriéndose al «gran descaymiento e disminución» de los mismos, que «con la pobreza que ha venido a toda aquella montaña, los más son personas necesitadas» que «con onrra, en medianía regular de montañeses se mantienen».
Un testigo en la pruebas de ingreso en la Orden de Santiago de cierto paisano, al ser preguntado por los medios de vida del pretendiente, explicó sin rodeos:
«el que tiene prados que llaman de paçión y no ai quien se los arriende por lo que es justo, coxe una manada de bueies conprados o arrendados o proprios si los tiene y mételos en aquella paçión, cuida de ellos y después los vende (…) y que esto lo suelen haçer los hidalgos de la Montaña como muchos caballeros ciudadanos (…) no sólo no es desestimación en esta tierra, sino que antes sirbe de decoro por lo que mantiene la deçençia (…) esto mismo han hecho los abuelos de los caballeros que oi biben con maior grandeça, habiendo bibido sus abuelos en la Montaña, en donde el jued, el maioradgo y el más guapo hace los mismo (…) porque hallí no ai otros coches ni otras grandeças mas que cuidar cada uno de lo que tiene, y es de más lustre el que mexor lo trabaxa, porque lo pasa con más estimación que el olgaçán, y habrá infinitos obispos, ministros, caballeros y collegiales que siendo montañeses haian guardado los corderos y las obexas a sus padres».
Numerosísimos fueron los que, procedentes de la alta montaña, partieron hacia la Extremadura enrolados en la Mesta, y conocida es la dedicación a la arriería de los hombres de Argüello, generalizada en el XVIII, saliendo para comerciar «así en el Principado de Asturias como en tierra de Castilla». En Babia Alta, durante 1680, la mayor parte de los caseros se hallaban «ausentes deste Reyno de León», y carreteros eran muchos vecinos de Gordón y Alba que trajinaban con vino de Campos, lo mismo que los del alto Sil hacían con los caldos bercianos, y los omañeses con los que iban a cargar «a tierra del Bierzo (…) a Valdeorras (…) a Castilla».
A finales del siglo XV, varios hidalgos de Vidanes solían ir a Valencia de Don Juan «a traer madera a la dicha villa (…) e a llevar vino della para su casa»; y a mediados del siguiente, un vecino de Miñera acudía a Villamandos «para conprar bino para llebar a la tierra de Luna». Sabemos de gentes que, por la misma época, iban desde Argovejo hasta Villada con sus ganados, tornando con vino y mosto; y de algunas nobles familias de Villamayor de Campos que descendían de los fenariegos que hasta allí se llegaban para vender sus carros de peras y cecinas de macho, a cambio de trigo y vino. Por los pleitos de hidalguía de Alonso, Álvaro y Francisco Carpintero, vecinos de Tordesillas entre 1493 y 1547, conocemos que eran oriundos de Armellada, uno de cuyos naturales emigró a Castilla, donde, por su quehacer, ganó el citado apellido. Los oficios de los montañeses que describe el Catastro de Ensenada son muy diversos:
«maestro carpintero de casas y orrios (…) maestros de hazer techos de paja» (San Pedro de Paradela), un vecino que «trata en comprar Bueyes viejos cotrales y les engorda a sus espensas y bende cada año doze en los Mercados de Villada y otros» (Anllares), un «carpintero de Carros y ruedas de Molinos» (Susañe), un «maestro de hacer redes de pescar Trucha» y varios «pescadores que cogen truchas para bender» (Palacios); tejedoras de lienzos y estopa, «fabricantes de hazer arcos para cubas y Carrales quienes les conduzen para su venta en tierra de Campos» (Matalavilla, Cuevas), tratantes en cecinas e hilo blanco de lino que fabrican (Nocedo de Gordón), fabricantes de cal (Solana), «Pescadores en el Río de esta Villa» (Vegamián), y otros que «tratan en vender en León leña, carbón y cal» (Sorribos), fabrican carbón que «lleban a bender (…) a Castilla» (Valverde de la Sierra), «tratan en Almagre llebándolo a vender a las Serranías de Segobia con su carro y bueyes y de buelta les traen cargado de vino que venden en sus casas», «tratan con rozines», «hacen Ruedas que lleban a vender a Castilla» (Sajambre)…
La ocupación de los montañeses en tales oficios, pese a su notoria hidalguía, y su desempeño en labores no menos «contradictorias» fuera de la patria, eran circunstancias que siempre sorprendían vivamente a los foráneos, y que, contrariamente a lo manifestado por el Rey Sabio, se disculpaban comúnmente aludiendo a la inherencia de la nobleza:
«La pobreza y aun el ejercer oficios mecánicos no derogaban la hidalguía. En algunos pueblos pertenecientes a comarcas poco favorecidas por la Naturaleza, había hidalgos y nobles que eran labradores, zapateros, mercaderes de por menor, taberneros y carniceros, y hasta “pobres de solemnidad”».
Así lo expresan los anteriores testimonios, y lo resume cierto memorial del XVIII que cita Escagedo:
«la hidalguía la hace la sangre y el tiempo, la nobleza puede hacerla un privilegio (…) la de privilegio se oculta, se adormece y suspende por el ejercicio de los oficios mecánicos (…) pero la sangre (…) no puede menoscabarse por oficios viles (…) vive sin sujeción a casualidades ni mudanzas, sin circunscribirse a lugares ni tiempos (…) no la empecen, perjudican ni suspenden las artes mecánicas»
.
Propaganda, identidad y patrimonio
El progresivo ennoblecimiento de los montañeses contribuyó decisivamente a reforzar la conciencia de linaje y la identificación con sus elementos simbólicos y representativos, como las mencionadas casas solariegas, fijando también el papel identificador de los apellidos, cuyo repertorio parece estar ya definido en la segunda mitad del siglo XV, más allá de pequeños cambios debidos a las modas o a la castellanización: Ferreras/Herreras, Fidalgo/Hidalgo, Martino/Martín, Lombas/Lomas, Suárez/Juárez, Pelaiz/Peláez… Cosa distinta es la estabilización del apellido como denominador hereditario de un determinado linaje, dado lo cambiante e irregular del fenómeno durante ese período. Sí parece haber arraigado la conciencia de que el apellido forma parte del nombre legítimo del individuo, aun cuando éste sea conocido por un apodo: en 1556, residía en Las Arrimadas Diego López, hijo de Juan Crespo, así llamado por la forma de su cabello, pues «por su propio nombre era Juan López»; y en Santa Lucía era vecino Juan Grande, cuyo nombre real era Juan Xuárez.
Pero es frecuente en la época encontrarse con personas que no los utilizan, incluso en los pleitos de hidalguía: cierto vecino de Vega de Viejos es identificado simplemente como Pedro el Gago, y a otro de Boca de Huérgano se le denomina García de la Fragua. En los más antiguos padrones de Boñar, Torío o Sajambre, en torno a un 10-15% de los registrados ni siquiera son distinguidos mediante un apellido concreto, abundando referencias a parentescos, oficios, lugares de residencia o los nombres de los padres, algunos de los cuales terminarán heredándose, originando diversos toponímicos y los patronímicos característicos de algunas zonas de la Montaña más oriental,
particularmente de Sajambre: de Suero, de Juan, de Gonzalo, de Miguel, de Rodrigo, de Francisco, de María, de Teresa, de Urraca…; que, en ocasiones, vacilan entre esta fórmula y la más común, con el sufijo –ez: de Diego/Díez, de Martino/Martínez, de Domingo/Domínguez.
Pero incluso estos patronímicos comunes están fijándose todavía: en Meroy residen, en 1549, Tomás Álvarez y Alonso Meléndez, hijos, respectivamente, de Hernán Álvarez y de Alonso Meléndez, que lo fueron, a su vez, de Melendo Alfonso, descendiente del solar de La Calzada.
Pedro Ordoñez y sus hermanos, que probaron su nobleza en 1552, eran hijos de Diego Ordóñez y nietos de Ordoño de Argüello, natural de Buiza. En 1556, residía en Peredilla Juan Rodríguez del Barrial, hijo de Diego Rodríguez y nieto de Rodrigo de la Rúa; y al año siguiente lo hacía en Viego Gonzalo Rodríguez, hijo de Juan Rodríguez y nieto de Rodrigo Prieto. Miguel Rodríguez, vecino de Barniedo, fue padre de Juan de Miguel, que lo fue a su vez de Miguel Rodríguez, y éste de Pedro de Miguel, quien litiga en 1556. Aun así, la diversidad de apellidos entre los descendientes de un mismo tronco o entre la prole de un determinado personaje puede ser notable, debido a la elección de unos u otros de los usados por sus diferentes antecesores, por sus cónyuges o por otros parientes: Juan Garantos, vecino de Vega de Viejos en 1537, era hijo de Gonzalo Fernández «el Ferrero» y nieto paterno de Pero González. Los hermanos Alonso López y Pedro Álvarez, de Sosas del Cumbral (1557), eran hijos de García Marcello, y nietos de Alonso López. En 1538, prueban su nobleza Fernando, Juan y Santos de Grandoso, vecinos de Oville, h. de Pedro del Río, junto a sus hijos respectivos: Juan del Río y Hernando de Grandoso; Juan de Grandoso; y otro Juan del Río. En La Cándana, los descendientes por línea varonil de Juan Fernández se apellidan Martínez, Miranda, Solís, Valle, Mediavilla o Barrio. Nuño de Robles, que gana ejecutoria en 1601, era hijo de Gómez de Sorribos, nieto de Juan Fernández de la Linar, y biznieto de Juan de Ordás.
El padre de García de Enterría, vecino de Valdeón en 1558, fue Rodrigo de Teresa, y sus abuelos García de la Cotilla y Teresa Gómez, a quien se debe el apellido de su hijo. Por los mismos años, hay noticia de Bartolomé de los Quintanales, nieto de Juan Cuadrado e Inés Cuadrado; y de Pedro Fernández, alias de Barrio, casado con Teresa de Barrio, padres de Juan Fernández del Peredo, marido de Teresa del Peredo.
La propaganda nobiliaria, bien presente en los distintos niveles y etapas evolutivas de nuestra hidalguía, se exhibe con todo su esplendor en el entorno más cercano a la inmortalidad, el de las capillas y enterramientos familiares, cuyas manifestaciones van de la simple losa con epígrafe y armas de los más humildes, aunque destacados dentro de las correspondientes comunidades, a notables ejemplos de calidad formal y aparato. Tal es el caso de la recargada cripta marquesal de los Prado, en Renedo, y de los sepulcros que, en la parroquial de Alcedo, tenían los Quiñones, «levantados sobre dos leones de piedra cada uno con las armas de los Quiñones (…) entre otros bultos de piedra que están en dicha capilla mayor (…) uno en medio della cubierto por un paño negro muy biejo con un áuito de Santiago muy antiguo».
El de Juan de Alba, junto al altar mayor de la iglesia vieja de Llanos, consistía en «un arco antiguo en una tumba, a modo de caja de hierro, con una losa grande del largo de la misma piedra de un caballero armado (…) en el tiempo que (…) reedificaron el arco, encontraron dentro un caballero armado de todas piezas con espada y puñal y espuelas doradas».
En 1599, el licenciado Gómez de Sabugo dispone ser inhumado en la iglesia de Valbueno, junto al altar mayor, y que se coloque sobre su tumba «vn bulto echo de madera cubierto con vn paño negro». Con las respectivas efigies en piedra pueden verse las sepulturas del doctor Juan García de Brizuela, en Modino, y de los Álvarez de Tusinos, en Sorribos y Benllera. Pero el legado cultural de estas minorías en las comarcas montañesas resulta difícil de valorar, perdido en buena parte, víctima de las vicisitudes históricas. Debió de ser, no obstante, considerable en términos relativos, pues sólo ellas, junto con la Iglesia, fueron capaces de generar un patrimonio significativo y conectar el reducido espacio local con el gran mundo. Los conflictos banderizos y la política regia echaron abajo algunas fortificaciones, como la de los Rabanal, que incendia el señor de Sena en 1485, o las edificadas por sus parientes de Alcedo, que mandan derribar los Reyes Católicos, al saber que sus dueños la han «nuevamente fortalecido de torres e barreras e baluartes de cal e canto», al igual que las que alzaron los Prado en Valdeburón, o la de Juan Arias Benavides en Mena de Babia. Del solar de la Villeta, en Ribas de Sil, se nos dice en 1491:
«en el dicho logar (…) uiuían e morauan en un tiempo (…) ciertos escuderos e homes fijosdalgo de los mejores de toda aquella tierra e un cauallero de espuelas doradas e que eran todos parientes los unos de los otros e entre ellos ouiera ciertas quistiones e se mataran los unos a los otros asaz dello e que se quemara el dicho logar de la Villeta e se despoblara».
También fue incendiada «en tiempos antiguos» la torre de Robledo de Babia, y la de los Flórez, en Ordás, tras su implicación en la muerte de Ares de Omaña y Arias Pérez de San Román (1480), fue desmantelada por orden del conde de Luna. Otras casas y fortalezas sucumbieron a la ruina, la emigración o la extinción de los linajes que las alzaron: en 1626, la torre de los Castañón, en Buiza, «podía aver veinte años poco más o menos que por estar caýda parte della e ynhauitable no auía vivido nadie en ella»; la de los Reyero de Campillo tenía sus paredes por el suelo en 1655, salvo una «que levantaría una vara»; y caídas estaban la de los Valbuena, en Crémenes (1666); la de los Díez, en Vega de Gordón, «destruida en su principal fábrica» (1718); y la de los Llanos, en Argovejo (1772).
Tras el ocaso del Antiguo Régimen, los daños a este patrimonio se acrecentaron merced a las desamortizaciones, las modas litúrgicas y los prejuicios ideológicos, el abandono del campo por sus «minorías eminentes» y, en fin, la nueva mentalidad desarrollista y modernizadora iniciada con la revolución industrial, que se empeñó decididamente en arramblar con cuanto sonara a caduco o improductivo, derribando casonas y palacetes, revistiendo de llana fachadas y blasones, dando al anticuario o a la lumbre retablos y pergaminos, cubriendo de terrazo tumbas y epígrafes. Tampoco faltaron los traslados de escudos y otras piezas fuera de sus comarcas de origen, y hasta de edificios completos, como el palacio de Renedo o la casona de Vegamián.
Incluso, como lamentaba el cronista Berrueta, desaparecieron de golpe caseríos enteros, aniquilados unos por la «tierra quemada» durante el repliegue republicano, sepultados otros bajo las aguas de grandes embalses. Por fortuna, fueron muchos los casos en que la supervivencia se impuso, contra todo pronóstico, a modas, penurias y conflictos, aunque está por ver si lo consigue frente al devastador fenómeno del despoblamiento.
Otra manifestación del peso que la alta hidalguía tuvo en la formación de la mentalidad y costumbres locales fue la creación de cofradías religioso-nobiliarias, las cuales sirvieron, incluso en las comarcas de amplia o universal nobleza, para reforzar la identidad y preeminencia de sus sectores más relevantes. Es el caso de las cofradías de los Doce de Almanza, los Doce de la Tercia del Camino, los Doce Nobles de Gordón, documentada ya en el siglo XVI, o la mejor conocida Archicofradía de Camposagrado. Ésta fue también llamada, en origen, de los Doce, por ser el total de los ocho clérigos y cuatro laicos que podían integrarse en ella, aunque luego se permitió la entrada de un número indeterminado de cofrades clérigos y de seis laicos, los cuales debían demostrar, aparte de limpieza de sangre y bondad de costumbres, la hidalguía de sus cuatro apellidos primeros. Algo similar debía de suceder en la cofradía de los Doce Clérigos Nobles de Alba, asimismo denominada los Doce de Alba, Doce Cofrades Nobles de Alba, los Doce Cofrades Clérigos de Alba, los Doce Nobles del Concejo de Alba e, incluso, los Doce Nobles de Alcedo. Ya existía en los inicios del siglo XVI, cuando aparece citada en una lápida de la parroquia de Alcedo; llevaba título de San Jerónimo, y perteneció su patronato a la casa de Alcedo, heredándolo los duques de Rivas.
Por los datos que poseemos, parece que estaba compuesta exclusivamente por clérigos, los cuales debían pertenecer necesariamente al estado noble, y que se ocupaba del cumplimiento de aniversarios, mandas y novenas. Madoz añade que se reunía tradicionalmente cada mes, para atender a una función de iglesia, en la Casa de las Novenas de Celada. A principios del siglo XVI, Hernando de Vallecillo y su mujer, Leonor de Quiñones, le dejan un prado con el fin de que digan determinadas misas en su memoria. En 1542, el Legajo de los beneficios y veros valores de la catedral de Oviedo recoge las declaraciones al
respecto del párroco de Alcedo:
«dixeron los Julián García clérigo e retor de la d(ic)ha ig(les)ia e Diego García que por el j(uramento) que fecho tienen que en el lugar de La Robla hay la d(ich)ha Cofradía que se dize de los doze cofrades clérigos de Alba que tiene la d(ic)ha cofradía en los lugares de La Robla e Peridiella y en el lugar de Sorribos deste obispado heredades e prados (...) que valen en rrenta e valieron el d(ic)ho año tres ducados (...) e que en el obispado de Oviedo no tienen otra rrenta». Por su parte, los feligreses de Peredilla y Puente de Alba Adán Fernández, Lope García y Pedro Fernández afirman que «en las d(ic)has felegresýa e parrochiales ig(les)ias no ay otras rrentas ecl(esiásti)cas que tengan noticia mas de ciertas heredades e prados que son de la cofradía de los doze cofrades de Alba que no saben lo que balen de rrenta y que los V(ecin)os y feligreses de La Robla e Julián García Capellán e Retor dela d(ic)ha i(gles)ia de La Robla lo declaran porque el d(ic)ho Julián es uno de los doze Confrades».
Lo de Sorribos consistía en cuatro heminas de tierra de regadío, destinadas a trigo y linar, más otras cuatro y media de prados de regadío de un pelo anual. En 1817, había desaparecido ya esta cofradía, cuyos bienes debieron de enajenarse durante la «Desamortización de Godoy». Esto, al menos, se deduce de lo que declara el entonces párroco de Alcedo, Basilio García-Quiñones:
«havía en esta parroquia de Alcedo una hermandad titulada de S(a)n Gerónimo de los doce Nobles de Alcedo, Sacerdotes, la qual también le vendieron todas sus fincas en el referido año (…) asta oy paga subsidio sin tener de q(u)É cobra(r) ni en una ni en otra para la paga del d(ic)ho subsidio a causa de la Bendición de sus Vienes»
.
No cabe duda de la relevancia que tuvieron en la consolidación de los linajes nobiliarios las «narrativas de fundación», las cuales, a la vez que cumplían una función «de clase», tenían para ellos un claro papel identitario, explicable en el contexto de fuerte competencia horizontal del Bajo Medioevo. Un conjunto mítico-legendario que enlaza luego con la obsesión por las genealogías apócrifas durante el Siglo de Oro, ligada a lo que algunos no han dudado en denominar «psicopatía genealógica», que terminó generando «un país imaginario que soporta detrás el drama moral de un tiempo en el que los prejuicios de limpieza de sangre fortalecieron la extravagancia y la fabulación», pero también, como reverso, un subgénero enormemente exitoso, la sátira genealógica, que viene a acentuar «el calibre de las taras sociales que lo fomentaron».
Tales narrativas se nutrieron de la mitología clásica, la cronística antigua y medieval, los textos bíblicos y hagiográficos y, por supuesto, las novelas de caballerías, los relatos artúricos y toda la «materia de Bretaña». El auge de este último género fue notable, sobre todo, a finales de la Edad Media y hasta bien entrada la Moderna, y su influencia decisiva a la hora de definir el modelo del héroe caballeresco, tan hábil en los torneos como en manejar las claves del amor cortés, y en el que se reúnen «el arrojo guerrero y las habilidades cortesanas».
Buena prueba de ellos son las bibliotecas de las familias más relevantes en aquel tiempo, el celebérrimo Passo Honroso, organizado por Suero de Quiñones en 1434, o la propia onomástica, particularmente de los Quiñones, aunque también de otros linajes: Galaor, Tristán, Iseo, Ginebra… Poco se ha estudiado, sin embargo, la influencia que los mitos etiológicos ligados a la literatura genealógica y las certificaciones de armas pudieron tener en la cultura popular, y viceversa. Por lo que se refiere a nuestra región, y en líneas generales, tales relatos siguen las pautas propias del género, con las habituales referencias a los godos, Don Pelayo y la Batalla de Clavijo, en la que no sólo presumen de haber estado muchos de ellos, sino que, incluso, los hidalgos de la ciudad y montañas de León pleitean con la Iglesia compostelana por el Voto a Santiago, en 1678, del que dicen estar exentos por privilegio real, en atención a haber sido sus antepasados los que vencieron en Clavijo, y ser su tierra pobre y áspera, y que sólo debían una acción de gracias al Apóstol, mandando anualmente a la iglesia de León, por la Virgen de Agosto, dos niñas de cada parroquia para las Cantaderas.
Pero, además, disponemos de muy elaboradas versiones locales de tales fábulas, adaptadas a las tradiciones del país. Un claro ejemplo de ello tenemos en los Tapia, Fernández de Colinas, Álvarez de Tusinos… que tan exitosamente ajustaron las andanzas de sus respectivos héroes epónimos a la toponomástica y el paisaje comarcanos: Camposagrado, los Pozos de Colinas, Tapia, las Rendideras…, reinterpretados en adelante a partir de las épicas composiciones de los cronistas heráldicos, hasta el punto de resultar ya imposible establecer en qué medida la tradición popular les influyó a ellos, o ellos influyeron en la tradición, merced a la alta hidalguía y el clero locales, correas de transmisión de acreditada eficacia. El propio Pelayo daría sus armas, con el león rapante, a los Colinas, y compondría el patronímico de los Tusinos, cuando derrotaron por su cuenta a los agarenos: «Tú-sin-nos los has vencido, y éste será tu apellido». No es difícil detectar en este relato ecos del urdido para los solares de Tejada y Valdeosera, cuyo héroe, Sancho de Tejada, señor de la Casa Cadina y descendiente de los duques de Cantabria y del conde don Gonzalo, venció a los moros en Clavijo, sobre el denominado, a partir de entonces, «Campo de la Matanza». La historia, utilizada para justificar los privilegios de los deviseros de dichos solares, se recoge en la confirmación que hacen los Reyes Católicos, en 1491, de una ejecutoria otorgada por Enrique IV en 1460, en la que se describen también las conocidas armas de ambos solares; texto que Menéndez-Pidal no duda en considerar «fingido (…) repleto de expresiones y conceptos anacrónicos»
La suposición de que los reyes godos trajeron el león por armas estuvo muy difundida entonces, como también la atribución de armerías a príncipes y nobles que vivieron en tiempos anteriores al arte heráldico, algo comprobable en algunas genealogías renacentistas, en el Salón de Embajadores del alcázar sevillano, o en la capilla del Cid, en Cardeña. Consecuentemente, fueron numerosas las familias que, en virtud de una supuesta relación con aquéllos, explicaron sus armas: Ron, Lorenzana, Mendoza, Vivar, Laínez, Fáñez, Cid, Antolínez… Y lo mismo puede decirse de los tantos linajes a los que Don Pelayo condecoró con emblemas peculiares: Alas, Moreno, Lavandera, Huergo, Morán… Por otra parte, las andanzas del caudillo astur por la mitología cantábrica son incontables, como también los linajes que supuestamente ennobleció, desde Liébana, donde Ildefonso Llorente, apoyándose en leyendas más o menos retocadas al efecto, situaba su origen, hasta «Repelao» y el «Campo la Jura», casi a la entrada del Real Sitio de Covadonga. Incluso Saavedra, que ridiculiza estas leyendas, explica el topónimo «Valle de Orandi» por la oración que allí pronunciara el primer rey de Asturias, e historias semejantes recoge Mellado en sus viajes por la zona. Los ejemplos son incontables: la ermita de la Corona, en Cordiñanes, donde dizque se coronó Pelayo; otro Camposagrado, en las praderías que dividen Degaña de Riba de Sil, que la inevitable batalla dejó sembrado de cadáveres agarenos; Tibigracias, en Pajares, rememorando las palabras pronunciadas por Don Pelayo tras una victoria; el puerto de la Mesa, con la que dicen «Fuente los Huesos», al que se refiere Jovellanos, en su diario del 27 de junio de 1792:
«La Mesa, sin duda llamada así por alusión, pues es una grande y tendida llanura entre dos altos. El vulgo dice que allí comió Don Pelayo y juró no dejar moro a vida en Asturias»; y el conjunto legendario del alto Porma, cuyo Camposagrado se llama Collada de Muertos, y con semejante nombre no podía menos de sugerir a los forjadores de mitos toda suerte de truculencias, enlazando, junto a otros topónimos cercanos, con el relato de Vecilla Castellanos, que en ellos se inspiró a la hora de componer sus versos. Tampoco podían faltar las andanzas del romanceril Bernardo del Carpio, cuyo presunto cenotafio le mostraron al P. César Morán en Los Barrios de Luna, y al que acompañó en Roncesvalles, portando el estandarte real, Fernando Sánchez Garavito, sepultado en Aguilar de Campoo al lado del héroe y bajo la inscripción:
«Pues en la vida, Bernardo, seguimos buenas venturas, juntemos las sepulturas»
.
Hallamos también en la Montaña ejemplos de nobles ultrapirenaicos llegados para colaborar en la Reconquista, dando origen a diversos linajes, recurso muy utilizado en las genealogías
bajomedievales, debido a que, por un lado, garantizaba la limpieza de sangre de los mismos de forma más eficaz que en el caso de los visigodos, pues su prosapia quedaba, de esta forma, al margen de toda posible mezcolanza con sarracenos y judíos en el marco peninsular; y, por otro daba sentido a los elementos heráldicos que venían utilizando. Es lo que sucedió con los armiños de los Cifuentes y Almanzas, presuntos descendientes de los duques de Bretaña, aun cuando el uso del forro heráldico por esta antiquísima casa fuera anterior al de los bretones.
Igualmente, con las lises de los Flórez y Ordás, cuyo presunto tronco fue el francés Pedro García de Aspú, que llegó para servir a Alfonso III; y con los Gutiérrez de León, a los que se quiso hacer romanos y parientes de la «augusta casa de Austria» y del Papa Anacleto, sumándose algunos de sus miembros a los ejércitos de Don Pelayo en los albores de la Restauración. No fue ajena la Montaña, sin embargo, al resurgir indigenista que florece en la España del Siglo de Oro, donde el papanatismo anterior deja paso a un decidido nacionalismo que aparta las prosapias extranjeras, e incluso la vieja guardia visigoda, para remontarse hasta aquellos «españoles» primigenios, numantinos e irreductibles, cuya memoria mantiene viva la prolongada tradición historiográfica que, partiendo de San Isidoro, Lucas de Tuy, Rodrigo de Toledo, Alfonso el Sabio…, se nutre del espíritu renacentista y el optimismo imperial y rebusca entre las antigüedades más remotas para recuperar la memoria de sus héroes fundacionales. Un nuevo espíritu que sintetiza el padre Sota cuando aconseja a los nobles de su tiempo, empachados de viejas crónicas que sólo averiguaban estirpes exóticas para los linajes hispanos:
«teniendo tan alto y cierto origen en su tierra, no le busquen engañados, incierto y fabuloso en la ajena».
Contamos en nuestras montañas con un notable poema genealógico colectivo publicado en 1586, El León de España, consagrado por Pedro de la Vecilla Castellanos a la prosapia de los más señeros linajes comarcanos, como acertadamente señalara Serrano Redonnet, en el que se dan cita todas estas características. Porque, para su autor, que se suma así a otros cántabros, vizcaínos y asturianos, es la sangre de los antiguos montañeses, enfrentados a Roma y, más tarde, a la morisma, la que, fusionada al cabo con la de los refugiados godos, justifica y legitima a la aristocracia hispana.
Y aunque después los Godos en España,
Venciendo a los Romanos, la poblaron,
Y se rehízo dellos la montaña,
Con nuestros Montañeses se mezclaron…
La cuidada labor de nuestro vate hace difícil establecer en qué proporción introdujo en sus versos elementos tomados de la tradición patria, duda que se nos plantea, igualmente, en otro ciclo genealógico y heráldico montañés, el de la Dama de Arintero, aún más sorprendente. Aunque se trata de una revisión del recurrente asunto de la virgo bellatrix, no resulta fácil explicar el modo en que la historia arraigó en la región para fundamento de su hidalguía. El asunto recuerda un poco a la historia de Antona García, heroína de Toro, y también a la leyenda de la Varona, recogida por Lope de Vega en la comedia homónima.
Mas se da, en el caso de la Dama argollana, una peculiaridad destacable, que hace de él un sorprendente ejemplo de habilidad mixtificadora: el recurso a una arraigada tradición dentro del romancero hispánico, el tópico de la «doncella guerrera», y a su vez, el vínculo particularmente fuerte que existe entre esa tradición y el concreto espacio de Valdelugueros y la Encartación, constituyendo uno de esos laberintos histórico-legendario-literarios en los que el estudioso difícilmente podrá separar unos elementos de otros ni precisar la medida en que un argumento universal se adaptó al caso, o sucedió a la inversa.
Y lo mismo cabe decir de tantos relatos en los que predominan los elementos piadosos (las hagiofanías y apariciones ligadas a batallas locales, los ancestros de los Quiñones que van a Palestina para oír predicar a Cristo, el bautismo de los Garavito por el apóstol Santiago), supersticiosos (los lobos de los Pardavés, el águila cebada y los bueyes de los Buiza), o mágicos: la leyenda «melusina» de las armas de Miranda, el cuélebre de La Vid, las moras y sus tesoros, que enriquecieron a tantos linajes, e incluso avalaron la hidalguía de un litigante de Castrocontrigo, descendiente de cierto Gil Núñez del Peine de Oro, el cual, una mañana de San Juan, «paseando a cauallo a hacer oración a la Imagen de N.ª Señora del Campillo (…) uajando a las márgenes de un arroyuelo por detrás del Castro que predomina a dicho lugar (…) a la entrada de una gran Cueba (…) vio una Mora que tenía puestas a la entrada de dicha Cueba muchas alajas de vestidos y joyas, apretó las espuelas al cauallo (…) y al verle la Mora Recogió Todas sus alajas y sólo se dejó fuera un peine de oro, que se conservó en su casa muchos años»
El apogeo de la heráldica rural
Probablemente sea la heráldica el elemento simbólico que mejor identifica a la nobleza y la representa. Porque, si bien es cierto que nunca constituyó, excepto en alguna región española, prueba firme de hidalguía, y que su empleo se extendió en algún momento a otros grupos sociales; no lo es menos que quienes trajeron escudos armeros lo hicieron, precisamente, en la creencia o pretensión de un origen noble para su linaje.
Lo demuestra la causa abierta en 1651 contra Melchor Álvarez del Rubial, vecino del arrabal leonés de San Ana, porque «con todo dolo y maldad, sin tener caussa, título ni razón lexítima auía fijado un escudo de armas esculpidas en una piedra de su linia con su murrión (…) en la fachada de unas casas que a fabricado (…) no lo deuiendo ni pudiendo açer por causa del oficio quel susodicho exerce de tal mesonero».
Igualmente, el recelo generalizado entre la nobleza más modesta hacia las concesiones de armas nuevas, por merecidas que fueren, tan poco estimadas como las hidalguías de privilegio. Es revelador el caso de aquel palafrenero benaventano que, en 1579, encarga a Ortega Muñoz «sacar las armas y razón (…) del linaje y casa de Pérez de las montañas», declarándose «presto de pagarle sus derechos».
El cronista cumplió con el encargo, que no consistía en blasonarle armas nuevas al solicitante, cuya calidad no se explicita, sino en certificar las armerías de un noble linaje montañés, del que aquél se pretendía sucesor183. La más alta y antigua aristocracia usó, por lo general, de emblemas sencillos y elocuentes, fieles al original propósito identificador de la Ciencia Heroyca: forros, como los armiños de los Ramírez-Fróilaz Cifuentes, o los veros de los Álvarez de Asturias-Quiñones, que Alcedo considera «verdaderas armas parlantes», en alusión a los «numerosos Gobernadores, Adelantados o Merinos Mayores» que dio aquel linaje; un simple esmalte, como el sinople parlante de los Prado; o algunas figuras, también parlantes: lobos los Osorio, señores de Villalobos, roeles los Villarroel, cabezas de vaca los Vaca, flores de lis los Flórez… Los Enríquez traerán castillos y leones, en memoria de su regio origen; los Guzmanes, calderas de ricohombre, reminiscencia de la casa de Lara; y los Tovar, Aller, Omaña… la banda de la orden instituida por don Alfonso el Onceno, de tan enorme repercusión en la emblemática bajomedieval.
A partir de mediados del XVI, y con apogeo en las dos centurias siguientes, se produce en estas montañas un verdadero estallido de la heráldica, a iniciativa de hidalgos de toda suerte, empeñados en ornar con ella sus casas, de condición material también diversa, a veces con empaque, otras con fachada apenas bastante para sostener un escudo. Los blasones se multiplican de forma llamativa, adecuándose mejor o peor a las modas y gustos de cada tiempo, caracterizándose, empero, por una exuberante profusión de cuarteles, muebles y ornamentos, a menudo con escasa sujeción a las reglas más elementales del Noble Arte, recordando al escudo de aquel hijodalgo que tan ácidamente retrata Ribero, con sus «ciento setenta y siete mil calderones negros con diez y nueve docenas de banderas roxas, colocado todo en un campo de esmeralda, que da mil gustos verle».
Sucede con la Montaña leonesa lo que con otros espacios, vecinos o no tanto, en los que la ubicua presencia de representaciones heráldicas o su inusual densidad llaman siempre poderosamente la atención de forasteros curiosos y eruditos, que lo mismo ven en ellas «tumores de vanagloria» (Ortega) que «medallas que acreditan su pasado» (Padrón Acosta), entrando a formar parte indisoluble de la identidad y la idiosincrasia locales. Como advirtiera D. Berrueta:
«Un escudo en piedra, es para este montañés, altanero y consciente, un timbre de nobleza, de la que a él le toca una parte; no le interesa saber el nombre del señor que puso allí su blasón (…) pero (…) en aquellos escudos prodigados por estos pueblos sigue viviendo el montañés la fuente de su hidalguía».
Claro está que tamaña proliferación de piedras armeras por la geografía comarcal hizo fluctuar considerablemente la calidad de su ejecución, conforme fuesen las posibilidades económicas y la formación del comitente, yendo de obras muy hermosamente labradas a toscas representaciones, casi infantiles y de difícil clasificación como tales. Luengo y Sanz Martínez, asombrados de tan poco ortodoxas creaciones, las encuadran en una tipología que atribuyen a las peculiaridades de la hidalguía local:
estos hidalguillos leoneses, tienen su heráldica propia, sus empresas particulares, sus jeroglíficos exclusivos, aún no estudiados, y que, solamente pueden descifrarse con el auxilio de las ejecutorias, pues por su rareza, (…) no tienen punto alguno de contacto con las otras usadas en la ciencia del blasón (…) Se da el caso de que en algunas edificaciones leonesas aparezcan talladas en los cimafrontes de las casas ciertas representaciones al modo de escudos, que aunque no tienen determinado carácter heráldico, son indicaciones más o menos precisas ya de las ideas del dueño, o de su nombre y estado (…), una simbología particular que marca una distinción entre unos y otros, puramente convencional y exenta del carácter oficial de la heráldica regiamente concedida y confirmada por los heraldos, pero más evocadora e intensiva por los valores regionales que en sí pueda encerrar, bien como indicadoras de costumbres o como testimonios de algún hecho de gran importancia local (…) Estos relieves, de basta factura por lo general, son mucho más frecuentes en la zona montañosa de la provincia (…) una manifestación de arte popular, propia de los lugares donde la piedra es abundante
Comoquiera, el repertorio heráldico montañés es limitado y repetitivo, con profusión de torres, lises, jaqueles, armiños, árboles y, por supuesto, leones y castillos, que nadie hay, sentenciaba la Pícara Justina, «que tenga licencia para pintar armas en su casa, que no ponga un castillo y un león, que para esto basta ser castellano o leonés». Aunque contamos con verdaderos «endemismos», que parecen responder a las fantasías genealógicas antes referidas y a los antojos semióticos de los naturales, los diseños raramente sobrepasan lo convencional, siguiendo los caminos trillados por cronistas y reyes de armas, que repiten en sus certificaciones los habituales tópicos del género. Ellos fueron, precisamente, los que, al asignar arbitrariamente y conforme a sus conocimientos e inventiva, unas armas u otras a los diferentes solicitantes, establecieron determinados patrones bien reconocibles, convirtiéndose con frecuencia, a falta de registros locales o visitations como las inglesas, en la principal o única fuente para entender los blasones montañeses.
De este modo, mientras algunos difundirán los palos o barras entre diversos linajes Rodríguez por toda la Montaña, otros harán lo propio con la banda engolada, que certifican a los de ese apellido así en Liegos como en Villafeliz o Villablino. Para los González, unos salpicarán la región de escudos con la lis «cantonada» de rosas, mientras otros preferirán la banda engolada con el león y la lis, o las combinaciones de águila, lises y castillo.
El águila con el lucero representará por igual a los Díez de Vega de Gordón y a los de Sajambre. Tales fenómenos se entremezclan con otro del que advertía Menéndez-Pidal en una celebrada ponencia: las transmisiones irregulares o anormales de armerías entre linajes diferentes de un mismo apellido, fundamentalmente por el prestigio mayor de uno de ellos.
Aunque, más frecuentemente que al prestigio, tales transmisiones obedecen a la simple disponibilidad de unos u otros escudos por parte del cronista de turno. Así, es frecuente la atribución a familias montañesas de orígenes y símbolos comunes a otras foráneas, como hicieron Alfonso de Guerra y Villegas con los Rubio del Vallegordo, o Julián-José Brochero con los Laiz fenariegos, a los que pasó por descendientes de los de Oyarzun. Algo que explica también las confusas interrelaciones y concomitancias heráldicas que se han venido produciendo entre linajes locales y sus homónimos aragoneses (González de Villasimpliz, Robles, Rebolledo, Ordás) o encartados (Mallo, Gordón, Rubio, Alcedo), nada fáciles de desentrañar hoy. Del mismo modo, la asignación de armas a determinado linaje local puede deberse a su homonimia con unodistinto de épocas anteriores (como los Díez y Díaz que describe Jaime Febrer, o los Rodríguez de las Varillas) o de otra región. Este fenómeno es fácilmente constatable en el caso de los patronímicos, pero también de muchos toponímicos: Castro, Valcárcel, Acevedo, Riaño, Lorenzana, Llamas, Valbuena…; aun si la semejanza fonética es un tanto forzada: Morán y Moral, Vallecillo y Bellosillo, Balboa y Balbuena, Prado, Prat y Pradeda; Calvo, Calvón y Caldevilla; Gordón, Gordoncillo y Gordejuela; Argüello y Argüelles, Riero, Riazo y Riera; Llamas, Llamazares, Lama y Guillamas; Laiz y Alaiz… Incluso tenemos ejemplos de combinación en un escudo de los blasones de diferentes linajes homónimos (Álvarez de Tusinos, García de Guisatecha, García-Lorenzana de Villasecino) y de la atribución de escudos totalmente diferentes a una misma familia, seguramente por obra de reyes de armas distintos en distintas épocas (Rabanal, Álvarez-Carvallo, Laiz, Valbuena, Díez de Argüello, Fernández de Omañón y Marzán, Fierro, García-Brizuela de Modino, Álvarez-Acevedo de Lois). Todo ello nos mueve al escepticismo ante cualquier pretensión hermenéutica o intento de desvelar la mentalidad de quienes encargaron las armerías comarcanas por medio del análisis cuantitativo de sus componentes.
Quizá podría destacarse, como rasgo en buena medida característico de la heráldica local, en clara conexión con la de Asturias o Cantabria, la abundancia en ella de escenas pictórico-narrativas, donde el carácter abstracto del arte del blasón cede terreno al más elocuente realismo, sin que falten, por si ello no bastare, letras y epígrafes. Rasgo éste que, como la propia ejecución material de los escudos, antes aludida, se nos antoja fruto de una heráldica popular y un tanto caprichosa, por no decir decadente, en especial durante las postrimerías del Antiguo Régimen, casi como metáfora de un mundo y una época que se rebelan ante la inevitabilidad de su extinción.
Porque, a partir de este momento, poco será lo que perviva de la precedente plétora de noblezas y blasones. Contra lo que cabría pensar, a tenor de sus antecedentes históricos, lo cierto es que la población de estas comarcas se olvidó rapidísima y universalmente de ellos nada más traspasar el umbral del Nuevo Régimen, así la mayoría más humilde, que se integró sin aspavientos en la «masa» popular, campesina y obrera que, al parecer, mejor le acomodaba entonces que la precedente devoción panaristocrática; como también las más influyentes estirpes, antaño ansiosas de escudos y divisas, reconvertidas ahora en flamantes elites liberales: Sierra-Pambley, Álvarez-Carballo, Gómez-Buelta, Ordás-Avecilla, Castañón, Sosa, Álvarez-Acevedo, Díaz-Caneja... Las excepciones a este fenómeno fueron contadas, y se debieron, fundamentalmente, a dos fuerzas históricas muy distintas, por más que coincidentes: la inercia del Antiguo Régimen, prolongada de alguna manera en el legitimismo tradicionalista, muy arraigado en la hidalguía modesta, y que tanto defendió el singularísimo Antonio de Valbuena, «hijo de una familia noble, y educado en aquellas ideas que hicieron a España grande»; y la curiosidad de la emergente y exigua burguesía por las materias heráldica y nobiliaria, en un intento de reforzar su ascenso social mediante un pasado ilustre y unos símbolos familiares reconocibles.
Aun así, los ejemplos de esta nueva heráldica son muy escasos en nuestra Montaña. Si exceptuamos algún ejemplo de emblemática eclesiástica convencional, como el escudo del cardenal Aguirre, lo que nos queda del siglo XIX son unas cuantas representaciones, por lo general toscas e imitativas, tan carentes de rigor como de pretensiones estéticas, y contadísimos ejemplos, tardíos y no demasiado diáfanos, del renacimiento erudito y heráldico ochocentista, ligados, por lo demás, a familias de origen foráneo.









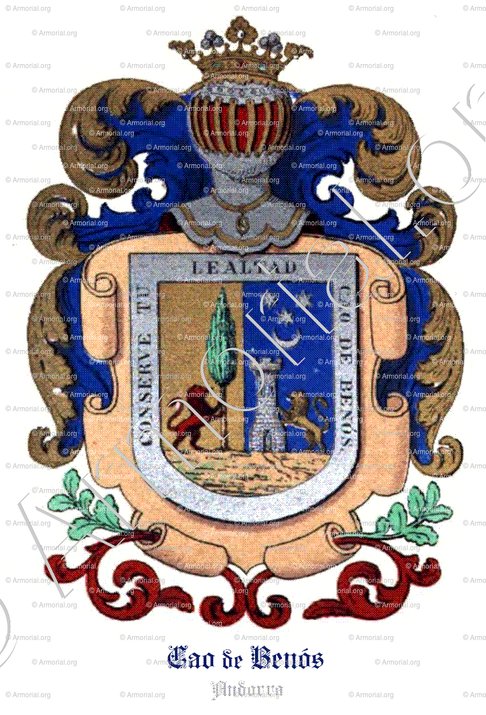




una clase nacida de la reconquista de españa, en la alta y baja media, adquirió poder y prestigio.
ResponderEliminar