Cortes del Reino de Navarra.-a
Soledad Garcia Nannig; Maria Veronica Rossi Valenzuela; Francia Vera Valdes
|
 |
| Reyes de armas de navarra |
Asamblea política normalmente institucionalizada, convocada y presidida por el rey y formada por representantes de los estamentos privilegiados considerados como la encarnación genuina del reino, interlocutores válidos ante su señor natural, el soberano.
Historia
Su gestación responde en buena medida a las necesidades de integración en los ámbitos de poder público de las fuerzas renovadas del cuerpo social navarro en los siglos XII y XIII, principalmente la baja nobleza de los infanzones, organizados oficiosamente en “juntas”, y la burguesía de los núcleos de población franca. Algunos de los miembros de estos grupos de presión ya habían comparecido en la Curia regia, órgano de acompañamiento del soberano y de deliberación con los grandes vasallos.
Ciertos elementos francos intervinieron en la comisión que juró el prohijamiento mutuo entre Sancho VII el Fuerte de Navarra y Jaime I de Aragón (1231) e igualmente en la asamblea donde se ventilaron asuntos relativos al mercado de Estella (1245). Pero esta participación esporádica y en cierto modo individualizada no satisfacía los impulsos de los burgueses e infanzones hacia una comparecencia activa en el círculo de decisiones que directa o indirectamente afectaban a sus respectivos intereses y estatuto jurídico. Estos podían peligrar además por el cambio de dinastía y la entronización de monarcas desconocedores de los usos, fueros y costumbres del país; se presentaba una coyuntura propicia para la puntualización, consolidación e incluso ampliación de los derechos adquiridos. Se acrisoló así la conciencia de grupo y se intensificaron los vínculos de solidaridad entre las comunidades “francas” y también en el seno de la polvareda de miembros de la mediocre nobleza de linaje, los infanzones e hidalgos. Desde la plataforma de las precedentes “juntas” y los concejos (concilia) urbanos se conformaron uniones juramentadas de mayor envergadura, al calor de asambleas ocasionales en cuyas convocatorias hizo también acto de presencia el núcleo tradicional de poder de los grandes linajes (ricoshombres) y sus clientelas de caballeros, e incluso comparecieron representantes de los establecimientos eclesiásticos de mayor calado social. Esto ocurrió a la muerte de Teobaldo I (1253), para exigir a su sucesor el respeto mediante juramento de los “fueros” de cada grupo. Se celebraron reuniones semejantes tras el fallecimiento de Enrique I (1274) y en los nerviosos inicios del reinado de Luis de Hutín (1305 y 1307).
Los monarcas accedieron, al menos formalmente, a las solicitudes de las “juntas” y aun contaron con ellas para ganarse la aceptación general de altas disposiciones, como ciertos nombramientos de gobernador del reino (1274 y 1279) o innovaciones de la circulación monetaria (1291 y 1293); Felipe II (V de Francia) el Largo llegó a instar de una asamblea su juramento y, en suma, su aceptación como soberano de Navarra (1317). Se fue reforzando de este modo la idea de que la convergencia de los grupos, celosos defensores de sus derechos específicos, plasmaba la representación de toda la colectividad, universitas, entroncaba con las raíces imaginarias del “reino” y lo personificaba en su diálogo necesario y exigente con el monarca. Estas premisas mentales explican el desbordamiento casi sedicioso de las fuerzas sociales en la crisis dinástica producida por la desaparición de Carlos I (IV de Francia).
Congregados en Puente la Reina (13.3.1328), los ricoshombres, caballeros y delegados de las buenas villas acordaron mediante juramento “guardar el reino de Navarra para quien deba reinar”, y defenderse para ello mutuamente; en un espectacular golpe de mano pronunciaron la destitución del gobernador y designaron dos regentes. Poco después (1 de mayo) proclamaron unánimemente los mejores derechos al trono de Juana (II), hija de Luis el Hutín y esposa de Felipe (III) de Evreux, en la reunión celebrada en Pamplona con intervención de miembros del clero y la insólita presencia de representantes de algunas villas de señorío realengo.
Tras su juramento y alzamiento (Pamplona, 5.3.1329), los monarcas encauzaron las juntas y manifestaciones en cierto grado espontáneas e irregulares de las energías liberadas por las fuerzas vivas del reino, y normalizaron su participación en la “Cort general” tradicional, articulada definitivamente en tres “Estados”. En el del clero se integrarían con el obispo de Pamplona los superiores de los cabildos de la propia sede, de Roncesvalles y de Tudela, el gran prior de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén y los abades de los monasterios de Leire, Irache, La Oliva, Iranzu, Fitero, Montearagón y Urdax, titulares de los señoríos o dominios eclesiásticos de mayores dimensiones, y excluidas por tanto otras instancias religiosas de menor entidad. A los ricoshombres, en número simbólico de doce, se añadía, en el “estado” nobiliario-militar, la representación de los “caballeros”, bloque de linajes medios de contornos fluidos; se descartaba como posible brazo separado a la muchedumbre de las pequeñas castas de hidalgos e infanzones, los elementos más activos y perturbadores en asambleas anteriores, y quedaban yuguladas y proscritas sus seculares y vigorosas juntas.
Configuraban el tercer brazo los procuradores de las “universidades” o comunidades de “francos”, los llamados “hombres de rúa” o ruanos: los núcleos pamploneses del burgo de San Cernin, la población de San Nicolás y la ciudad o Navarrería, Estella, Tudela, Sangüesa, Olite, Puente la Reina, Los Arcos, Viana, Laguardia, San Vicente de la Sonsierra, San Juan de Pie de Puerto, Burguete, Monreal, Lumbier, Larrasoaña, Villava y, ocasionalmente, Aguilar, Bernedo, Torralba, Espronceda y Lanz; estaban definitivamente excluidas tanto las villas de señorío realengo y demás núcleos de “labradores” o villanos cuya tutela y correlativa representación competía, al menos en un plano conceptual, al propio monarca y a los respectivos “señores”. A esta masa mayoritaria de población (“el otro pueblo”) se alude retóricamente en la Cort general reunida por Felipe III (Pamplona, 10.9.1330) para promulgar con carácter general y fachada de “amejoramiento” las primeras modificaciones de los “fueros”, que el rey había jurado el año anterior y cuyas contradicciones y variantes se proponía remediar en el marco de cada una de las tres ancestrales “condiciones” o compartimentos de la sociedad navarra.
Configuraban el tercer brazo los procuradores de las “universidades” o comunidades de “francos”, los llamados “hombres de rúa” o ruanos: los núcleos pamploneses del burgo de San Cernin, la población de San Nicolás y la ciudad o Navarrería, Estella, Tudela, Sangüesa, Olite, Puente la Reina, Los Arcos, Viana, Laguardia, San Vicente de la Sonsierra, San Juan de Pie de Puerto, Burguete, Monreal, Lumbier, Larrasoaña, Villava y, ocasionalmente, Aguilar, Bernedo, Torralba, Espronceda y Lanz; estaban definitivamente excluidas tanto las villas de señorío realengo y demás núcleos de “labradores” o villanos cuya tutela y correlativa representación competía, al menos en un plano conceptual, al propio monarca y a los respectivos “señores”. A esta masa mayoritaria de población (“el otro pueblo”) se alude retóricamente en la Cort general reunida por Felipe III (Pamplona, 10.9.1330) para promulgar con carácter general y fachada de “amejoramiento” las primeras modificaciones de los “fueros”, que el rey había jurado el año anterior y cuyas contradicciones y variantes se proponía remediar en el marco de cada una de las tres ancestrales “condiciones” o compartimentos de la sociedad navarra.
Reguladas como institución del reino, las Cortes funcionaron y se consolidaron a lo largo de un siglo, bajo los soberanos Carlos II, Carlos III y Blanca con su esposo Juan II (1350-1441), en estrecha relación con la endémica penuria financiera de la Corona. Ante las limitaciones de los menguados tributos privativos del poder público y la devaluación progresiva de las rentas patrimoniales, la intensa actividad política y militar que demandaba la propia supervivencia del reino, y también el mayor boato de la corte, obligaron a acudir a empréstitos de súbditos acaudalados y determinadas colectividades (judíos, establecimientos eclesiásticos). Pero fueron sobre todo las Cortes el manantial seguro de ingresos a fondo perdido, mediante la petición de “ayudas” y servicios de carácter técnicamente extraordinario, que afectaban a todos los súbditos y, salvo excepciones, hacían tabla rasa de los privilegios económicos de ciertas minorías. Las acuciantes necesidades del trono condujeron a frecuentes convocatorias de las Cortes que algún año llegaron a reunirse en más de dos ocasiones.
La fuerza de la monarquía, acentuada en el caso de Navarra por las pequeñas dimensiones del reino y el control más fácil de las capillas sociales, coadyuvó al acuerdo prácticamente automático de los donativos solicitados, sin perjuicio de que en ocasiones se formulara con relativo énfasis su índole de concesión graciosa del reino, a extramuros, por tanto, del ámbito de las estrictas prerrogativas soberanas (1424). Dócil instrumento del poder monárquico, que se reservó además la exacción directa de los subsidios otorgados, las Cortes desempeñaron en aquella etapa un relevante papel para el ornato y la liturgia de la realeza, recibiendo y prestando los juramentos rituales del titular (1350, 1390, 1429) y sus herederos (infanta Juana, 1398; príncipe Carlos, 1423). No parecen haber revestido mayor protagonismo activo sus juramentos: el de los derechos sucesorios del heredero Carlos en su matrimonio con la infanta castellana Leonor (1376), el del testamento de Carlos III (1397), y el de las capitulaciones matrimoniales de la heredera (1419). El rey maneja en estos casos a los “estados” más bien como testigos y garantes de las normas sucesorias vigentes; e incluso cuando se les ofrece la promulgación de ciertas ordenanzas (1363, 1399, 1435) y su asentimiento al “amejoramiento” de los fueros (1418) y el Privilegio de la Unión de Pamplona (1423), se encuentran ante hechos consumados, pautas legales preparadas de antemano en el restringido cenáculo de los consejeros del soberano.
Es cierto que las Cortes adoptaron ciertas iniciativas en orden a la continuidad y respeto de los compromisos forales al recabar la corrección de actuaciones que los habían conculcado, pero las peticiones de reparo de agravios conocidas denotan que el trámite, no muy frecuente, resultó además escasamente efectivo; los monarcas lo despachaban en general con satisfacciones formales o dilatorias. De momento apenas se alteró la estructura de los Tres Estados, la denominación entonces corriente: sólo en el brazo de las “universidades” se produjo alguna ampliación como consecuencia de la concesión de la categoría de buena villa con asiento en Cortes a algunos núcleos de señorío realengo, práctica aplicada por Carlos III (Tafalla y Artajona, 1423). Más no prosperó el proyecto de incorporación sistemática de delegados de villas realengas (1402).
La fuerza de la monarquía, acentuada en el caso de Navarra por las pequeñas dimensiones del reino y el control más fácil de las capillas sociales, coadyuvó al acuerdo prácticamente automático de los donativos solicitados, sin perjuicio de que en ocasiones se formulara con relativo énfasis su índole de concesión graciosa del reino, a extramuros, por tanto, del ámbito de las estrictas prerrogativas soberanas (1424). Dócil instrumento del poder monárquico, que se reservó además la exacción directa de los subsidios otorgados, las Cortes desempeñaron en aquella etapa un relevante papel para el ornato y la liturgia de la realeza, recibiendo y prestando los juramentos rituales del titular (1350, 1390, 1429) y sus herederos (infanta Juana, 1398; príncipe Carlos, 1423). No parecen haber revestido mayor protagonismo activo sus juramentos: el de los derechos sucesorios del heredero Carlos en su matrimonio con la infanta castellana Leonor (1376), el del testamento de Carlos III (1397), y el de las capitulaciones matrimoniales de la heredera (1419). El rey maneja en estos casos a los “estados” más bien como testigos y garantes de las normas sucesorias vigentes; e incluso cuando se les ofrece la promulgación de ciertas ordenanzas (1363, 1399, 1435) y su asentimiento al “amejoramiento” de los fueros (1418) y el Privilegio de la Unión de Pamplona (1423), se encuentran ante hechos consumados, pautas legales preparadas de antemano en el restringido cenáculo de los consejeros del soberano.
Es cierto que las Cortes adoptaron ciertas iniciativas en orden a la continuidad y respeto de los compromisos forales al recabar la corrección de actuaciones que los habían conculcado, pero las peticiones de reparo de agravios conocidas denotan que el trámite, no muy frecuente, resultó además escasamente efectivo; los monarcas lo despachaban en general con satisfacciones formales o dilatorias. De momento apenas se alteró la estructura de los Tres Estados, la denominación entonces corriente: sólo en el brazo de las “universidades” se produjo alguna ampliación como consecuencia de la concesión de la categoría de buena villa con asiento en Cortes a algunos núcleos de señorío realengo, práctica aplicada por Carlos III (Tafalla y Artajona, 1423). Más no prosperó el proyecto de incorporación sistemática de delegados de villas realengas (1402).
Tras el fallecimiento de la reina Blanca (1441), los avatares político-dinásticos y las convulsiones del cuerpo social condicionaron un giro notable de la institución. Se abrió entonces en su historia una nueva fase caracterizada por el mayor peso de los Estados en las grandes decisiones del soberano, cierto control efectivo de las aportaciones financieras, una tutela real de los derechos adquiridos, incluso el desarrollo de una infraestructura burocrática, siquiera modesta, y de algunos mecanismos privativos de acción. El largo y sinuoso conflicto sucesorio y el desgarramiento de la monarquía en dos facciones irreconciliables contribuyeron a movilizar y potenciar esas actividades. Las Cortes llegaron a funcionar en sesiones paralelas y enfrentadas, halagadas por cada uno de los bandos en su búsqueda afanosa de un soporte jurídico más firme, mayores adhesiones sociales y medios imprescindibles. Los reyes o sus lugartenientes compitieron en la distribución de rentas y señoríos entre los nobles de mayor ascendiente y en la concesión de privilegios a las comunidades generadoras de riqueza. Los estados, que lograron primero vigilar la recaudación de los donativos o ayudas mediante “diputados” propios (1451), precisaron luego el destino concreto de algunas de las sumas otorgadas, e incluso se reservaron fondos (“vinculados”) que administraban sus diputados sin intervención del tesorero de la Corona (1482).
En esta misma línea exigieron con mayor energía la reparación efectiva de los agravios (1462), amenazaron para ello con suspender sus deliberaciones y retrasar la concesión del donativo (1503), y en alguna ocasión lo cumplieron (1508, 1510). La acumulación de agravios, que cualquier persona podía elevar directamente a las Cortes, aconsejó agilizar los trámites de presentación y resolución de las peticiones, creándose a este efecto la figura del síndico (1508). Aunque anteriormente ya se había instado (1462) al monarca a que consultara a los Estados para declarar la guerra, firmar la paz o en cualquier otro “fecho granado”, sólo la delicada posición de los reyes Francisco Febo y Catalina propició la ampliación de las consultas políticas. Sin embargo, las recomendaciones y peticiones en asuntos de esta naturaleza, como las relaciones con Francia y Castilla, el matrimonio de los herederos, e incluso la promulgación de ordenanzas, no condicionaban las decisiones del monarca. Actuaron, en cambio, los estados por cuenta propia en la instauración, reglamentación, sostenimiento y control de una hermandad, intento de cuerpo armado permanente; e incluso se negaron en ocasiones a renovarla (1510).
Por lo menos desde el reinado de Catalina y Juan III era habitual la convocatoria de una sesión “ordinaria” a finales de cada año; a veces se prolongaron varios meses las discusiones de la proposición regia, que en este tiempo no se reducía ya a la solicitud del oportuno donativo, sino que planteaba diversos asuntos para su consulta o resolución. El incremento de actividades incidió en la organización de las sesiones; se designó un secretario más o menos permanente y se normalizó la formación de las correspondientes actas. Las Cortes navarras tardomedievales ganaron, en suma, solidez, continuidad e iniciativa que explican su ulterior pervivencia, aunque no todo el vigor adquirido tras la incorporación del remo a la Corona de Castilla, pues en este último aspecto debería tenerse en cuenta un factor quizá decisivo, la ausencia personal del soberano.
Monarquía Hispánica
En esta misma línea exigieron con mayor energía la reparación efectiva de los agravios (1462), amenazaron para ello con suspender sus deliberaciones y retrasar la concesión del donativo (1503), y en alguna ocasión lo cumplieron (1508, 1510). La acumulación de agravios, que cualquier persona podía elevar directamente a las Cortes, aconsejó agilizar los trámites de presentación y resolución de las peticiones, creándose a este efecto la figura del síndico (1508). Aunque anteriormente ya se había instado (1462) al monarca a que consultara a los Estados para declarar la guerra, firmar la paz o en cualquier otro “fecho granado”, sólo la delicada posición de los reyes Francisco Febo y Catalina propició la ampliación de las consultas políticas. Sin embargo, las recomendaciones y peticiones en asuntos de esta naturaleza, como las relaciones con Francia y Castilla, el matrimonio de los herederos, e incluso la promulgación de ordenanzas, no condicionaban las decisiones del monarca. Actuaron, en cambio, los estados por cuenta propia en la instauración, reglamentación, sostenimiento y control de una hermandad, intento de cuerpo armado permanente; e incluso se negaron en ocasiones a renovarla (1510).
Por lo menos desde el reinado de Catalina y Juan III era habitual la convocatoria de una sesión “ordinaria” a finales de cada año; a veces se prolongaron varios meses las discusiones de la proposición regia, que en este tiempo no se reducía ya a la solicitud del oportuno donativo, sino que planteaba diversos asuntos para su consulta o resolución. El incremento de actividades incidió en la organización de las sesiones; se designó un secretario más o menos permanente y se normalizó la formación de las correspondientes actas. Las Cortes navarras tardomedievales ganaron, en suma, solidez, continuidad e iniciativa que explican su ulterior pervivencia, aunque no todo el vigor adquirido tras la incorporación del remo a la Corona de Castilla, pues en este último aspecto debería tenerse en cuenta un factor quizá decisivo, la ausencia personal del soberano.
Monarquía Hispánica
En efecto, la nueva situación política originada tras la conquista (1512) e incorporación a Castilla (1515) fue un factor determinante en la configuración de las relaciones rey-reino y causa esencial de una obligada reestructuración institucional, que también afectó a los Tres Estados. No obstante la condición de Navarra como reino secundario dentro de la Monarquía-si se exceptúa su estratégica situación fronteriza y las reivindicaciones legitimistas de los Albret-Foix-, el deseo real de diluir el antagonismo de las facciones agramontesa y beamontesa, y los escrúpulos de conciencia que pervivieron en los corazones de Carlos V y Felipe II acerca de sus títulos reales sobre el territorio navarro -el primero admitiría a Navarra bajo la cláusula de “reino de por sí”-, parecieron tener un peso específico en la aquiescencia real a la hora de respetar en lo fundamental su gobierno tradicional.
Conservando en su esencia la composición medieval, Fernando el Católico y sus sucesores procedieron a una notable remodelación de los Tres Brazos.
El estamento eclesiástico se vio reducido -y mejor controlado- con la desaparición de los canónigos pamploneses y los prelados extranjeros (los obispos de Calahorra, Tarazona, Bayona y Dax; y el abad de Montearagón); la reducción del número de sus miembros quedó en parte compensada con la mayor presencia del vicario general, la integración posterior del administrador de Marcilla (1626) y el llamamiento ocasional el abad de Nájera (1617-1624, 1632, 1642 y 1652). El peligro de suspensión de las sesiones, derivado de su limitada composición y escasa asistencia, propició la elevación de varias peticiones para su aumento (1611, 1702, 1764 y 1781), así como un capítulo de instrucción de las Cortes a la Diputación (1717), pero sin éxito.
El estamento eclesiástico se vio reducido -y mejor controlado- con la desaparición de los canónigos pamploneses y los prelados extranjeros (los obispos de Calahorra, Tarazona, Bayona y Dax; y el abad de Montearagón); la reducción del número de sus miembros quedó en parte compensada con la mayor presencia del vicario general, la integración posterior del administrador de Marcilla (1626) y el llamamiento ocasional el abad de Nájera (1617-1624, 1632, 1642 y 1652). El peligro de suspensión de las sesiones, derivado de su limitada composición y escasa asistencia, propició la elevación de varias peticiones para su aumento (1611, 1702, 1764 y 1781), así como un capítulo de instrucción de las Cortes a la Diputación (1717), pero sin éxito.
El brazo nobiliario, en número reducido en la primera mitad del siglo XVI (36 en 1525), se incrementó paulatinamente merced a la concesión real de derechos de asiento, ya fueran personales, familiares y hereditarios o por matrimonio; esto dio origen a la distinción entre nobles de nómina “antigua”, con privilegio anterior a 1512, y de nómina “nueva”, principalmente dueños de palacios de cabo de armería, militares relevantes, etc. Las protestas contra el aumento del número de asientos en el Brazo, planteadas en la segunda mitad del XVI, se hicieron más palpables a mediados de la siguiente centuria ante la venta masiva de gracias de llamamiento: en 1662 fueron ya 169 los convocados.
La defensa del derecho de asiento como un privilegio limitado, manifiesta en las quejas de las Cortes en 1642 y 1646 -ley 10-, alcanzó su punto de máxima tensión con las concesiones efectuadas en 1665 por el duque de San Germán; éste otorgó derechos de asiento a 31 particulares y cinco “nuevas villas” (Milagro, Obanos, Mañeru, Huarte Pamplona y Desojo) a cambio de un donativo, pero la protesta del reino convenció al rey, doce años después, para que las revocara. Eran muy pocos los nobles titulares (siete en 1646 y 49 en 1794) y predominaba la pequeña nobleza provincial de los “palacianos”; algunos llegaron a acumular varios llamamientos, de acuerdo con las posesiones heredadas, por lo que el número de los convocados fue siempre algo más reducido. Tan sólo a los actos solemnes del juramento real y apertura del solio ocurrió masivamente la nobleza, demostrando un progresivo desinterés por acudir a las sesiones, aún más acentuado en la segunda mitad del siglo XVIII.
La defensa del derecho de asiento como un privilegio limitado, manifiesta en las quejas de las Cortes en 1642 y 1646 -ley 10-, alcanzó su punto de máxima tensión con las concesiones efectuadas en 1665 por el duque de San Germán; éste otorgó derechos de asiento a 31 particulares y cinco “nuevas villas” (Milagro, Obanos, Mañeru, Huarte Pamplona y Desojo) a cambio de un donativo, pero la protesta del reino convenció al rey, doce años después, para que las revocara. Eran muy pocos los nobles titulares (siete en 1646 y 49 en 1794) y predominaba la pequeña nobleza provincial de los “palacianos”; algunos llegaron a acumular varios llamamientos, de acuerdo con las posesiones heredadas, por lo que el número de los convocados fue siempre algo más reducido. Tan sólo a los actos solemnes del juramento real y apertura del solio ocurrió masivamente la nobleza, demostrando un progresivo desinterés por acudir a las sesiones, aún más acentuado en la segunda mitad del siglo XVIII.
El Brazo de las universidades se vio igualmente modificado por la incorporación de varias villas que alegaron la tenecia de asiento desde la etapa medieval: entre 1513 y 1572 fueron incluyéndose Urroz, Santesteban, Echarri Aranaz, Lesaca, Zúñiga, Valtierra, Espronceda, Villava, Lacunza, Aibar y Cascante. Cintruénigo lo haría por primera vez en 1572, Arguedas en 1608, Echalar en 1630 y Milagro en 1687.
En total 38 universidades si se cuenta la incorporación de Los Arcos, tras su reintegración a Navarra en 1753. Sin embargo, la representatividad demográfica era limitada y así lo demostró la petición de asiento para cada uno de los valles de las merindades de Pamplona, Estella y Sangüesa, elevada por las Cortes en 1565, o la requerida por el valle del Roncal en 1970. Las constantes disputas por la prelación de asientos, motivadas por estos cambios y por la concesión del título de ciudad a algunas de ellas (Viana, Tafalla, Corella, etc.) se vieron acentuadas por la irregularidad en la asistencia, a veces por carencia de recursos para el sustento de sus procuradores (Huarte Araquil, en 1600); no se llegó a discutir, sin embargo, la precedencia de Pamplona, que ejercía la presidencia del Brazo.
Los procuradores asistentes eran designados, generalmente, por el concejo abierto de los vecinos o por el regimiento en los núcleos demográficos importantes (en Sangüesa, hasta 1642, por los insaculados en oficios de gobierno). Aunque enviasen un número variado de procuradores -de uno a tres, y extraordinariamente de cuatro o seis- cada villa o ciudad tenía un único voto. Su capacidad de actuación se fue ampliando desde un mandato imperativo restringido inicial hasta la obtención de unos poderes más amplios gracias a la presión de las Cortes (en 1621 se lograría su irrevocabilidad una vez comenzadas las sesiones).
En total 38 universidades si se cuenta la incorporación de Los Arcos, tras su reintegración a Navarra en 1753. Sin embargo, la representatividad demográfica era limitada y así lo demostró la petición de asiento para cada uno de los valles de las merindades de Pamplona, Estella y Sangüesa, elevada por las Cortes en 1565, o la requerida por el valle del Roncal en 1970. Las constantes disputas por la prelación de asientos, motivadas por estos cambios y por la concesión del título de ciudad a algunas de ellas (Viana, Tafalla, Corella, etc.) se vieron acentuadas por la irregularidad en la asistencia, a veces por carencia de recursos para el sustento de sus procuradores (Huarte Araquil, en 1600); no se llegó a discutir, sin embargo, la precedencia de Pamplona, que ejercía la presidencia del Brazo.
Los procuradores asistentes eran designados, generalmente, por el concejo abierto de los vecinos o por el regimiento en los núcleos demográficos importantes (en Sangüesa, hasta 1642, por los insaculados en oficios de gobierno). Aunque enviasen un número variado de procuradores -de uno a tres, y extraordinariamente de cuatro o seis- cada villa o ciudad tenía un único voto. Su capacidad de actuación se fue ampliando desde un mandato imperativo restringido inicial hasta la obtención de unos poderes más amplios gracias a la presión de las Cortes (en 1621 se lograría su irrevocabilidad una vez comenzadas las sesiones).
La regalía de conceder el derecho de asiento en el brazo militar y el patronato regio sobre la catedral de Pamplona y los principios monasterios del reino permitió al monarca mantener cierto control mediatizador sobre buena parte de sus integrantes. Facultad ésta que trató de mantener cuando en 1652-1654 denegó la solicitud de las Cortes relativa a la alternancia entre navarros y castellanos en las plazas del obispado de Pamplona -presidente de los Brazos- y el priorato de Roncesvalles. Su influencia en el estamento de las universidades tampoco fue pequeña: los alcaldes eran elegidos por el virrey entre una terna que le presentaba el regimiento, y el Consejo Real, con las visitas, residencias e insaculaciones, tenía un medio de presión sobre las oligarquías municipales.
La convocatoria de Cortes fue siempre una indiscutible prerrogativa regia, defendida tanto por los Estados como por el propio monarca, en su afán de mantener el prestigio y decoro de la institución. La tentativa de 1517 por parte de los regidores de Pamplona de reunir los Brazos en Puente la Reina -prohibida por el virrey- vino a demostrar este principio. Ni el regente ni el virrey podían efectuar el llamamiento sin el precedente mandamiento real en que se otorgaba a éste los poderes correspondientes, como representante del soberano. Las cinco cabezas de merindad, y en especial Pamplona, o excepcionalmente otras ciudades (Tafalla en 1519 y 1536, Corella en 1695) fueron sede de las Cortes. Sin poder confirmar el número total de reuniones entre 1513 y 1829 -en torno a las 78-, con seguridad absoluta se cuantifican 74, ó 75 si se incluye la de 1801. La promesa del virrey en 1520 y las reales órdenes de 1523 y 1527 regularizando las convocatorias anualmente, así como las modificaciones de 1576 (Cortes bianuales) y 1617 (cada tres años), dependieron en última instancia de la voluntad real y de las circunstancias de cada momento. Hasta 1536 se celebraron aproximadamente cada año; entre 1536 y 1572 cada dos años; y entre 1572 y 1642 cada 3-5 años.
Las reuniones anuales de 1644, 1645 y 1646, en buena medida justificadas por la necesidad del servicio para afrontar la guerra con Francia, dieron paso a un cambio definitivo: a partir de las de 1652-1654 los períodos entre Cortes fueron mucho más prolongados (1654-1662; 1662-1677; 1726-1743; 1744-1757; 1781-1794) y no harían sino confirmar el progresivo deterioro de su protagonismo. De cualquier modo, si se tiene en cuenta la práctica desaparición de las Cortes en los restantes reinos peninsulares, sorprende la pervivencia y la vitalidad de los Tres Estados navarros en el siglo XVIII e, incluso, en el primer tercio del XIX (1817-1818 y 1828-1829).
Las reuniones anuales de 1644, 1645 y 1646, en buena medida justificadas por la necesidad del servicio para afrontar la guerra con Francia, dieron paso a un cambio definitivo: a partir de las de 1652-1654 los períodos entre Cortes fueron mucho más prolongados (1654-1662; 1662-1677; 1726-1743; 1744-1757; 1781-1794) y no harían sino confirmar el progresivo deterioro de su protagonismo. De cualquier modo, si se tiene en cuenta la práctica desaparición de las Cortes en los restantes reinos peninsulares, sorprende la pervivencia y la vitalidad de los Tres Estados navarros en el siglo XVIII e, incluso, en el primer tercio del XIX (1817-1818 y 1828-1829).
Factor relevante de la pervivencia de la institución fue la novedosa introducción de la figura del virrey -1513-. Con amplios poderes para tratar con las Cortes y sin la necesidad de la presencia real, su actividad favoreció la agilidad y continuidad de las reuniones. Las atribuciones para efectuar el llamamiento, elaborar el discurso o proposición de apertura, jurar los fueros en nombre del monarca, responder a buena parte de las peticiones de agravios y leyes, y negociar la cuantía del servicio fueron importantes, aunque se vieron limitadas o recortadas por las instrucciones reales, secretas en la mayoría de los casos en atención a la discreción política.
Reunidos, pues, los Brazos a instancia del virrey y tras escuchar la proposición real, sus principales cometidos eran el reparo de los agravios, la petición de leyes y la concesión del servicio. El objetivo primordial de las Cortes, el remedio de los contrafueros, chocaba con el interés regio de obtener el servicio con la mayor brevedad posible, lo que determinó en buena medida la dinámica de las reuniones. Hasta el reinado de Felipe II la balanza se inclinaría en mayor grado a favor del monarca. Con los poderes recibidos, el virrey podía responder a buena parte de las peticiones, pero no a todas; los que escapaban a su competencia requerían la remisión de legacías al rey para su resolución. Como medida de presión, aunque con carácter extraordinario, las Cortes decretaron varias suspensiones de los debates (1520, 1523, 1526, 1535) en su intento de obtener el reparo de los agravios; pero este recurso, que era un arma de doble filo, tuvo una efectividad siempre limitada, lo que les obligó a renunciar a utilizarlo en otras ocasiones (1534, 1549, 1551).
El monarca, por su parte, difería intencionadamente la contestación, sobre todo cuando el servicio ya le había sido concedido; e, incluso, muchas de sus respuestas, con las Cortes ya concluidas (así 1549 y 1552), no contenían sino evasivas o corteses negativas. Una vez disueltos los Brazos, no había opción a medidas de presión ni tampoco a elevar réplicas; las Cortes de 1558 se encontraron con que los reparos pedidos en la reunión de 1556 no estaban ni tan siquiera decretados. Las protestas de los Estados, sin embargo, tuvieron sus frutos, aunque moderados: en adelante el servicio quedaría condicionado al reparo de los contrafueros de la reunión precedente. Las formulaciones más firmes de condicionar cualquier negociación del donativo al reparo de los agravios, recogidas en 1505 y 1510, tuvieron su continuidad en la Edad Moderna, si bien la presión fue más moderada y transigente. Las peticiones de 1580 y 1621 fueron denegadas, pero en 1692 (ley 19) se obtuvo por fin el reconocimiento legal de que la “reparación o contestación” de los agravios debía preceder a la votación del servicio. No obstante, el comportamiento pragmático y la flexibilidad de las Cortes propicio en ocasiones actitudes sorprendentemente condescendientes, como ocurrió en 1637, cuando, ante la amenaza de la invasión francesa, accedieron a la disolución de las Cortes, una vez otorgado el servicio y estando pendiente la aceptación e impresión de los pedimentos decretados.
La disposición de 1692, sin embargo, no fue observada en toda su amplitud. En adelante la batalla dialéctica entablada entre el virrey y las Cortes por la preferencia de los reparos sobre el servicio fue la tónica dominante de las reuniones. Aun reconociendo el nuevo orden legal de los asuntos a discutir, el representante real planteó la posibilidad de alternarlos en las sesiones (1701) y constantemente exigió una mayor celeridad en la discusión de los contrafueros para así obtener antes la votación del servicio, llegando incluso a ordenar, en septiembre de 1724, la evacuación de los que estaban pendientes de revisión. Las formularias excusas de las Cortes y su habilidad para dilatar la concesión de aquél, alegando que el prolongado espacio de tiempo transcurrido entre las reuniones había incrementado los agravios, parecieron ser suficientes para asegurar que los contrafueros se decretaran primero, si bien las Cortes accedieron en ocasiones a tratar ambas cuestiones simultáneamente. Las tentativas de cerrar el solio una vez concedido el servicio (1724-26, 1743-44) o de limitar el tiempo de su duración (1780) fracasaron estrepitosamente, evidenciando su todavía pujante pervivencia. El punto de inflexión se produciría tras la reunión de 1794-97 y en la convocatoria de 1801.
Libre y voluntario, aunque nunca se negaran a darlo, y con fuerza de ley, el servicio era una ayuda extraordinaria que se otorgaba al monarca una vez cerrado el solio y publicada la patente de las leyes. La condición de donativo gracioso fue defendida con tesón por las Cortes, más aún cuando se reclamó su carácter anual y obligatorio, como en 1542, o en 1716, cuando se requirió el pago de un millón y medio de pesos en concepto de los retrasos de cuarteles y alcabalas desde 1665. A la entrega en forma de cuarteles y alcabalas (servicio ordinario) -hasta 1817-1818- se añadirían en el siglo XVII los servicios de gente de guerra (principalmente en la etapa bélica de 1636 a 1659); los otorgamientos del siglo XVII, mixtos y extraordinarios, fueron más cuantiosos, si bien se redujo notablemente el número de convocatorias, y a partir de 1766 el servicio fue “único extraordinario”, cantidad fija, íntegra y efectiva.
La ausencia de un estudio exhaustivo de las Cortes navarras en el reinado de Carlos V dificulta en buena medida la delimitación exacta de su competencia legislativa como una facultad esencial y netamente diferenciada, al igual que lo eran el reparo de agravios o la votación del servicio. A este respecto, parece que fueron decisivas la reunión de Sangüesa en 1561 y, en general, las del reinado de Felipe II, fundamentales también en tantos aspectos para la configuración moderna de la institución, como la creación de la Diputación permanente en 1576. Las Cortes pretendieron (provisiones 2.ª y 8.° de 1561) restringir la facultad legisladora unilateral del rey y sus ministros a sólo el ámbito de los tribunales y la administración de justicia; toda “ley general” debía ser ley de Cortes: pedida por el Reino y decretada por el rey; y, consecuentemente, toda ley de visita, provisión, real cédula, auto acordado, etc., de carácter “general” sería automáticamente reclamado como contrafuero, aunque no vulneradas ningún fuero concreto, simplemente por no haber sido adoptado por las Cortes. A pesar de que la sanción real no fuera favorable en sus pretensiones fundamentales, las Cortes argumentarían a partir de entonces el contenido de las peticiones como principios básicos de sus competencias legislativas, mientras que la negativa regia le permitiría al monarca continuar legislando en la misma medida que lo venía haciendo, si bien a partir del siglo XVII no se enviaron más visitadores.
El reconocimiento real del derecho a la elaboración de leyes a petición y súplica de las Cortes, y a la impresión exclusiva de las decretadas positivamente (ley 51 de 1568) -desde 1530 habían solicitado sin éxito la impresión del fuero “reducido”- facilitaría a las Cortes la aplicación de continuas interpretaciones a la hora de determinar qué peticiones serían “retiradas”, no admitidas o “reservadas”. A partir de entonces el carácter “otorgado” de las leyes solicitadas por el reino se modificaba y adquiría valor “contractual” o de leyes “pactadas”. Las Cortes defendieron con todos los recursos a su alcance la progresiva cristalización de su potestad legislativa, amparada en ocasiones en el derecho consuetudinario. La pugna con el poder real se reflejó en la continua oposición a toda normativa legal que no naciera de sí misma y que atentara directamente contra los fueros.
En concreto, y entrados en los años centrales del siglo XVII, el motivo de discordia se centró en la provisión de autos acordados por el virrey y el Consejo real. La posibilidad de despacharlos, “interviniendo urgente necesidad”, en beneficio del “bien público” y siempre que “no atentara contra las leyes del reino”, dio pié a amplias y parciales interpretaciones a la hora de su expedición. El virrey accedería, a posteriori, a su reparo individual: una vez consumado el contrafuero y conseguido su objetivo, no había inconveniente en reconocer su ilegalidad, siempre que no se le exigiera una reparación costosa (leyes 15 y 19 de 1678). Pero no se llegó a admitir la petición de ley por la que se facultaba a las Cortes la capacidad de anulación si reconocían “ser de inconveniente o perjuicio su continuación” (1652-1654).
En concreto, y entrados en los años centrales del siglo XVII, el motivo de discordia se centró en la provisión de autos acordados por el virrey y el Consejo real. La posibilidad de despacharlos, “interviniendo urgente necesidad”, en beneficio del “bien público” y siempre que “no atentara contra las leyes del reino”, dio pié a amplias y parciales interpretaciones a la hora de su expedición. El virrey accedería, a posteriori, a su reparo individual: una vez consumado el contrafuero y conseguido su objetivo, no había inconveniente en reconocer su ilegalidad, siempre que no se le exigiera una reparación costosa (leyes 15 y 19 de 1678). Pero no se llegó a admitir la petición de ley por la que se facultaba a las Cortes la capacidad de anulación si reconocían “ser de inconveniente o perjuicio su continuación” (1652-1654).
Las leyes solicitadas a iniciativa de las Cortes adquirían rango de tales una vez sancionada y publicada la patente general en que eran contenidas, si bien los Brazos llegarían a reclamar excepcional y anticipadamente patentes individuales para las leyes que convenía aplicar de inmediato. La facultad de impresión exclusiva de las peticiones decretadas favorablemente reforzó la potestad legislativa de las Cortes, en cuanto que posibilitó la no admisión y retirada de aquéllas cuya respuesta fuese lesiva a la integridad foral. Son reseñables en este sentido los 119 pedimentos de contrafuero decretados y “retirados” en el siglo XVIII de un total de 345 elevados. (sólo en 1780 lo fueron 29 de 36); o las 47 peticiones de Ley “reservadas” por las Cortes, es decir, no publicadas y no válidas, durante el reinado de Felipe V. Ante la limitación que ello suponía de la autoridad real creció el empeño del virrey, en especial durante el siglo XVIII y sobre todo en su segunda mitad, por obtener la inclusión de todos los pedimientos decretados, admitidos y “reservados”, sin distinción alguna.
El requerimiento virreinal coincidía con la opinión reinante en la Corte, en concreto, con la del Consejo de Cámara de Castilla; éste llegó a firmar en 1780 que el poder legislativo radicaba exclusivamente en el monarca y que las Cortes tenían únicamente el derecho de petición, por lo que reclamó -aunque sin éxito- la inclusión de todos los pedimientos denegados y no admitidos en la patente general de las leyes. El retraso del servicio como medida de presión determinó la condescendencia real.
El requerimiento virreinal coincidía con la opinión reinante en la Corte, en concreto, con la del Consejo de Cámara de Castilla; éste llegó a firmar en 1780 que el poder legislativo radicaba exclusivamente en el monarca y que las Cortes tenían únicamente el derecho de petición, por lo que reclamó -aunque sin éxito- la inclusión de todos los pedimientos denegados y no admitidos en la patente general de las leyes. El retraso del servicio como medida de presión determinó la condescendencia real.
Para evitar la vulneración de las leyes, las Cortes obtuvieron de Felipe II, también en 1561, que el Consejo Real de Navarra examinara todas las disposiciones normativas emanadas desde fuera del reino, con el fin de certificar que no conculcaban los fueros: era el pase de “sobrecarta”. La progresiva arbitrariedad en su concesión por parte del Consejo, dada la mediatización del tribunal navarro por el monarca y su relativa afinidad de intereses, obligó a los Tres Estados a reclamar la previa comunicación a la Diputación de todas las cédulas y despachos reales presentados en el Consejo (ley 38 de 1692), así como los dirigidos a la Cámara de Comptos acerca de las resoluciones sobre la distribución y control de las rentas reales (ley 16 de 1695): se trataba del “pase foral”.
El incumplimiento de este requisito por el deseo real de acelerar la ejecución de sus despachos y con el consentimiento tácito del Consejo, condujo a constantes y crecientes protestas por parte del Reino. De acuerdo con los testimonios de los secretarios del Consejo, redactados a instancia de los Brazos, las disposiciones sobrecarteadas sin el traslado previo a la Diputación, entre 1709 y 1795, fueron 860; si se considera que faltan los datos para el período de 1717-1724 y que, probablemente, estas relaciones resultan inferiores a la realidad, es fácil suponer que fueron muchas más las disposiciones que no se comunicaron a la Diputación. Probablemente, el virrey y el Consejo pretendían, de este modo, evitar un trámite engorroso que también menoscababa de algún modo la autoridad regia, aunque de ninguna manera pudiese frenar su aplicación: son muchas las disposiciones regias que sí fueron presentadas previamente a la Diputación y luego sobrecarteadas por el Consejo, que desoyó las protestas de antiforalidad.
El incumplimiento de este requisito por el deseo real de acelerar la ejecución de sus despachos y con el consentimiento tácito del Consejo, condujo a constantes y crecientes protestas por parte del Reino. De acuerdo con los testimonios de los secretarios del Consejo, redactados a instancia de los Brazos, las disposiciones sobrecarteadas sin el traslado previo a la Diputación, entre 1709 y 1795, fueron 860; si se considera que faltan los datos para el período de 1717-1724 y que, probablemente, estas relaciones resultan inferiores a la realidad, es fácil suponer que fueron muchas más las disposiciones que no se comunicaron a la Diputación. Probablemente, el virrey y el Consejo pretendían, de este modo, evitar un trámite engorroso que también menoscababa de algún modo la autoridad regia, aunque de ninguna manera pudiese frenar su aplicación: son muchas las disposiciones regias que sí fueron presentadas previamente a la Diputación y luego sobrecarteadas por el Consejo, que desoyó las protestas de antiforalidad.
El sistema normativo navarro se vería atacado, también, desde otro frente; la práctica de la “dispensación de las leyes” por parte del virrey fue un agravio que se hizo familiar ya en el siglo XVII, en especial entre 1678 y 1683. Las Cortes intentaron solventarlo en 1684, con una petición de ley que pretendía la revocación de todas las suspensiones de ley que no se planteasen por su propia iniciativa, pero la confusa respuesta del virrey motivó su no admisión. Las dispensas siguieron creciendo en número, sobre todo en el siglo XVIII (al menos 172 entre 1726-1743 y 112 entre 1766-1780) y fueron motivo de una agria polémica, en la que el virrey defendió siempre la potestad regia de suspender en ciertos casos la aplicación de la ley.
Las Cortes no consiguieron resolver todos los asuntos dentro del reino. Las atribuciones del virrey, pese a la confirmación en 1561 de su potestad para decretar todas las peticiones que le presentaran las Cortes, resultaban limitadas. En consecuencia, los Brazos, o en su ausencia la Diputación, se vieron obligados a utilizar otros recursos: elevar representaciones por escrito y enviar legacías ante la presencia real. La necesidad de no indisponerse con el monarca requirió un hábil tacto diplomático, ciertamente transigente en circunstancias desfavorables; de ahí que, en ocasiones, se optara por la representación individual de los negocios con el fin de obtener, al menos, éxitos parciales. Sin embargo, sus logros fueron más bien limitados: la excesiva lentitud burocrática del Consejo de Cámara de Castilla, a veces intencionadamente provocada, retardaba la conclusión de los negocios. El mismo rey veía con reticencia estas legacías y ordenó formalmente el regreso anticipado de los legados (1702-1705, 1724) en unas ocasiones, y en otras expresó un claro malestar por su presencia (1780) y les exigió su licencia para el desplazamiento a la Corte. El retraso de las resoluciones determinó, por otra parte, la notable prolongación de algunas reuniones (1716-1717 y 1724-1726) en razón de las obligadas suspensiones temporales o de las convocatorias puntuales -semanales- para el estudio de la correspondencia de los legados.
A partir de 1569, el esfuerzo de las legacías se vería sostenido en la Corte con la presencia del “agente general” del Reino. Designado de Cortes a Cortes por la propia asamblea, con carácter renovable, actuaría según el poder e instrucciones recibidas, informando puntualmente, a través de una correspondencia regular, de los rumores, proyectos y novedades que corrían en las distintas secretarías, despachos y consejos. Su mediación tampoco pareció ser muy positiva pues ya en 1653 se decidió prescindir de él, si bien de nuevo se comprueba su existencia hacia 1662. Igualmente notable fue el recurso a los “Valedores” en la Corte, por lo general navarros asentados en cargos de relevancia o con cierta capacidad de influencia. En este aspecto, la importancia de la colonia navarra en Madrid durante el reinado de Felipe V, en su mayoría baztaneses ligados a Juan de Goyeneche*, desempeñó un papel fundamental que se vio continuado con la aparición de otras personalidades como Miguel de Múzquiz* -ministro de Hacienda entre 1766 y 1785-, Nicolás de Garro*, José de Azanza*, etc. El informe de la Secretaría de Hacienda de 1814, reconociendo la presencia navarra como una “causa de la pervivencia del sistema foral”, es bien significativo.
Diputación
Diputación
La creación de una Diputación* permanente que, como prolongación de las Cortes, velara por el sostenimiento del sistema legal navarro fue propiciada por el progresivo distanciamiento de las reuniones. Aunque existían precedentes esporádicos de diputaciones ocasionales elegidas en las Cortes de la primera mitad del siglo XVI, con un número variable de componentes, una Diputación permanente de Cortes no quedaría institucionalizada hasta la reunión de 1576, si bien caminó con paso vacilante hasta 1593, momento en el que parece asentarse con mayor peso específico. Además de vigilar y resguardar la observancia del fuero y el contenido de las leyes, tenía como objetivo la continuación de los asuntos pendientes y, en especial, la consecución de una respuesta favorable a los pedimientos “retirados” y “reservados” de las Cortes. Sin embargo, se desprende de su actuación que las Diputaciones, sobre todo en el siglo XVIII, se preocuparon preferentemente por nuevos agravios que se planteaban durante su existencia, más que por obtener la resolución de viejos contrafueros que ni siquiera en Cortes se había podido conseguir su reparación.
Así parece confirmarlo el requerimiento de la asamblea de 1817-1818 -ya repetido en instrucciones anteriores- para diligenciar el reparo de agravios pendientes desde las Cortes de 1716. Por su parte, los reyes pretendieron ampliar las facultades de la Diputación, en especial en materia de servicios, con la intención de reducir el papel de unas “molestas y prolongadas” Cortes, siempre más difíciles de doblegar que una reducida Diputación; pero los Tres Estados se opusieron y las Diputaciones no ampliaron substancialmente sus atribuciones. No obstante, el cada vez mayor distanciamiento entre Cortes propició su mayor protagonismo, si bien en muchos casos arropado de cierta impotencia ante la postura del virrey y monarca.
Casa de Borbones
Así parece confirmarlo el requerimiento de la asamblea de 1817-1818 -ya repetido en instrucciones anteriores- para diligenciar el reparo de agravios pendientes desde las Cortes de 1716. Por su parte, los reyes pretendieron ampliar las facultades de la Diputación, en especial en materia de servicios, con la intención de reducir el papel de unas “molestas y prolongadas” Cortes, siempre más difíciles de doblegar que una reducida Diputación; pero los Tres Estados se opusieron y las Diputaciones no ampliaron substancialmente sus atribuciones. No obstante, el cada vez mayor distanciamiento entre Cortes propició su mayor protagonismo, si bien en muchos casos arropado de cierta impotencia ante la postura del virrey y monarca.
Casa de Borbones
La entronización de la nueva dinastía borbónica trajo consigo un cambio de relaciones entre las Cortes navarras y el monarca, aunque no de una manera radical, ya que los decretos de Nueva Planta no afectaron al sistema foral navarro. La pérdida de la posición fronteriza del reino y el fin de las reivindicaciones legitimistas de los Albret dejaron de pesar sobre el rey de España, que adoptó una política más centralista y uniformadora, acorde con los nuevos tiempos y la tradición borbónica.
Por otra parte, la evolución de la propia mentalidad navarra, de acuerdo con los cambios económicos y sociales del siglo, propició la división interna de las Cortes entre los que defendían el tradicionalismo foral y los partidarios de ciertas reformas y ajustes; el proyecto de traslado de las aduanas, por ejemplo, dividió profundamente a los procuradores en conservadores e innovadores. Y en 1724 advirtió Agustín Merizalde, agente del reino en la Corte, el recelo con que veía en Madrid las reticencias de los Brazos en la concesión del servicio y la posibilidad de que Felipe V decidiera “que ese Reyno corra las mismas parejas que los de Cataluña, Aragón y Valencia”.
Fue, sin embargo, en el reinado de Carlos III cuando se expresó con mayor claridad el creciente malestar del Gobierno central ante unas Cortes consideradas como “inútiles”, anacrónicas y motivo fundamental del retraso en la aplicación de las leyes reformadoras. El informe elevado a la Cámara de Castilla por el virrey de Navarra, el regente del Consejo y el obispo de Pamplona en 1782 insistía en este “anquilosamiento” de las Cortes de Navarra y venía a reforzar la prevención del Gobierno central.
Por otra parte, la evolución de la propia mentalidad navarra, de acuerdo con los cambios económicos y sociales del siglo, propició la división interna de las Cortes entre los que defendían el tradicionalismo foral y los partidarios de ciertas reformas y ajustes; el proyecto de traslado de las aduanas, por ejemplo, dividió profundamente a los procuradores en conservadores e innovadores. Y en 1724 advirtió Agustín Merizalde, agente del reino en la Corte, el recelo con que veía en Madrid las reticencias de los Brazos en la concesión del servicio y la posibilidad de que Felipe V decidiera “que ese Reyno corra las mismas parejas que los de Cataluña, Aragón y Valencia”.
Fue, sin embargo, en el reinado de Carlos III cuando se expresó con mayor claridad el creciente malestar del Gobierno central ante unas Cortes consideradas como “inútiles”, anacrónicas y motivo fundamental del retraso en la aplicación de las leyes reformadoras. El informe elevado a la Cámara de Castilla por el virrey de Navarra, el regente del Consejo y el obispo de Pamplona en 1782 insistía en este “anquilosamiento” de las Cortes de Navarra y venía a reforzar la prevención del Gobierno central.
La actitud defensiva de la institución navarra se mantuvo con relativa eficacia hasta 1794, pero los acontecimientos de la reunión comenzada ese mismo año acelerarían la imposición de una política mucho más enérgica, protagonizada por la figura de Godoy. El ataque profundo, sistemático y efectivo del ministro carolino, dirigido a la imposición de las quintas y contribuciones, probablemente hubiera sido definitivo de no ser por la circunstancia de la guerra estallada en 1808.
La real orden de 1796 ordenando la disolución de las Cortes y la creación de una Junta de Ministros para el examen de los fueros era el primer paso: aunque las Cortes no se disolvieron y la Junta no se reunió hasta 1801 y no llegó a actuar, se habían puesto los fundamentos.
El sector transigente de las Cortes, que era mayoritario, y la propia Diputación tan sólo pudieron demostrar su impotencia y presentar una resistencia preferentemente pasiva, flexible y contemporizadora hasta el extremo. De momento sólo cabía esperar a que se presentara una coyuntura más favorable. Así lo entendió la Diputación al solicitar Cortes para al menos guardar la apariencia: las nuevas imposiciones fiscales seguían concediéndose en Cortes a modo de donativo, según los fueros.
La convocatoria de los Brazos en 1801, para tratar exclusivamente el servicio en el plazo de veinte días, fue tan sólo una solución circunstancial que no hizo sino deteriorar la imagen de las Cortes. La Diputación volvió a solicitar Cortes en 1803 para de nuevo cubrir las apariencias de legalidad ante la exigencia de nuevas quintas, pero una vez más se evidencio su impotencia: en su lugar se designó una Junta compuesta por el virrey, regente y un oidor del Consejo.
Reinado de Fernando VII
La real orden de 1796 ordenando la disolución de las Cortes y la creación de una Junta de Ministros para el examen de los fueros era el primer paso: aunque las Cortes no se disolvieron y la Junta no se reunió hasta 1801 y no llegó a actuar, se habían puesto los fundamentos.
El sector transigente de las Cortes, que era mayoritario, y la propia Diputación tan sólo pudieron demostrar su impotencia y presentar una resistencia preferentemente pasiva, flexible y contemporizadora hasta el extremo. De momento sólo cabía esperar a que se presentara una coyuntura más favorable. Así lo entendió la Diputación al solicitar Cortes para al menos guardar la apariencia: las nuevas imposiciones fiscales seguían concediéndose en Cortes a modo de donativo, según los fueros.
La convocatoria de los Brazos en 1801, para tratar exclusivamente el servicio en el plazo de veinte días, fue tan sólo una solución circunstancial que no hizo sino deteriorar la imagen de las Cortes. La Diputación volvió a solicitar Cortes en 1803 para de nuevo cubrir las apariencias de legalidad ante la exigencia de nuevas quintas, pero una vez más se evidencio su impotencia: en su lugar se designó una Junta compuesta por el virrey, regente y un oidor del Consejo.
Reinado de Fernando VII
La “restauración” de los Fueros con Fernando VII en 1814 y en 1824 permitió la celebración de Cortes en 1817-1818 y en 1828-1829 de acuerdo con su composición, funcionamiento y atribuciones tradicionales, pese al carácter absolutista de la Monarquía. Los Tres Estados aprovecharon la condescendencia real para volver a ejercer su capacidad legisladora, que quedó traducida en la aplicación de una liberalización de la economía, en la adopción de una serie de reformas sociales, producto del tardío influjo ilustrado (varias leyes de 1817-1818 son prácticamente un traslado de las contenidas en la Novísima Recopilación Española).
El restablecimiento, al menos formalmente, de los principios legales vulnerados durante el gobierno de Godoy fue otro de sus objetivos. Las Cortes de Navarra no volvieron a ser convocadas. En varias ocasiones se planteó la necesidad legal o la conveniencia política de que los Tres Estados ratificaran a Isabel II como sucesora de Fernando VII y de que revalidaran los cambios político-institucionales del nuevo régimen. Pero, temiendo que por su composición estamental pudiera mostrarse poco dócil, fueron los propios liberales navarros, encaramados al poder en la Diputación provincial, los que se opusieron a su convocatoria y dieron muerte a las Cortes de Navarra. (Procurador*. Parlamento Foral*).
El restablecimiento, al menos formalmente, de los principios legales vulnerados durante el gobierno de Godoy fue otro de sus objetivos. Las Cortes de Navarra no volvieron a ser convocadas. En varias ocasiones se planteó la necesidad legal o la conveniencia política de que los Tres Estados ratificaran a Isabel II como sucesora de Fernando VII y de que revalidaran los cambios político-institucionales del nuevo régimen. Pero, temiendo que por su composición estamental pudiera mostrarse poco dócil, fueron los propios liberales navarros, encaramados al poder en la Diputación provincial, los que se opusieron a su convocatoria y dieron muerte a las Cortes de Navarra. (Procurador*. Parlamento Foral*).







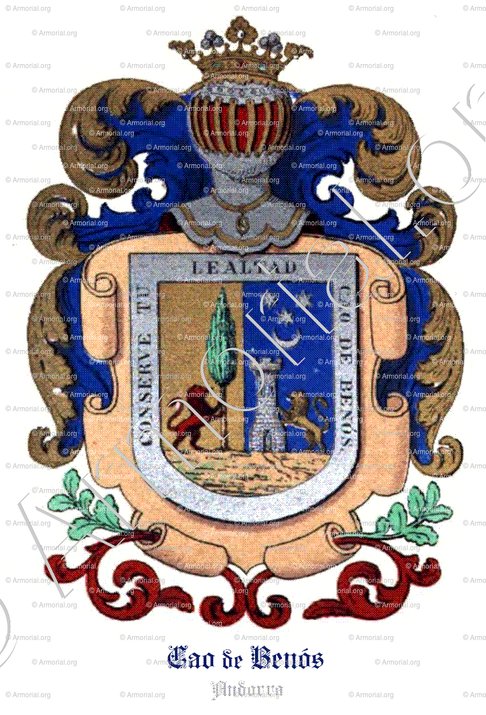




Comentarios
Publicar un comentario