RICARDO CORAZÓN DE LEÓN, el mito de la Caballería.-a
 |
| Esta estatua ecuestre en bronce de Ricardo I blandiendo su espada por Carlo Marochetti se yergue en el palacio de Westminster en Londres. |
En la figura del rey Ricardo I de Inglaterra confluyen, con parecida intensidad, tanto la crónica histórica y la épica caballeresca como la leyenda y el chismorreo más o menos veraz a costa de su comportamiento descaradamente homosexual que, a pesar de ser un monarca que no debía rendir cuentas a nadie, le ocasionó más de un disgusto.
La imagen del rey justiciero, prototipo de caballero y protector de necesitados y perseguidos, proyecta una sombra más romántica que contiene el rumor de un carácter indomable, apasionado en el amor, seguro de su carisma, determinado en sus objetivos e inflexible en el odio.
Lo cierto es que esta aura que envuelve su persona no es invención de enemigos o exégetas sino mérito propio. Su espléndida melena rubia de reflejos castaños, la mirada felina y su bravura tantas veces demostrada le dieron en su juventud el sobrenombre de Corazón de León, un sobrenombre que sin duda aceptaría encantado.
Sin embargo el hermoso nombre acuñado para la Historia, que durante centurias ha ocupado su lugar en la hornacina febril del imaginario adolescente y la mentalidad romántica, no desvela otras facetas del carácter de un hombre complejo que cantaba romances como el mejor de los trovadores y se entregaba con frenesí a orgías de campamento y al amor cortés entre caballeros.
Un príncipe de criterio independiente y mentalidad evolucionada que fue capaz de humillar el autoritarismo de su padre, protegió a los juglares, nutrió la Corte de su madre –foco civilizado de arte, literatura, música y hervidero de esos juglares que cantaban al Amor Cortés como el mismo Ricardo–, llegó a entenderse con Saladino –un caudillo más complejo aún que él–, supo ganarse la lealtad de Robin Hood y los desheredados de Inglaterra y tampoco tuvo muchos reparos en enfrentarse a sus aliados cristianos.
Su estatua a caballo en Londres, erguida y desafiante frente a la Cámara de los Lores, proyecta la imagen aceptada del monarca guerrero y victorioso, pero ni en el sentir general ni en los manuales de Historia británicos resulta demasiado simpática la figura de Ricardo Corazón de León, el hijo predilecto de Leonor de Aquitania, la egregia dama tan seductora como taimada, la francesa contumaz que se atrevió a hacer la guerra a su marido y tampoco gusta demasiado al añejo nacionalismo británico.
La escultura es un tributo tardío y romántico a su leyenda, como la de El Cid en Burgos, otra imponente estatua de un outsider que tras ser expulsado de Castilla, se hizo mercenario, caudillo adorado y finalmente héroe de leyenda y protagonista de cantar de gesta.
A Ricardo le ocurre algo parecido. No fue mercenario, desde luego, aunque también se entendió con los musulmanes. Y su carisma de caudillo está más que demostrado. Esa es la parte que escamotean las crónicas, junto a sus celebradas dotes juglarescas y sus arriesgadas empresas amatorias.
Desentendámonos de la historiografía positivista que niega todo aquello que no está suficientemente documentado en papel o piedra (no olvidemos que ha habido historiadores y profesorcetes que han negado también la existencia de El Cid). Sabemos por la tradición oral y los romances que el genuino Robin Hood (cuya mera existencia ha sido igualmente puesta en duda, a pesar de las aplastantes evidencias) hizo saber al sheriff del condado que él apoyaba la corona de Ricardo y que la defendería, cuando el rey estaba ausente en la Cruzada y le arrebató el trono su hermano Juan Sin Tierra. La fama del rey guerrero, su inmenso atractivo, había alcanzado los recónditos bosques de Sherwood.
En realidad lo que menos gusta a los puristas británicos de este bullicioso hijo de Enrique II, un rey considerado ejemplar para los patriotas por otra parte, es que a lo largo de los diez años de su reinado apenas pasara ocho meses en suelo inglés mientras que su esposa Berengaria de Navarra ni siquiera lo pisara. Tampoco agrada mucho a los puritanos anglicanos el halo de rebeldía que desprende, su obediencia al Papa o la apasionada historia hacia su favorito, el juglar Blondel, tema jocoso muy recurrente en el teatro inglés del Barroco.
Una corona disputada
En su juventud, Ricardo no pensaba que algún día ceñiría la corona de Inglaterra, pues tenía dos hermanos mayores, Enrique y Godofredo. A él le importaban más los estados del ducado de Aquitania heredados de su madre, que incluían la Gascuña, Auvernia, el Perigord, la Marche, Limousin y Poitou.
No eran los únicos territorios que poseía en Francia el trono inglés de los Plantagenet. Suyos eran, además, el ducado de Normandía, el condado de Bretaña y el de Anjou. Unas formidables posesiones con las que Enrique II había construido su imperio y que al dividirlas patrimonialmente entre sus hijos provocaron no sólo codicia irrefrenable entre ellos sino la muerte del mayor, por orden de la madre, y la del segundo, esta vez quizá por el propio Ricardo.
Para los hijos de la pareja, jóvenes magnates educados por la refinada Leonor que tenían muy presente su origen normando y mentalidad continental, Inglaterra no significaba más que una tosca y húmeda provincia al otro lado del mar. Las prósperas comunidades de las riberas del Loira y el Garona eran burgos industriosos en los que florecía el comercio, el estudio y el arte gótico, cortes feudales donde los caballeros justaban por su dama al son de laúdes y poemas de amor cortés.
La herencia de los Plantagenet era tan rica como diversa. Las tierras gasconas daban buen vino y las costas de Bretaña sal, dos productos que los ávidos y toscos ingleses cambiaban de buen grado por sus excelentes paños.
Ricardo había hecho la guerra a su padre para reclamar su parte de la herencia. Como otros monarcas de la época, especialmente en León y Aragón, Enrique II quiso repartir su patrimonio entre sus hijos. El primogénito Enrique heredaría Anjou, Normandía e Inglaterra; Ricardo tendría Aquitania y Godofredo Bretaña. Para el pequeño Juan, aquel ser retorcido y llorón, no había nada. El pueblo, burlón, le apodó Juan Sin Tierra.
Pero los designios de los reyes, aunque sean poderosos, a menudo no suelen cumplirse. A Enrique se le empezaron a torcer las cosas cuando su amigo del alma, el arzobispo Thomas Beckett, se puso en contra de su política eclesiástica en plena cumbre del reinado. Luego fue la misma Leonor de Aquitania, esposa intrigante donde las haya, quien en su torvo afán por mejorar la herencia de su favorito Ricardo, complicó aún más la situación.
Y mientras esto ocurría, el joven “león” se educaba con el heredero al trono francés Felipe Augusto, en una curiosa relación de señorío y vasallaje, amor fraternal y rivalidad política. Ambos príncipes eran similares en gustos y juntos habrían de ser el alma de la Tercera Cruzada. La leyenda habla de una relación carnal entre ellos, de una pasión mutua que les hacía justar no por damas sino por ellos mismos y que a Enrique II, padre de Ricardo, le sacaba de quicio.
El tiempo, sin embargo, habría de pasar factura a su amor de juventud trocándolo en rivalidad militar, resentimiento por haber rechazado Enrique a la hermana de Felipe como esposa, y finalmente odio arrebatado ante la frustración mutua.
En 1183 moría, probablemente envenenado por orden de su madre, el heredero Enrique de Plantagenet. Tres años después, una certera flecha acababa con la vida del segundón Godofredo durante una cacería.
Ricardo tenía despejado el camino al trono, pero el rey padre quiso evitarlo nombrando sucesor al torturado Juan. La guerra estalló mientras Leonor era conducida a prisión y padre e hijo se enfrentaban en los campos de Francia. La alianza entre Ricardo y Felipe Augusto, ya rey y por entonces rendido al encanto de Corazón de León, venció al anciano Enrique que moría amargado en Chion en 1189.
En el mismo entierro, cayó la primera sombra maldita sobre el hijo parricida. El cadáver de Enrique comenzó a sangrar por la nariz cuando se acercó Ricardo y la leyenda siniestra brotó con el mismo sortilegio. Pero más allá de maldiciones, Corazón de León había conseguido el trono de Inglaterra junto a su poder feudal sobre media Francia. Sin embargo, no le atraía la idea de ejercer el gobierno en un país aburrido y atrasado, con un clima horrible. Tampoco plegarse como par de Francia a los dictados del vanidoso Felipe Augusto. Lo suyo era la aventura, el fragor del cuerpo a cuerpo, los cánticos y arrumacos con los jóvenes soldados al fuego del campamento.
El mismo año en que ciñó la corona, Saladino tomaba Jerusalén. Ricardo no esperó a la llamada del papa y el emperador Federico I Barbarroja para liberar la ciudad santa. Dictó una amplia amnistía para los partidarios de su padre, liberó a la anciana Leonor y dejó como gobernador a su canciller Longchamp. A su hermano Juan le casó con la heredera de Gloucester y le concedió rentas y señoríos. Luego corrió a París para reunirse con su todavía querido Felipe, a quien había convencido para “tomar la cruz” con él, y ponerse en marcha.
Ricardo y la Cruzada
La Tercera Cruzada, tan ineficaz como casi todas, fue obra suya. En 1191 los cristianos tomaban San Juan de Acre mientras el rey inglés se entretenía en sojuzgar Chipre. A partir de ese momento la historia de Ricardo I entra en una cadena de brumas, desencuentros y hechos sorprendentes.
Alguna crónica pasa de puntillas sobre los ocho años siguientes. Otros estudiosos, como el inefable Winston Churchill, por ejemplo, defienden al bravo soldado, justifican su errática conducta y se hacen cargo de la incomprensión que suscitó. Alrededor del fascinante personaje de Coeur de Lion se teje una leyenda que lo magnifica o desprecia, según los casos.
Lo cierto es que su victoria militar fue efímera. Tan corta como el entendimiento con los demás caudillos cruzados. Leopoldo de Austria tuvo una agria disputa con él y la crónica dice que Felipe Augusto, llevado por sus celos, abandonó la empresa.
La leyenda, poco recogida en las crónicas pero conservada por vía oral, transmite la historia de un enamoramiento súbito y apasionado de Ricardo por el joven hijo del duque austriaco, que explica meridianamente la reacción de ambos, es decir el enfado del duque, su posible insulto y la respuesta de Ricardo que le dio una bofetada.
A la polémica con el austriaco se añadió la disputa con el francés sobre quién habría de ceñir la corona de Jerusalén. Ricardo apoyaba a su vasallo Guy de Luchignan, un normando emparentado por matrimonio con la rama menor Plantagenet. Felipe Augusto proponía a Conrado de Montferrat.
Corazón de León continuó solo la lucha y conquistó Jaffa, pero ahí terminó su avance. Él mismo declaró que la conquista de Jerusalén debía dejarse para más adelante. Nadie pareció entender su decisión, pero lo cierto es que el bravo inglés y Saladino, el audaz caudillo musulmán mantuvieron un largo encuentro en el que no debió faltar la admiración mutua.
Durante un mes se celebraron banquetes, conversaciones y torneos en los que disputaron amistosamente los dos hombres. Muchas veces se los vio retirarse a la tienda juntos o pasear solos a la luz de la luna del desierto. El resultado de tan intenso entendimiento fue un pacto asombroso. El rey inglés abandonaba la empresa y Saladino dejaba en poder de los cristianos una franja costera para el comercio y las peregrinaciones, liberaba los cautivos europeos y entregaba el mayor trozo de la Vera Cruz.
Ricardo decidió volver a Inglaterra. Los rumores sobre su persona se desataron por las cortes y palacios de Europa. Se decía que había aprendido magia judía y encantamientos sarracenos, que guardaba las cabezas de sus enemigos y luego las devoraba junto a sus favoritos en banquetes rituales y orgías descomunales. Aseguraban, y al parecer era cierto, que una de sus grandes derrotas se había debido a que los musulmanes se aprovecharon de la borrachera del campamento cristiano durante una de aquellas celebraciones.
Ricardo regresaba a su reino, pero no por mar como hubiera sido lo lógico sino atravesando el continente casi solo y disfrazado. La Historia no explica su conducta, pero la leyenda sí. Las crónicas refieren que fue hecho preso en Austria por el ofendido duque Leopoldo, que pidió un desorbitado rescate. No es difícil adivinar que fue a reunirse con su amado, el hijo del duque.
Romances apócrifos y leyendas transmitidas de generación en generación cuentan que incluso consiguió entrar mediante una escala en el mismo castillo, donde el duque Leopoldo había confinado a su “depravado” hijo. El encuentro debió ser digno de Walter Scott, versión gay. El propio duque, avisado por sus guardias, los encontró en la cama. Tras azotarlos a ambos con la correa de su cinturón como un padre colérico, encerró en una mazmorra al romeo inglés y decidió sacar partido a la situación, apelando al emperador de Alemania que acogió al prisionero con regocijo codicioso.
El precio del rescate impuesto por el tándem germánico sumaba las rentas anuales de la corona inglesa, pero los barones ingleses comenzaron a reunirlo. El fiel escudero Blondel, compañero de fatigas y chico para todo del monarca preso, consiguió localizarlo tocando su arpa cada vez que encontraba un castillo alemán. Ricardo respondió con silbidos excitados al sonido que conocía y tanto le gustaba.
Aunque el interés de los reyes cristianos y del emperador era mantener preso al díscolo Ricardo y apoyar a su hermano Juan en las pretensiones al trono, el afán de lucro pudo más que la estrategia de equilibrio de poder. Tras un año de confinamiento los magnates ingleses, incluido su hermano Juan, reunieron la suma y Ricardo pudo llegar a Londres.
No permaneció más que tres meses en la capital. Volvió a Francia para combatir, ver a su esposa la bella Berengaria de Navarra, resolver litigios feudales y hacer su vida sin intromisiones de la Corte. En 1198 una flecha le hirió en el muslo durante el asedio a la fortaleza de Chalus, cerca de Limoges. La herida se infectó y el corazón del león indomable dejó de latir. Tenía 41 años.
Hacía poco un carismático delincuente llamado Robin Hood había declarado que volvía a la legalidad por lealtad a su rey. Fue una nueva victoria moral de un caudillo que aun muerto seguía triunfando. Pues las leyendas siempre crecen sobre las cenizas de los héroes.








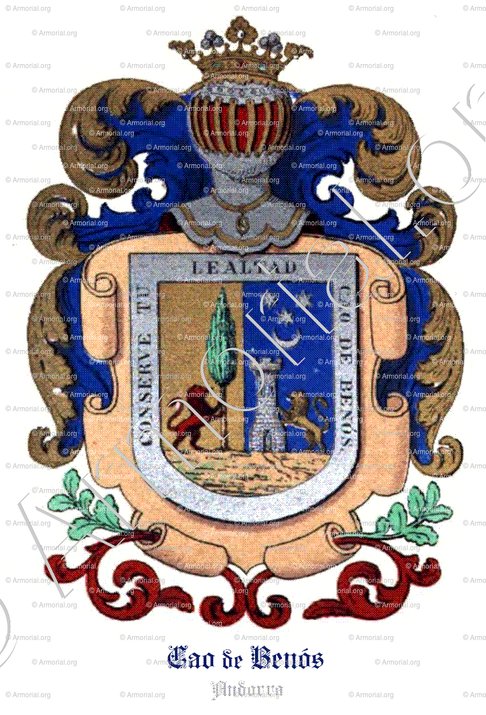




Comentarios
Publicar un comentario