 | Anciano
|
Aunque debieron cruzarse con anterioridad algunas veces en el laberíntico mundo de la izquierda rusa, Lenin y Kérenski solo tuvieron un enfrentamiento público, a principios de junio de 1917, en el Primer Congreso de los Soviets de Todas las Rusias. Eran los tiempos del llamado “poder dual”. En el gobierno provisional, presidido por el piadoso príncipe Lvov, estaba Kérenski, militante del Partido Socialista Revolucionario (PSR), aunque ministro de guerra y marina a título personal. Si es cierto que fue el bienamado de la Revolución de Febrero, como leemos en el poema de Pasternak, también fue de aquellos primeros amores que, contra la regla, se olvidan. En la oposición recalcitrante, llegado del exilio suizo por un tren dizque blindado por los alemanes, estaba Lenin, cuyos bolcheviques solo tenían, en aquel congreso, ciento cinco de los 777 delegados que se habían reunido para discutir las relaciones del soviet con el gobierno. Kérenski se encontraba allí por derecho propio pues era el único político que se desempeñaba, al mismo tiempo, como diputado y ministro. Regía en ese momento el segundo gabinete provisional, una coalición entre los liberales kadetes (así llamados por sus siglas en ruso: kdt, Partido Democrático Constitucionalista) y el centro izquierda, es decir, los socialistas-revolucionarios y los mencheviques, ambos representados por sus líderes más prestigiosos: Chernov y Tsereteli. El debate era la Gran Guerra. Aunque pacifista –siendo diputado de la Cuarta Duma, Kérenski se había abstenido de votar a favor del conflicto con los imperios centrales en 1914–, la izquierda se debatía entre el “defensismo” –salvar a Rusia y a su revolución democrática continuando la guerra, abominada por casi todos los rusos– y la minoría “derrotista” –dirigida, no sin trabajos, por Lenin, pero respaldado por los “internacionalistas”, quienes en la conferencia de Zimmerwald de 1915 habían llamado a la neutralidad del proletariado en medio de la guerra imperialista–. Más que la militancia en alguno de los tres grandes partidos de izquierda, el alineamiento con algún bando lo dictaba la actitud ante la guerra. Lo mismo había ocurrido en la familia real. La zarina y su gurú –el monje Rasputín asesinado por los nobles aliadófilos en diciembre de 1916– apoyaban la paz por separado con los alemanes. El zar Nicolás II, pese a su fama de blandengue, se había autonombrado jefe supremo del ejército –paso que Stalin no dio en 1941– y deseaba con ardor la victoria.
En el Congreso de los Soviets de Todas las Rusias, Lenin se obstinaba en firmar la paz por separado con los alemanes, intransigencia que lo llevó a la victoria en octubre, porque supo combinar a una minoría disciplinada de simpatizantes que se había infiltrado en el frente militar de Petrogrado con el anhelo pacifista de la población. Consideraba incompatible al soviet con el gobierno provisional. Como parte de ese gobierno, Kérenski exponía en público, en contra de Lenin, un dilema trágico: continuar una guerra impopular en nombre del compromiso ruso con las democracias occidentales o defender al país de la agresión austrogermánica, que simbolizaba la opresión y el deshonor. Además, el precio a pagar por una paz por separado –como lo comprobó el generalísimo Trotski en Brest-Litovsk en marzo de 1918– era muy alto en anexiones y compensaciones.
El horror que los bolcheviques, una milicia armada, le causaban al resto de la izquierda era tal que el congreso terminó sus sesiones preguntándose qué hacer con ellos. Activos saboteadores y derrotistas, la opinión pública los consideraba agentes del Káiser. Ajeno a los modales de la moral burguesa, Lenin no solo había aceptado la cortesía alemana de ser regresado, “precintado”, del destierro para destruir desde adentro al imperio zarista, sino que recibía gustoso los dineros que el obeso Parvus, al servicio al mismo tiempo del Reich y de los bolcheviques, obtenía para estos últimos en Berlín. Así lo documentó Kérenski y lo ha hecho la historiografía contemporánea. Los mencheviques, hermanos-enemigos del partido de Lenin, como era habitual, se dividieron y al final el soviet no decidió gran cosa. Eso permitió al jefe bolchevique irse de vacaciones a escribir El Estado y la revolución.
En julio, los bolcheviques intentaron, sin éxito, tomar el poder. A Kérenski, que había sido su abogado litigante durante el zarismo, le tembló la mano y se negó a liquidarlos, obsesionado en defender a la nueva democracia de un golpe militar de la derecha monárquica. Un mes más tarde, Lavr Kornílov, comandante en jefe del ejército, se sublevó y aunque Kérenski pudo desarmarlo y desalentarlo, en su afán por impedir la guerra civil en Rusia sumó a su debilidad frente a los bolcheviques, otra. Aun hoy día, los conservadores acusan a Kérenski de traicionar a Kornílov –el episodio es confuso– al no aliarse con él contra los bolcheviques.
En ese momento, tanto los monárquicos como los aliados franco-ingleses y la mitad de los liberales kadetes sostenían que solo una dictadura militar como la de Kornílov –acaso un bonapartista pero no un restaurador monárquico– podía mantener al antiguo imperio de los Romanov dentro de la guerra. Según Richard Abraham, el único biógrafo profesional de Kérenski, la gran ocurrencia del ministro de guerra y marina fue combatir a los bolcheviques con milicias femeninas. Confiaba en su capacidad de persuasión y en su amor a la patria.
Biografía
Once años menor que su victimario Vladímir Ilich Uliánov (1870-1924), Aleksandr Fiódorovich Kérenski (1881-1970), el hombre de cuya derrota nació el siglo XX, no solo fue paisano de quien tomaría el nombre de Lenin, sino que sus familias, como no podía de ser otra manera en provincia, se frecuentaban. La ciudad de ambos, Simbirsk (que después tomaría su nombre de la familia Uliánov), era una fortaleza natural que le plantaba la cara a los terribles vientos de la Rusia europea, con el río Volga como frontera. Sus padres, Iliá Nikoláyevich Uliánov (1831-1885) y Fiódor Mijáilovich (1842-1912), inspectores de escuela los dos, se tenían en buena estima. Cuando el hermano del futuro Lenin, Aleksandr, fue ahorcado por su participación en el atentado contra el zar Alejandro II, en 1887, Fiódor M. Kérenski recomendó a Vladímir Ilich para recibir –como le había ocurrido a su también brillante hermano mayor y fallido regicida– la medalla de oro de la Universidad de Kazán. Dado el ostracismo al que había sido condenada la familia Uliánov, se trató de un escándalo ante propios y extraños.
Kérenski mismo –en el único libro de memorias que escribió a lo largo de su vida (al principio titulado, con modestia, La catástrofe), cuya extensión y carácter cambió según llegaba cada nueva generación a la cual había que demostrarle que no estaba muerto aún el hombre que terminó con el zarismo– recordaba que el carruaje que se llevó a Aleksandr era un fantasma que recorría Simbirsk por las noches, llevándose estudiantes rumbo a la nada.
De este recuerdo, sin duda fabricado, se burlaban los leninistas, que hallaban sentimental y oportunista la rememoración. El recurso puede explicarse: ante el implacable tribunal de la historia montado por los bolcheviques –cuya versión de las revoluciones de febrero y octubre de 1917 se había impuesto de manera casi universal–, Kérenski se desvivió por demostrar documentalmente que él también había sido, aunque en las antípodas de Lenin, un revolucionario.
El propio jefe bolchevique, poco dado a las remembranzas, recordaba con afecto a papá Kérenski, aunque, en medio de la habitual cantinela de venenosos improperios que constituyen su montañesca obra completa, tal parece que nunca hubiera hecho ningún comentario sobre la persona de Kérenski hijo, su derrotado rival. Aleksandr, en cambio, al final de su larga y frustránea vida, propaló la versión –nunca del todo desmentida pero clínicamente improbable– de que su paisano –ese “demente”– había muerto de sífilis y no de arteriosclerosis. Para 1967, había llegado para Kérenski el fatídico cincuentenario de la Revolución rusa; ese año, la humanidad entera festejaba a Lenin hasta como genio filosófico mientras Monsieur le Président –como le decían los camareros de Passy, durante su exilio para huir del Tercer Reich– era apenas un apocado académico en los Estados Unidos. En esas fechas recibió el consuelo de una imprevista llamada telefónica por parte de otra derrotada en el exilio: Svetlana Stalin. Ridiculizar a Kérenski, a quien Eisenstein pintó como un napoleónico pavorreal en Octubre (1928), fue la tentación recurrente no solo de sus enemigos sino también de sus amigos, sobre todo de las escritoras que compartieron con él su juventud idealista y su infinito exilio: Zinaida Gippius, mujer de Merezhkovski, Nina Berbérova y Marina Tsvietáieva, quien en un poema lo presenta también como a un Bonaparte. Su fracaso político, empero, tanto como el respeto por la persona que guio sus iniciativas, en mucho se debió a verdaderos disparos al pie, mismos que ningún político virtuoso se hubiera infligido. No llegó a ser un gran hombre –a Kérenski le repugnaba el culto a los personajes históricos– pero sí, concluye Abraham, un gran ser humano. Formado en la tenue religiosidad neokantiana (en Rusia es posible cualquier combinación entre filosofía y política), el joven Kérenski, aunque liberal de corazón, se adhirió a los socialistas-revolucionarios, herederos del populismo decimonónico. Siempre estuvo a disgusto en el PSR y, en contra de la voluntad de la mayoría de sus camaradas, en 1912 participó en la Cuarta Duma con un grupo parlamentario propio, los trudoviques (laboristas). Su amor de abogado por la ley y la justicia –se especializó en defender a campesinos y judíos difamados, siendo el más filosemita de los políticos rusos del siglo XX– no se acomodaba bien con el voluntarismo del socialismo revolucionario. Al mismo tiempo veía con simpatía el terrorismo individual y, paradójicamente, solo los bolcheviques –que en el poder ejercieron un terror de Estado inédito en la historia– condenaban ese heroísmo personal santificado por los rusos. Las diferencias entre los tres grandes partidos de la izquierda rusa ayudan a entender lo sucedido en 1917, el año de las dos revoluciones, en el que el democrático febrero ha sido devorado por el apocalíptico octubre. Precursor en parte del Partido del Congreso de la India, el Partido de la Revolución Mexicana o el peronismo, el PSR era una gran coalición regional y populista. Estaba formado por miles y miles de campesinos individualistas que se mostraban ansiosos por tener una pequeña propiedad de tierra y se mantenían a menudo ajenos a la grilla en los Soviets de Moscú y Petrogrado. Mientras que media Rusia cabía en el PSR, los mencheviques (la minoría, en 1903, del marxista Partido Obrero Socialdemócrata) eran un partido socialista a la europea, pleno en intelectuales y obreros calificados, que tenían en su casa a sus peores enemigos, los radicales bolcheviques.
En abril de 1917, cuando Lenin regresó del exilio, los bolcheviques estaban lejos de ser esa secta implacable que el mismo conspirador había soñado a principios de siglo y cuyo carácter despiadado fue creciendo tras la mítica toma del Palacio de Invierno. Stalin y Kámenev, por ejemplo, todavía en esa fecha eran “defensistas” y no pocos bolcheviques consideraban inviable separarse definitivamente de aquellos mencheviques, que creían en dos revoluciones: una democrático-burguesa en marcha, la de febrero, y otra, socialista, que ocurriría únicamente cuando el capitalismo en Rusia se desarrollara a cabalidad, según la profecía de Marx. Kérenski nunca fue marxista ni por formación intelectual ni por apetito vital. Nada más alejado de su temperamento que el cosmopolitismo de los socialdemócratas: Kérenski era un político provinciano que no había salido de Rusia sino hasta fines de 1917, cuando perdió el poder a manos de los bolcheviques, emigrados de toda la vida, lectores en varias lenguas y bien conocidos en Zúrich, Londres y París. A diferencia de Kérenski, ni Lenin ni Trotski conocieron sobre el terreno los horrores de la Gran Guerra ni los sufrimientos de la gente menuda, como sí lo hizo Kérenski al defender a campesinos y judíos en los tribunales tras matanzas y pogromos. Su ética, ajena a todo catecismo, provenía de los filósofos cristianos como Soloviev y Rózanov; fue de los primeros en ver a los bolcheviques como los herederos de Los demonios, de Dostoyevski, a cuya viuda conoció de niño. Como no podía ser de otra manera, Russia and history’s turning point (1965), la autobiografía política de Kérenski, es una defensa a ultranza de sus ocho meses en el gobierno provisional, como ministro de justicia, de guerra y presidente (desde el 21 de julio hasta el 4 de noviembre). Pero no solo eso: según Kérenski, entre la Revolución de 1905 y 1917, Rusia caminaba, no sin retrocesos, hacia la monarquía constitucional y la democracia parlamentaria. El nivel de vida y la educación estaban ya a la altura de las metrópolis europeas. Por su carácter, el zar hubiera sido un magnífico monarca constitucional, pero el poder de la derecha absolutista y antisemita lo tenía atado de manos. Kérenski confundía sus deseos con la realidad: el gobierno provisional fue un castillo de naipes. Cuando la familia imperial completa quedó bajo su custodia, Kérenski, entonces ministro de justicia, descubrió la humanidad y la fragilidad de aquellas personas y les garantizó respeto e intimidad. Hizo lo imposible para que los ingleses les dieran asilo, pero al final Jorge V se negó, permitiendo así que los bolcheviques ejecutaran al zar, la zarina y sus jóvenes hijos en la fortaleza de Pedro y Pablo en julio de 1918. La frialdad británica tuvo su responsabilidad en el crimen. Contra la mayoría de sus partidarios, Kérenski sabía que, dada la historia rusa, más valía un zar exiliado que uno muerto. Al asesinarlos, los bolcheviques fueron fieles a la fatal tradición y por ello Kérenski siempre los consideró los herederos más consumados y diabólicos del zarismo. Salvo por el interregno de Yeltsin a fines del siglo pasado, los meses de Kérenski fueron los más democráticos en la historia de Rusia. Concedió plenos derechos políticos a la Iglesia, subyugada al zar, y a los obreros, derechos que más tarde serían eliminados por Lenin; rompió paradigmas mundiales en igualdad de género; tomó medidas sociales indispensables a pesar de que su aplicación requería de continuidad democrática; y se enfrentó al inmenso problema agrario, pero sin armas ni tiempo para resolverlo. Tropezó con el ejército y la guerra. Al suspender universalmente la pena de muerte, solo hizo crecer los motines y las deserciones en el ejército y la armada; minó también la autoridad militar que, ya escasa bajo el zar, se esfumó con su gobierno. Lanzó la “ofensiva Kérenski” en julio, cuyo fracaso motivó la rebelión de Kornílov. Su buena voluntad y sus dotes de orador, que se hacían presentes con frecuencia en el frente, fueron ignoradas por una soldadesca sorda y muerta de hambre y frío. Sus razones para continuar la guerra, su patriotismo, eran los de un político democrático al que la catástrofe arrastró con sus ventarrones. El momento exigía de demiurgos, y frente a los Lenin y los Trotski, Kérenski era un hombre convencional, pedante en su europeísmo provinciano, un extraño ruso que ponía a las personas y sus derechos humanos por encima de la comunidad o las abstracciones. Finalmente, Kérenski era francmasón y de los más encumbrados de su país. Por eso, en sus gabinetes nunca faltaron dos o tres compañeros de logia. En sus memorias, Berbérova cuenta que un juramento masónico entre Kérenski, sus amigos y el ministro francés, Albert Thomas, otro hombre de logia, impidió aquello que quizá habría salvado a la Rusia democrática: la paz por separado que sí se atrevieron a firmar los bolcheviques. Nada corrobora la versión, pero deja clara la importancia que le daban tirios y troyanos a la francmasonería de Kérenski, acaso ligado a poderes superiores al interés ruso.
Tras subestimar a los bolcheviques, obsesionado en combatir a la extrema derecha y en su rivalidad con el jefe de los kadetes, Pável Miliukov, el 27 de octubre de 1917, Kérenski amaneció sin poder, maravillado ante el hecho de haberlo tenido y haberlo perdido. Protegido por un puñado de socialistas-revolucionarios, entró en la clandestinidad, que conocía bien, gracias a sus aventuras de juventud. Disfrazado como un nihilista de la década de 1860, pasó desapercibido, yendo y viniendo de Moscú a Petrogrado; así cayó en cuenta de que los numerosos enemigos de los golpistas bolcheviques que habían tomado el poder en sus narices no solo estaban divididos, sino que nada querían saber de él y de su fracaso liberal. Tampoco parece que Lenin haya puesto a la Cheka, con demasiado interés, tras sus pasos. El derrocado presidente era un cartucho quemado. Las potencias extranjeras, que intervendrían en Rusia a mediados de 1918, confiaban en los sanguinarios generales blancos que perderían la guerra civil. Estaban convencidas, como Lenin, de que Rusia y la democracia nunca se encontrarían.
Exilio
Todavía le tocó a Kérenski hacer de figurante. En el invierno de 1917-1918 lo recibieron, en Londres, Lloyd George y, en París, Georges Clemenceau, primeros ministros de Gran Bretaña y de Francia. El primero tuvo la amabilidad de esperar a que su colega francés le soltara la frase destinada a sepultarlo a él, a la Revolución de Febrero y al gobierno provisional:
“Rusia es un país neutral que ha firmado la paz con nuestros enemigos. Los amigos de nuestros enemigos son nuestros enemigos.”
Kérenski nunca volvió a Rusia. Odiado por todas las facciones, abandonó el PSR y, en sus conferencias, antiguos monárquicos y simpatizantes bolcheviques competían por acallarlo (Kérenski advirtió en aquella unanimidad la identidad de sus propios enemigos). En la medida en que el resto de las naciones reconoció a la URSS, incluso validar su licencia de abogado, en París o Berlín, se volvió un calvario. En Europa, la antigua intelligentsia había perdido su prestigio conspirador y los emigrados rusos, todos ellos llamados blancos, malvivían astrosos y desempleados. El racismo al alza los veía como “asiáticos”.
Acostumbrado a la autofagia de la izquierda, vio en las purgas de los años treinta acaso el deseo de Stalin por deshacerse del fardo leninista. Robados sus archivos en París, temió terminar asesinado como Trotski, que como historiador partisano –en su Historia de la revolución rusa y tantos escritos polémicos– lo supera con creces. No era hombre de pluma Kérenski y le fue muy difícil acostumbrarse a vivir de sus artículos, cada día menos solicitados.
A diferencia de los asombrados comunistas, festejó el pacto entre Hitler y Stalin porque le daba la razón: los dos totalitarismos se abrazaban, confirmando una vez más el encuentro entre los extremos. Como todos los emigrados, decidió “arreglar después cuentas con Stalin” cuando los nazis invadieron la URSS en junio de 1941. Ingenuo, le repitió al dictador la oferta que le había hecho como diputado trudovique al zar Nicolás en 1914: condicionar el apoyo patriótico a cambio de libertades políticas. Se resistía a entender que no era nada ni nadie cuando se ofreció para ir a “negociar” a Moscú, lo que significaba poner en riesgo su vida. Sin embargo, en 1945 no repitió la ingenuidad y se abstuvo de pedir una visa de regreso a la madre patria, a la que creyó victoriosa a pesar de Stalin. A través del expresidente Herbert Hoover, y en tanto la Segunda Guerra había dejado inhabitable Europa, encontró su lugar como eslavista en la Universidad de Stanford. En aquel campus pasó sus últimos años de lucidez, recopilando los trabajos y los días del gobierno provisional. A su muerte, la Iglesia ortodoxa de Nueva York –con la edad, Kérenski empezó a dejarse ver en misa– le negó los santos óleos: ese afable profesor había derrocado al zar y traído las tinieblas del ateísmo a la santa Rusia. Está enterrado en la “cripta familiar” cerca de Londres.
Lejos del siglo XX, a cien años del inicio de la Revolución rusa, leer Russia and history’s turning point, las memorias de Kérenski, adquiere otro sentido. En los años sesenta, cuando era remotísima la posibilidad de que la obra de Lenin y Stalin se extinguiese, el antiguo político socialista-revolucionario entendió que aquello que vivió, entre febrero y octubre de 1917, fue el drama del liberalismo occidental durante la centuria –atrapado, como estaba, entre la reacción militar y racista que prohijó al nazismo y la tiranía comunista–. |








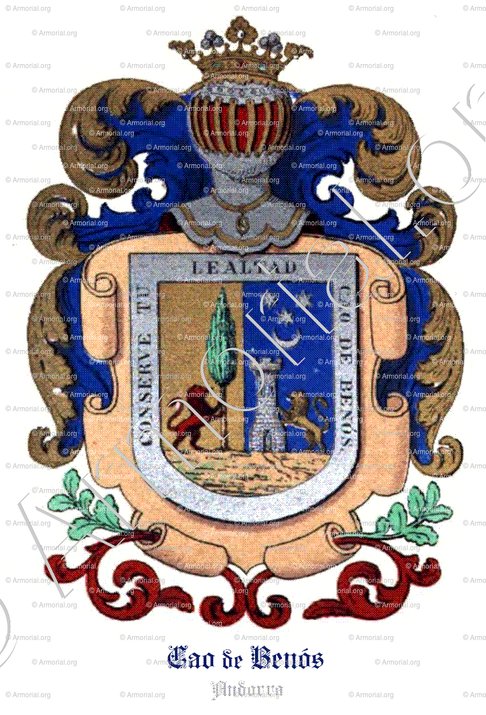




Comentarios
Publicar un comentario